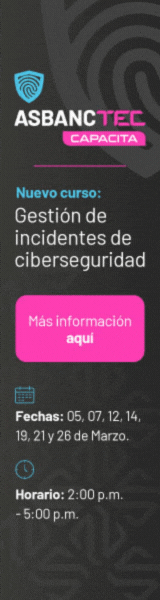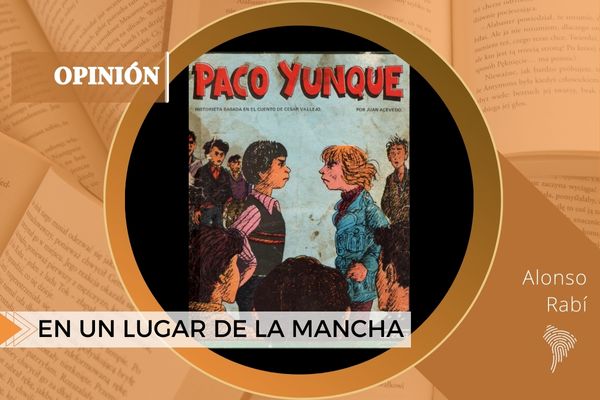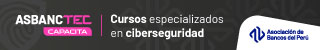[MÚSICA MAESTRO] Hay una frase popular que, aunque aparenta ser muy centrada y hasta sensible, en realidad encierra un preocupante nivel de intolerancia: “Si no tienes nada amable qué decir, entonces mejor no digas nada”. Pensé en ello durante lo que se desató en redes sociales tras la muerte de Pedro Suárez-Vértiz, ocurrida hace poco más de una semana, a los 54 años, por complicaciones cardíacas ocasionadas por la terrible ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Como se imaginarán, el debate crecía en intensidades a cada segundo, lo que dio lugar a la aparición de variantes de la citada frase, menos educadas, por cierto. Desde el todavía recatado “si no te gusta, cállate la boca…” hasta toda una batería de insultos y descalificaciones a aquellos que osaran contradecir a los fans que, entre entristecidos y furiosos, clamaban al cielo por la muerte de quien para ellos fue “un genio de la música peruana”.
En un país de ignorancias desbordadas como el nuestro, la desesperación por crear ídolos propios hace que las masas pierdan la capacidad de poner las cosas en su justa dimensión. La muerte de un artista conocido puede despertar pasiones y contraponer puntos de vista, siempre ha ocurrido eso. Pero, lo visto entre el 28 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024 -y que no ha parado, aunque sí disminuido debido a que, al final de cuentas, no es un tema tan importante para quienes no sean sus familiares o amigos más cercanos- es una absoluta ausencia de perspectiva, un desborde de adjetivos y ese tufillo, por parte de los medios, de usar esta noticia -jugando con los sentimientos de un determinado grupo de personas- como elemento distractor que, entre lo desinformativo, lo desproporcionado y lo huachafo, hace que los públicos usuarios de redes y consumidores de música local popular hagan derroches de energía dignos de otras causas y terminen, como dirían mis admirados Les Luthiers, “reflexionando fuera del recipiente”.
Nunca fui fanático de Pedro Suárez-Vértiz. No lo fui durante esa gelatina aguada que fue Arena Hash, por más que haya liderado los rankings en mis épocas de escolar ansioso por convertirse en melómano, con canciones divertidas -en algunos casos, por lo tontas- y desprovistas de peso como Cuando la cama me da vueltas, Me resfrié en Brasil (de su primer LP) o Y es que sucede así y El rey del ah, ah, ah (del segundo y último), muy pegajosas, cargadas de chacota juvenil y, en el caso de las segundas, con asomos de esa línea sexista disfrazada de diversión inocua que dominó sus producciones posteriores.
El mayor recuerdo que tengo de la trascendencia de Arena Hash fue su incomprensible inclusión como teloneros de Foreigner en mayo de 1993, anunciada como “la despedida de los escenarios” del cuarteto sanisidrino que terminó, como cuentan testigos de aquel concierto en el colegio San Agustín -uno de los primeros de ese tipo en Perú-, con una masiva pifiadera de quienes habían ido a ver y escuchar a la recordada banda británica-norteamericana, creadora de clásicos del hard-rock melódico y power ballads como Waiting for a girl like you, Urgent (1981), Hot blooded, Double vision (1978) o I want to know what love is (1984).
Tampoco lo fui durante su comercialmente exitosa etapa en solitario, en la cima de la escena local con amplio acceso a radios, periódicos y canales de televisión, en la que además consolidó un perfil como personalidad mediática asociada a las clases altas limeñas (apellido compuesto, biotipo común a privilegiadas familias de Lima Metropolitana y La Punta), a mitad de camino entre la farándula enmierdada de Magaly Medina y las secciones sociales de Caretas/Somos/Cosas. Por ahí alguien, creo que fue Fidel Gutiérrez, equiparó lo hecho por Pedro Suárez-Vértiz en ese mismo periodo (1986-1999), a lo de Raúl Romero con los Nosequién y los Nosecuántos. Más allá de muy puntuales diferencias que pudiésemos establecer entre uno y otro, considero que le asiste razón al crítico musical de El Peruano y otros medios alternativos.
Eso no significa que no conozca bastante bien sus canciones ni que deje de reconocer, como mencioné en mi recuento de obituarios de la semana pasada -al que ingresó casi por la ventana, al cierre de su elaboración- que se trató de un personaje muy popular y carismático, vigente antes y ahora, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que desaparecieron de las preferencias, gracias al olvido y la indiferencia de un público extremadamente manipulable en eso de los gustos y fanatismos.
Literalmente, no había quién no conociera temas como Me elevé, Cuéntame (ambas de su primer CD como solista, (No existen) Técnicas para olvidar, 1993); Me estoy enamorando, Mi auto era una rana (Póntelo en la lengua, 1997); Degeneración actual, Un vino, una cerveza (Degeneración actual, 1999), y otras de aquella trilogía de discos, dos de los cuales fueron producidos y distribuidos por la división latina de Sony Music. En muchos casos, hasta las de letras más odiosas, sonaban musicalmente divertidas, de aceptación comprensible para un enorme segmento de adolescentes o adultos jóvenes que, por el hecho mismo de ser adolescentes o adultos jóvenes, no podían ser criticados por disfrutar de tonterías.
Por supuesto, hay un abismo de proporciones titánicas entre eso y decir, ya en la plenitud mental de la adultez, que son hitos geniales de la composición musical peruana. O, como exageradamente dijo recién Jaime Bayly en uno de los videos que le ha dedicado, que “Pedrito era nuestro Dylan, nuestro Springsteen”. Para cualquier conocedor de rock, eso es un disparate, una exageración provocada por la excesiva cercanía, en este caso amical, que unió al escritor y periodista con el artista fallecido.
Desde la distancia uno puede ver y expresar con mayor claridad y mesura estas cosas. No digo objetividad, porque es un tema relacionado al arte musical y las conexiones del público con aquello que su propia capacidad apreciativa le permite valorar. Y todo ello se rige por las leyes subjetivas de lo emocional. Aun cuando intentemos ser lo más racionales posible, habrá en nuestras opiniones y conclusiones una fuerte presencia de saludable subjetividad. Saludable y respetable, así no coincida con las opiniones y conclusiones del resto, de las mayorías. Esto aplica únicamente a las reacciones del público, de los oyentes, tanto fieles seguidores como feroces detractores.
Los periodistas y comunicadores sociales tienen otro rol. No pueden decir, alegremente, que Pedro Suárez-Vértiz era un genio cuando, claramente, no lo era. No pueden decir que acaba de fallecer “el mejor músico del Perú”, barriendo tácitamente el piso con infinidad de nombres que podrían disputarse dicho título, tan rimbombante como inútil. Que una barra brava publique algo así en Twitter, trate de imponer esos y otros conceptos a punta de retuiteos y que, en el camino, insulte a los que piensan diferente, es una cosa. Pero que lo diga un par de periodistas/escritores famosos, hábiles en el uso del lenguaje pero que son también reconocidos por sus pasiones desbordadas a la hora de levantar o destruir a alguien, califica ya de irresponsabilidad. O de ejercicio retórico más orientado al lucimiento personal que al homenaje póstumo.
El problema radica en que, esa misma irresponsabilidad que para temas políticos y sociales genera una polarización entre reduccionismos idiotas (“ultras vs. caviares”), cuando se aplica a esta clase de asuntos se convierte en una anécdota aparentemente inofensiva y, a quienes nos atrevemos a mostrar sus grietas, en un ejército de envidiosos de alma oscura, carentes de empatía por los familiares, monstruos sin sentimientos y sin derecho a decir nada porque va a contracorriente del dolor nacional. La excesiva cercanía –“fue mi amigo en la universidad”, “era como un hermano para mí”, “fui su productor en Puerto Rico”, “fue mi vecino en El Olivar”- parcializa y deforma, comprensiblemente, la percepción. Aun así, no debería dar patente de corso para que esos líderes de opinión hagan pasar sus pareceres personales como si fueran verdades absolutas, intocables.
Por eso es mejor ubicarse a distancia, sin esa contaminante y excesiva cercanía que tiende a relativizar las cosas. Así como cuando juzgamos con menor severidad las acciones de nuestros hermanos o compañeros de promoción en casos que reprobaríamos sin contemplaciones si fuesen ejecutadas por extraños, así se vienen procesando la muerte y el valor artístico de las producciones musicales de Pedro Suárez-Vértiz. Que no me gusten sus canciones hasta el punto de considerarlas inmortales o geniales, a pesar de que la mitad del país piense diferente, no me convierte en un traidor a la patria.
En la misma línea, aquellas personas que se indignaron por las alabanzas sobredimensionadas y, en reacción a ello, comenzaron a puntualizar los aspectos negativos del personaje a pocas horas de anunciada su muerte, no son seres humanos abyectos ni desalmados. Hacerlo prácticamente en simultáneo a las transmisiones vía streaming de su velorio puede ser socialmente incorrecto, pero es también un pleno ejercicio de la libertad de expresión, la misma que usan en toda su extensión y sin remordimientos los fans de Pedro que, cuando algo no les gusta, atacan a quienes no piensan como ellos.
El caso de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz tiene dos dimensiones que, desde la distancia, conviene identificar. Una, la más notoria, es la artística. En ese terreno, se equivocan de cabo a rabo quienes lo comparan con grandes íconos del rock global como Bruce Springsteen, Mick Jagger o Bob Dylan. No importa que quien lo haya dicho sea Beto Ortiz, Jaime Bayly o cualquier otro líder de opinión. Un paralelismo tan absurdo como ese no resiste el más mínimo análisis serio y desapasionado.
Cuando pienses en volver (Play, 2004), por ejemplo, con su efectismo sonoro e intención patriotera, es tan superficial y calculada -instrumentación novoandina, ritmo discotequero, coro de barra pelotera, mensajes manidos teledirigidos a cierto tipo de migrantes peruanos en el extranjero- que termina alejándose del propio estilo con el cual Pedro Suárez-Vértiz buscó ser identificado, cada vez que aparecía rodeado de su hermosa colección de guitarras y tratando de sonar como los Rolling Stones (otro de los disparates difundidos durante años es que Pedro Suárez-Vértiz era “el Keith Richards peruano”). Alguien argumentará que no existe la unidimensionalidad en los artistas. Pero, en todo caso, se trata de una canción pegajosa y popular. Nada más.
Se dice que Pedro Suárez-Vértiz fue hiperactivamente creativo y prolífico. Otra exageración. Su producción real, entre 1988 y 2009, en total llega a ocho discos, contando los dos de Arena Hash. En promedio, un álbum cada dos años y medio. Es cierto que el Perú no ofrece nada a la escena rockera, tanto la masiva como la marginal, donde determinados artistas logran mantenerse y hacer de su pasión por la música un modo de vida gracias a golpes de suerte y contactos. Pero, en este caso, hablamos de una persona que provenía de un medio socioeconómico de alto a elevado, equipado para solventar sus producciones y que, además, contaba con millonarios índices de ventas gracias al apoyo unánime del público masivo, los medios de comunicación y auspiciadores capaces de colocarlo en las ligas mayores haciendo una o dos llamadas telefónicas.
Con todo eso a favor, su trayectoria no alcanzó grandes picos en el panorama del pop-rock latinoamericano, más allá de que tuviera éxito en otros países de habla hispana o entre comunidades de peruanos en el exterior. No corresponde mencionar sus limitaciones vocales -antes de la enfermedad, quiero decir, como cantante- puesto que, en el rock, muchos de sus más importantes exponentes no tuvieron nunca grandes voces, desde el punto de vista formal. Y como guitarrista era bastante promedio, casi elemental.
En cuanto a sus letras, pasaba del sexismo absoluto de Mi auto era una rana o Los globos del cielo a las reflexiones de carácter introspectivo/romántico de Sé que todo ha acabado ya, Sentimiento increíble o No pensé que era amor. Fuera en clave de pop-rock saltarín o de volátil baladista con uno que otro tinte bluesero, lo suyo fue extremadamente simple y liviano, cuya única aspiración a la trascendencia tenía como límites finales la emoción pasajera, el escapismo individual, la aceptación general.
La otra dimensión es la personal, la humana. En primer lugar, es muy triste pensar en lo duro que debe haber sido, para él y su entorno más íntimo, el padecimiento desde 2010-2011 de una enfermedad degenerativa como la disartria, ocasionada por un grave trastorno neurológico conocido como ELA -Esclerosis Lateral Amiotrófica-, que ha afectado a figuras muy famosas de la música global como el contrabajista y director de orquestas Charles Mingus (1922-1979), uno de los compositores de jazz más importantes del género en su etapa dorada, el virtuoso guitarrista de hard-rock y heavy metal instrumental Jason Becker (1969), un prodigio que sigue componiendo a pesar de su postración, recordado por sus grabaciones con Cacophony, junto al ex-Megadeth Marty Friedman; o el científico Stephen Hawking (1942-2018), cuyo nombre ha vuelto a los titulares esta semana pero por un asunto para nada admirable, su presunta participación en las orgías montadas por el depredador y mafioso Jeffrey Epstein. El deterioro físico que la ELA produce en sus víctimas no hace más que generar empatía y solidaridad frente al dolor ajeno, tanto del mismo Pedro Suárez-Vértiz como de sus familiares directos, amigos y colaboradores más cercanos.
Por otro lado, está el asunto de su comportamiento como figura pública. Aunque siempre se mantuvo, antes de la enfermedad, alejado de escándalos farandulescos y se mostraba como una persona relajada, divertida, capaz de generar simpatías por consenso, su alejamiento de los escenarios destruyó todo eso. Incapacitado para seguir trabajando como músico, se convirtió en una especie de líder de opinión en redes sociales y a través de una columna semanal en la revista Somos del diario El Comercio. Con una incontinencia diametralmente opuesta a sus limitaciones psicomotrices y vocales, Pedro Suárez-Vértiz escribió y escribió. Sin parar.
Cuando lo hizo sobre sus gustos musicales o sus anécdotas de carrera, todo era bastante inofensivo. Pero cuando tocó temas de coyuntura política o decidió lanzar reflexiones sobre la vida o las relaciones interpersonales, muchos de los textos de Pedro Suárez-Vértiz revelaron una forma de pensar, por decir lo menos, antipática y desubicada que es, lastimosamente, compartida por una considerable cantidad de personas que creció escuchándolo.
En ese sentido, Pedro Suárez-Vértiz alejó de sí mismo, voluntariamente, la oportunidad de pasar a la posteridad como un artista de miras elevadas, que se ubicara por encima del debate menudo y la militancia fallida. En lugar de eso, se hizo vocero de posturas que vienen haciéndole daño al país, promoviendo la división que hoy padecemos. Una amarga realidad que ni los halagos de sus amigos famosos ni su prematura y dolorosa muerte puede edulcorar porque, como escribió, desde una larga distancia frente a los gustos de las masas, mi buen amigo John Pereyra (aka Hákim de Merv) en redes durante esa semana, “la muerte no nimba de mayor vileza al ruin, ni de una corte angélica al noble”.
Tags:
Arena Hash,
Pedro Suárez-Vértiz,
Pop-Rock peruano,
Rock peruano