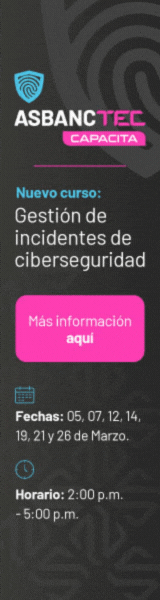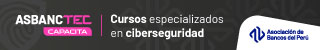[MÚSICA MAESTRO] Un año más se va y con él, destacados músicos se despiden del mundo físico dejando detrás de sí la estela inolvidable de sus voces, composiciones e instrumentos.
En este nuevo recuento de obituarios encontramos esa amplia diversidad de estilos musicales que, en décadas pasadas, conformaron un panorama artístico que nos fue educando el oído y la capacidad apreciativa, hoy tan degenerada por culpa de las Shakiras y los Bad Bunnies que han convertido el gusto de las masas en un sonsonete balbuceante, homogéneo y simiesco, opuesto a la colorida y multiforme creatividad que se nutría tanto de las tendencias globales como de los sonidos típicos de cada país. Así, íconos del punk irlandés se reúnen con astros japoneses de la música vanguardista, estrellas mundiales del pop-rock e ídolos locales de la música popular.
La muerte de Jeff Beck (10 de enero, 78) fue un golpe muy duro para los amantes del rock clásico y la guitarra virtuosa. Respetado por sus pares y adorado por las siguientes generaciones de guitarristas, el ex integrante de The Yardbirds y gravitante figura del jazz-rock, falleció sin mostrar señales de desgaste físico. Seguía tocando y sorprendiendo a su público hasta semanas antes de su deceso, en un hospital de Sussex.
Una de las partidas más dolorosas en el universo pop-rock fue la de Tina Turner (24 de mayo, 83), representante de la élite del R&B y el rock de los setenta y ochenta. En Brasil, ese mes, sintieron la muerte de Rita Lee (8 de mayo, 75) y Astrud Gilberto (5 de junio, 83). Otra diva, la británica Jane Birkin (16 de julio, 76), recordada por Je t’aime… moi nun plus, tema compuesto por su esposo, el francés Serge Gainsbourg (1928-1991), controvertido en su época por su abierto erotismo -y que fuera tema central de la película del mismo nombre, de 1976- dejó de existir causando conmoción en el panorama musical europeo y, particularmente, en Francia, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.
El mundo del rock clásico sufrió la pérdida de varias de sus figuras emblemáticas, como David Crosby (18 de enero, 81), protagonista de la generación Woodstock; Robbie Robertson (9 de agosto, 80), cantante, guitarrista y líder de los canadienses The Band; Randy Meisner (26 de julio, 77), bajista original de los Eagles; Gary Rossington (5 de marzo, 71), único sobreviviente de la formación original de Lynyrd Skynyrd; y, recientemente, el 5 de diciembre, Denny Laine (79), lugarteniente de Paul McCartney en los Wings (1971-1981), y miembro fundador de The Moody Blues.
Del mismo modo, Bernie Marsden (24 de agosto, 72), primera guitarra de Whitesnake y devoto del blues antiguo; y el norteamericano Jimmy Buffett (1 de septiembre, 76), estrella de la época dorada del country-pop. Jim Gordon, baterista que trabajó con Eric Clapton, George Harrison, entre otros, recluido en un centro psiquiátrico de por vida tras asesinar a su madre en un ataque de esquizofrenia, murió a los 77 años, el 13 de marzo. Michael Rhoades (4 de marzo, 69), legendario bajista de sesiones en los estudios de Nashville; Ralph Humphrey (25 de abril, 79), baterista de Frank Zappa & The Mothers of Invention entre 1972-1974; Ray Shulman (30 de marzo, 73), bajista y violinista del grupo británico de prog-rock Gentle Giant; y Clarence “Fuzzy” Haskins (16 de marzo, 81), uno de los vocalistas originales del combo de funk Parliament-Funkadelic; engrosan esta lista de célebres fallecimientos.
Shane MacGowan (30 de noviembre, 65), fue una de las personalidades esenciales del punk irlandés. Aunque nació, fue criado y educado en Londres, el origen de sus padres marcó su forma de pensar y desarrollo artístico. Sumergido en los oscuros callejones de la subcultura punk desde 1977, fundó y lideró, entre 1984 y 1991, una pandilla de rock celta llamada The Pogues que, en su momento de mayor éxito (1987-1988) llegó a ser telonera de U2, Bob Dylan y los Rolling Stones, con su arrebatada fusión de punk, rock y folklore irlandés. Cantautor de afilada y polémica pluma, su excesivo consumo de alcohol y drogas lo fue debilitando paulatinamente, convirtiendo en legendarias sus constantes peleas, accidentes y esa dentadura destruida por tanto desarreglo. Rockeros de fuste como Bono, Bob Geldof, Bruce Springsteen, entre otros, consideran al autor de Fairytale of New York (1987) o Dark streets of London (1984), como uno de los mejores letristas que han conocido. Sinéad O’Connor, una de sus admiradoras, falleció tempranamente a los 56 (26 de julio). Ambos dejan un vacío enorme en la música contemporánea irlandesa.
Yellow Magic Orchestra, trío japonés que revolucionó el pop electrónico y el ambient desde finales de los setenta, perdió este año a dos de sus integrantes: el baterista y cantante Yukihiro Takahashi (11 de enero, 70) y el pianista y compositor Ryuchi Sakamoto (28 de marzo, 71). Tras su disolución, Takahashi se enfocó en el mercado japonés mientras que Sakamoto hizo lo contrario, abriéndose a múltiples colaboraciones y géneros -electrónica, música para películas, bossa nova, sinfónica-, interactuando con luminarias como David Bowie, Jacques Morelenbaum, Adrian Belew y David Byrne. Otro destacado vanguardista, el norteamericano Brian McBride, creador, en 1993, de Stars of the Lid, proyecto que combinaba post-rock con shoegaze y música orquestal, falleció a los 53 años, el 27 de agosto.
La muerte del saxofonista Wayner Shorter (2 de marzo, 89) enlutó a los conocedores de jazz del mundo entero por su trabajo junto a Miles Davis, primero; y al frente de Weather Report, después. También fallecieron otros importantes jazzistas: el pianista Ahmed Jamal (16 de abril, 92), la compositora de free-jazz Carla Bley (17 de octubre, 87); el contrabajista Bill Lee (24 de mayo, 94), padre del cineasta Spike Lee; el crooner Tony Bennett (21 de julio,96), de impresionante carrera de más de ocho décadas; y el cantante, actor y activista por los derechos civiles Harry Belafonte (25 de abril, 96), conocido como “El Rey del Calypso”. Burt Bacharach, compositor y director de orquesta de pop sinfónico, se mudó al otro barrio el 8 de febrero a los 94 años.
También fallecieron este año los hermanos Tim (28 de abril, 71) y Robbie Bachman (12 de enero, 69), guitarra y batería del grupo canadiense de rock setentero Bachman-Turner Overdrive (B.T.O.); el cantautor Gordon Lightfoot (1 de mayo, 84), también de Canadá; Tom Verlaine (28 de enero, 73), guitarrista fundador de Television, influyente banda de la escena post-punk norteamericana surgida en el CBGB; y el guitarrista sueco Lasse Wellander (7 de abril, 70), integrante del famosísimo cuarteto Abba, desde 1975 hasta su separación en 1981.
Los fans del rock británico lamentaron la muerte de integrantes de tres icónicas bandas de post-punk y new wave de los ochenta: Andy Rourke (19 de mayo, 59), bajista de The Smiths; Geordie Walker (26 de noviembre, 68), guitarra de Killing Joke; y Mars Williams (20 de noviembre, 68), saxofonista de The Psychedelic Furs. Asimismo, los bajistas Steve Mackay (2 de marzo, 56) y Pete Garner (3 de octubre, 61), de Pulp y The Stone Roses, importantes grupos de rock alternativo. Por el lado norteamericano, Gary Young (17 de agosto, 70), baterista de Pavement; Van Conner (18 de enero, 55), de Screaming Trees; y Rob Laakso (4 de mayo, 44) guitarrista en las bandas de Kurt Vile.
Un caso especial es el de Sixto Rodríguez (8 de agosto, 81), cantautor norteamericano de country rock y psicodelia de padres mexicanos que fuera recién descubierto a través de un documental ganador del Oscar, titulado Searching for sugar man (2012), donde se reveló que había sido muy conocido en Sudáfrica y Australia. La noticia de su muerte fue muy comentada en redes sociales, a pesar de que su música no trasciende más allá de las influencias del rock chicano (Los Lobos) o sureño (Lynyrd Skynyrd, Little Feat).
Cada vez que se hacen estas semblanzas, las miradas se centran en aquellos artistas de mayor popularidad y perfil mediático. Sin embargo, es relevante recordar a quienes, sin haber estado nunca bajo los reflectores, dejaron su huella como compositores. Por ejemplo, tenemos a Barrett Strong (28 de enero, 81), coautor de clásicos soul como I heard it through the grapevine, Papa was a Rolling Stone o Money (That’s what I want), grabadas por Marvin Gaye, C. C. Revival, The Temptations o The Beatles; Tom Whitlock (17 de febrero, 68), quien compusiera junto al italiano Giorgio Moroder, Take my breath away, balada icónica de los ochenta interpretada por Berlin para la banda sonora de Top Gun (1986); Pete Brown (19 de mayo, 82), letrista de varios himnos de Cream como Sunshine of your love o White room; Lord Creator (30 de junio, 87), compositor de Kingston town, grabada por él mismo en 1970 y popularizada en 1989 por los ingleses Ub40; Richard Kerr (11 de diciembre, 78), que escribió varios éxitos de los setenta como Brandy (You’re a fine girl) (Looking Glass, 1972), Looks like we made it (Barry Manilow, 1977) o I’ll never love this way again (Dionne Warwick, 1978).
2023 fue también un mal año para quienes trabajan tras bambalinas en la industria musical. Por ejemplo, tenemos a Jerry Moss (16 de agosto, 88), fundador junto con el trompetista Herb Alpert del sello A&M Records; el creador de Sire Records, Seymour Stein (2 de abril, 80), responsable del ascenso de superestrellas como Talking Heads, Ramones o The Pretenders; Glen “Spot” Lockett (4 de marzo, 2), productor de Minutemen o Black Flag, bandas emblema del sello independiente SST Records, especializado en punk. Por su parte, nos dejaron Bruce Gowers (15 de enero, 82), director del icónico videoclip de Bohemian Rhapsody de Queen; Nora Forster (6 de abril, 80), promotora alemana que apoyó a varios artistas y fue, desde 1975, esposa de Johnny Rotten. Y ya que hablamos de los Sex Pistols, el 8 de agosto falleció Jamie Reid (76), creador del logo del grupo, la carátula de Never mind the bollocks, su único LP oficial, y otras irreverentes imágenes como aquella del single God save the Queen, en que aparece una foto de la Reina Isabel II con un imperdible en los labios y esvásticas en los ojos.
En cuanto a la música en nuestro idioma, supimos de la muerte del compositor y guitarrista argentino Chico Novarro (18 de agosto, 88), integrante junto a Palito Ortega del Club del Clan y, posteriormente, conocido por sus composiciones en diversos géneros, desde boleros como Algo contigo (1976), reactualizada por el vocalista de Los Fabulosos Cadillacs, Vicentico, en el 2003, tangos y nueva trova, como la entrañable Carta de un león a otro, grabada por el rosarino Juan Carlos Baglietto en 1983.
También desde Argentina, llegaron las noticias del deceso de Ricardo Iorio (24 de octubre, 61), punta de lanza del heavy metal gaucho, fundador de tres importantes grupos, V8 (1979-1987), Hermética (1988-1994) y Almafuerte (1995-2016), y Pablo Molina (2 de septiembre, 58), cantante y multi-instrumentista del conjunto de rock fusión Todos Tus Muertos, al que ingresó en 1994, año de su tercer álbum, Dale aborigen, que definió su estatus como animador de la movida alternativa del rock en español, con su combinación de reggae, punk, ska y sus letras de contenidos políticos y sociales.
La salsa noventera perdió a uno de sus one-hit wonders, el boricua Héctor Rey, conocido por la canción Te propongo, de su álbum debut, Al duro (1991). Otro histórico de la salsa nacido en Puerto Rico, el locutor de radio Hipólito “Polito” Vega (9 de marzo), la voz que presenta el disco de Willie Colón y Héctor Lavoe, Asalto navideño (1970); y el cantante y percusionista cubano Óscar Valdés (19 de octubre), de la primera formación de Irakere, fallecieron a los 85 y 86 años, respectivamente. El folklorista Tito Fernández “El Temucano” (11 de febrero, 1980) y el bajista original de Los Jaivas, Julio Anderson (25 de noviembre, 75), pusieron de luto a los melómanos chilenos. El productor y músico belga Lou Deprijck (19 de septiembre, 77), del grupo Two Man Sound, que hizo bailar a toda Latinoamérica con sus temas Disco samba (1979) y Coco loco (1991). Y Francesc Picas, integrante de Loco Mía, el recordado cuarteto español de los abanicos, falleció el 18 de noviembre, a los 53 años, activando la nostalgia de toda una generación.
Los seguidores del rock nacional quedaron estupefactos cuando se anunció, el 28 de diciembre, el prematuro fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz, a los 54. Entre las dudas de quienes pensaban que era una broma del Día de los Inocentes, la muerte del ex vocalista de Arena Hash (1985-1992) y exitoso solista (1993 en adelante) se confirmó antes del mediodía. El compositor y guitarrista venía padeciendo, desde casi una década, de una extraña enfermedad neurológica que le fue quitando la capacidad de comunicarse, situación que lo alejó de los escenarios. Aun cuando la calidad de sus canciones es un tema debatible, nadie puede discutir su enorme popularidad y simpatía, conocido por su actitud relajada y carismática, ajeno a escándalos y apegado a su familia y amigos.
Otros artistas peruanos cuyas muertes ocuparon titulares fueron el bolerista Iván Cruz (6 de noviembre, 77); el compositor y maestro Jorge Madueño (2 de agosto, 80), padre de José Luis y Jorge “Pelo” Madueño; o el cantautor Raúl Vásquez (18 de abril, 74), compositor del hit de la nueva ola La plañidera (1969).
Los casos de Milagros Soto “La Princesita Mily” (22 de mayo, 57) y Abelardo Gutiérrez “Tongo” (10 de marzo, 65) son dignos de resaltarse, por pertenecer a una subcultura popular con la cual muchos no nos identificamos pero que no deja por ello de tener una dimensión propia. Ambos formaron parte del movimiento urbano-marginal conocido como “música tropical-andina” o chicha. Ella limeña y él huancaíno, lideraron dos importantes grupos de esa época, Pintura Roja e Imaginación, entre 1983 y 1989.
Desde el año 2000 en adelante, “Tongo” se concentró más en un género diferente, la parodia musical, convirtiéndose en una personalidad de internet, muy popular entre las clases bajas y la farándula, por sus estrambóticas y, muchas veces, ridículas, versiones de conocidas canciones de pop y rock, reemplazando las letras originales por frases sinsentido, burlándose de su incapacidad para pronunciar el inglés. También tuvo temas propios como La pituca o Sufre, peruano sufre, de nulo valor musical pero muy replicadas en programas cómicos, de entretenimiento y redes sociales.
Finalmente, dos días antes de la Navidad, el público peruano lamentó el fallecimiento de Lisandro Meza (23 de diciembre, 86), cantante, acordeonista y compositor que fuera muy popular en nuestro país entre 1992 y 1998, con canciones como Senderito de amor, El macho, Trompo sarandengue, El hombre feliz y muchas otras. Conocido como “El Macho de América”, el artista colombiano visitó en varias ocasiones nuestro país, animando festivales populares en Lima y provincias. La trayectoria de Lisandro Meza comenzó en los años sesenta, como integrante de Los Corraleros de Majagual, probablemente la orquesta más importante de cumbias y vallenatos de esa época.
Otros notables que nos dejaron este 2023: Lisa Marie Presley (12 de enero, 54), hija de Elvis y ex pareja de Michael Jackson; el cantante y actor israelí Chaim Topol (8 de marzo, 87), conocido por su papel de Tevye en el musical Fiddler on the roof; la soprano lírica italiana Renata Scotto (16 de agosto, 89); Kaaija Saariaho (2 de junio, 70), compositora vanguardista de Finlandia; Angelo Bruschini (23 de octubre, 62), guitarrista británico de Massive Attack; George Winston (4 de junio, 73), pianista norteamericano de new age.
IN MEMORIAM 2022
IN MEMORIAM 2021
Tags:
Cultura,
Músicos que fallecieron 2023,
Obituarios 2023,
QEPD