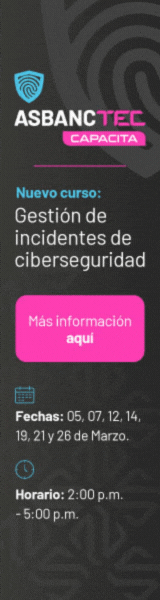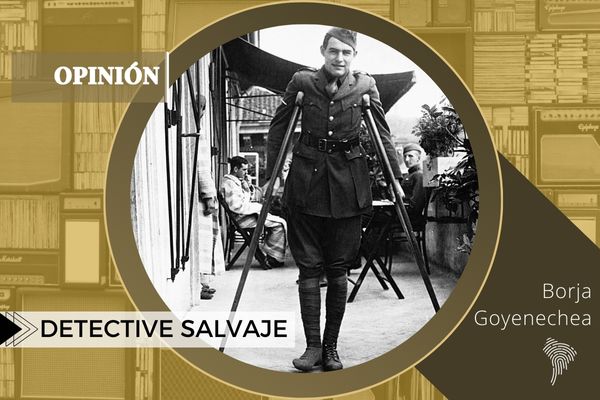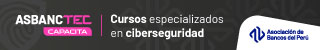[MÚSICA MAESTRO] Antes de la década de los años cincuenta, la música de la costa peruana, lo que generalmente conocemos como “música criolla”, era interpretada por una diversa gama de ensambles –dúos, tríos, conjuntos-, cantantes solistas o incluso colectivos familiares, quienes se hacían conocidos de barrio en barrio en los distritos más populares de la Lima antigua, con jaranas de puerta abierta y solar que podían durar fines enteros de semana. La música grabada era aun una industria en formación por lo que quedan muy pocos –y malos- registros de aquellas épocas aurorales de una de las expresiones populares de mayor arraigo entre nosotros.
Con la llegada de la tecnología fonográfica comenzaron a surgir, en nuestro país, individualidades con mayores pretensiones artísticas, que tenían el propósito de crear una escena musical más sólida, algo que también ocurría en países vecinos como Argentina, Chile o México. Precisamente en este país se forjó la popularidad del formato de trío para la interpretación de boleros, el mismo que alcanzó altos niveles de popularidad a lo largo de toda Latinoamérica e incluso los Estados Unidos. Aun cuando en las grabaciones podían acompañarse de otros instrumentos como percusiones menores (congas, bongós) y hasta orquestas completas, los protagonistas eran siempre tres: una guitarra solista y dos de acompañamiento. Un cantante principal y dos en los coros. Tríos como Los Panchos, Los Tres Diamantes, Los Tres Ases, Los Tres Calaveras, entre otros, se hicieron famosos con sus finas armonías para voces y guitarras.
En el Perú, los tríos musicales también fueron tendencia. Durante los años cincuenta y sesenta, aparecieron una serie de conjuntos triangulares que dejaron una huella imborrable en el panorama de la música criolla. Basados en el éxito de Los Panchos, el trío más importante de la música latinoamericana, diversas ententes lanzaron al mercado sus producciones discográficas -en sellos como Sono Radio, MAG, Iempsa, Odeón del Perú- y consiguieron una masiva aceptación entre el público local. Sus canciones, muchas de las cuales han sido grabadas y regrabadas infinidad de veces en décadas posteriores, siguen presentes en el recuerdo de los amantes de la música peruana, quienes tienen cada vez menos espacios para disfrutar de sus clásicos exponentes en los medios convencionales de comunicación.
Los tríos peruanos poseían características comunes entre sí: generalmente eran dos guitarras (primera y segunda) y un cantante principal, dejando en segundo plano el tema de las armonías vocales, que usaban pero no con el nivel de prolijidad de sus pares mexicanos. Aunque sus repertorios estaban formados mayoritariamente por aquellas composiciones “de la Guardia Vieja” hubo algunos casos en que fueron intérpretes de composiciones nuevas que, con el tiempo, se volverían clásicos de nuestro acervo musical por derecho propio. Sus nombres eran también sumamente locales, apuntando a la consolidación de su identidad criolla o procedencia.
De sonido señorial y elegante, el trío Los Morochucos se formó en 1947 y durante cinco años fue el primer y más importante conjunto de valses románticos. La voz atenorada de Alejandro Cortés se complementaba con el tono contralto de Augusto Ego-Aguirre en armonías acariciantes y sentimentales, un estilo poco común entre los criollos de antaño que solían tener voces más agudas como las del canto de jarana, caracterizado por sus altos volúmenes y poca sofisticación vocal. En la primera guitarra brillaba Óscar Avilés, en el que sería su primer trabajo musical de trascendencia, el inicio de una de las carreras más admiradas e influyentes del criollismo, mientras que Ego-Aguirre lo acompañaba con bordones desde la segunda guitarra. Los Morochucos fueron muy populares entre 1962 y 1972 con canciones de compositores como Felipe Pinglo, Pablo Casas, Pedro Espinel, Chabuca Granda, entre otros. Incluso fueron conocidos en México, gracias a su participación en la película Un gallo con espolones (1964), coproducción peruana mexicana dirigida por Zacarías Gómez.
El nombre “morochuco” proviene de los jinetes ayacuchanos que, vestidos de poncho y sombrero de ala ancha, apoyaron en la lucha por la independencia, liderados por el jefe morochuco Basilio Auqui (1750-1822). El término es combinación de las palabras quechua “moro” (color) y “chuco” (chullo), una prenda con la que se cubrían las cabezas por debajo del sombrero. Avilés, Cortés y Ego-Aguirre se presentaban vestidos a la usanza de estos históricos guerreros. Canciones emblemáticas: El plebeyo, Anita (1967), Hermelinda (1964), El huerto de mi amada (1970).
También tuvieron éxito en esa época Los Troveros Criollos. Aunque son más recordados por su primera etapa (1952-1956) como dúo de voces y guitarras integrado por Lucho Garland y Jorge “El Carreta” Pérez, con esos ritmos picaditos y letras replaneras escritas por el compositor arequipeño Mario Cavagnaro, Los Troveros Criollos pasaron la mayor parte de su trayectoria como trío. Su formación definitiva fue: Lucho Garland (primera guitarra, segunda voz), Humberto Pejovés (primera voz) y José “Pepe” Ladd (segunda guitarra, tercera voz), la misma que se mantuvo unida hasta 1962. Sin embargo, esta versión de Los Troveros Criollos no dejó grabaciones en LP, solo discos de 45 RPM, debido a rivalidades internas del sello Sono Radio, que daba preferencias al Conjunto Fiesta Criolla, liderado por Óscar Avilés. Por ese motivo sus canciones como trío no son tan conocidas como las de sus primeros años.
Su creativa combinación de picardía criolla y destreza musical convirtió a Los Troveros Criollos en toda una escuela de cómo debía tocarse la música criolla de jarana, respetuosa de las enseñanzas de la Guardia Vieja. El investigador, cantante y compositor Manuel Acosta Ojeda dijo lo siguiente, el año 2012, respecto a Los Troveros Criollos: “en cuanto a armonías de voces y guitarras, Garland, Pejovés y Ladd fueron, a mi modesto parecer, el mejor trío criollo de todos los tiempos». Canciones emblemáticas: Carretas aquí es el tono, Yo la quería patita, Parlamanías (1954), Romance en La Parada (1959), Noche de amargura (1962).
Si Los Morochucos destacaron por su elegancia y sentimentalismo, Los Embajadores Criollos –que se formaron artísticamente entre 1947 y 1949 en las cabinas de las recordadas radios Atalaya y Victoria- impusieron un estilo más crudo y apasionado, especialmente por la inconfundible voz de Rómulo Varillas, cantante y segunda guitarra. Los trinos de la primera guitarra de Alejandro Rodríguez y la segunda voz de Carlos Correa complementaban ese sonido lastimero que les valió el sobrenombre de “Ídolos del Pueblo”.
Las canciones de Los Embajadores Criollos no faltaban en almuerzos, reuniones, programas de radio y televisión. Sus producciones se hicieron conocidas en todo el Perú y hasta fuera de nuestras fronteras, en países como Ecuador y México. El talento de Varillas contrastaba con su personalidad difícil, la misma que generaba disputas con sus compañeros de grupo, sus grandes amigos Correa y Rodríguez. Cuentan los conocedores que, cada vez que Alejandro Rodríguez discutía con Varillas, este llamaba a otras primeras guitarras, como Pepe Torres y Adolfo Zelada, quienes terminaban grabando en los discos del grupo.
Rómulo Varillas desintegró Los Embajadores Criollos a mediados de los sesenta y se unió al guitarrista Fernando Loli, formando Los Dos Compadres, dúo que tuvo éxito con un vals de la Guardia Vieja, El pirata. En 1973 se reunió con Rodríguez y Correa para una segunda etapa del trío, que se inició con el LP Volvieron Los Embajadores Criollos, que fue todo un acontecimiento en el ambiente musical peruano de entonces. Este periodo se extendió hasta 1976, año en que el sello Iempsa lanzó el álbum doble Tesoro criollo, con algunos de sus más grandes éxitos. Canciones emblemáticas: Alma, corazón y vida (1958), Ódiame, Lejano amor (1965), El tísico (1966), El rosario de mi madre, Víbora (1976).
Los hermanos Rolando y Washington Gómez, cantantes y guitarristas, nacieron en la provincia de Lamas, región San Martín, en el corazón de la ceja de selva peruana. Desde jóvenes desarrollaron un gran talento musical, y llegaron a Lima con sus padres cuando aun estaban en edad escolar. Juntos decidieron formar un grupo criollo y adoptaron como nombre el vocablo amazónico “chama”, que significa “indígena”. Su primer vocalista, Carlos Cox, fue reemplazado brevemente por Humberto Pejovés, en 1954. Ese mismo año, Pejovés pasó a formar parte de Los Troveros Criollos. Pero eso no detuvo a los hermanos Gómez, quienes siguieron actuando con una sucesión de vocalistas entre los que destacaron Carlos García Godos y Óscar “Pajarito” Bromley, quien sería a la postre el más estable, cantando con ellos durante una década y media. Bromley y los Gómez, el definitivo trío Los Chamas, pasearon su música por todo el territorio nacional, Ecuador, Bolivia y México, estrenando composiciones de Manuel Acosta Ojeda, Luis Abelardo Núñez, entre otros.
En 1954 Los Chamas lanzaron la canción que los haría famosos dentro y fuera del país. Nos referimos a La flor de la canela. El éxito de su versión fue tan grande que muchos creen que fueron ellos quienes la estrenaron pero, en realidad, ya había sido registrada por Los Morochucos un año antes. Pero en esa época el trío de Óscar Avilés estaba cumpliendo su primer ciclo mientras que Los Chamas iban en ascenso, de tal modo que lograron mayor impacto con su grabación del emblemático tema compuesto por Chabuca Granda. Canciones emblemáticas: Sí, don Luis (1953), La flor de la canela, Como te gustan los militares (1954), Limeña (1964).
Otro trío destacado fue Los Romanceros Criollos. Julio Álvarez (primera voz), Lucas Borja (segunda voz, segunda guitarra) y Guillermo Chipana (tercera voz, primera guitarra) se conocieron en las jaranas del Rímac, allá por 1953. La voz potente y aguda de Álvarez es única entre los tríos de esa época, capaz de alcanzar una intensidad para las notas altas que hacía de cada vals y polka una revolución de emociones. A ello se sumaba la particular guitarra de Chipana, quien tocaba con uña de plástico (una técnica poco común entre los criollos, incluso actualmente). En cuanto a Lucas Borja, director musical de Los Romanceros Criollos, se trata de uno de los personajes más importantes del periodo dorado de la música criolla de la costa del Perú. Su capacidad para los arreglos para voces y guitarras fue vital para formar el sonido del trío. Además, compuso uno de los valses más conocidos del repertorio clásico, Amorcito, que se hizo popular en la voz de Eva Ayllón cuando era vocalista del grupo Los Kipus.
Como todos los tríos de su tiempo, Los Romanceros Criollos dejaron de producir discos en la década de los setenta, pero seguían presentándose en peñas y programas. La carrera de Lucas Borja resurgió hace tres décadas con el Dúo Patria, con su esposa Luisa Ramos, con el que presenta valses y marineras con temas patrióticos (homenajes a Grau, Bolognesi, Cáceres). Canciones emblemáticas: China hereje, Engañada (1958), Todo se paga (1959), El guardián (1973).
En 1959, los cantantes y guitarristas Paco Maceda y Genaro Ganoza llegaron desde Piura con una idea novedosa: formar un trío en el que la voz principal fuera de una mujer. Si bien es cierto la música criolla siempre ha tenido fuerte presencia de voces femeninas, esta era la primera vez en que la vocalista hacía armonías con sus pares varones. Los Kipus –nombre que proviene del sofisticado sistema de escritura y registro contable a través de cuerdas y nudos que desarrollaron los Incas- fueron extremadamente populares durante las décadas de los sesenta y setenta. La primera cantante de Los Kipus fue Carmen Montoro. Entre 1973 y 1975 su lugar fue ocupado por una joven y aun desconocida Eva Ayllón. Charito Alonso y Zoraida Villanueva también compartieron escenario con Maceda y Ganoza, en los años siguientes. Posteriormente a la muerte de ambos, Los Kipus siguieron su camino musical gracias al trabajo de Paco Maceda Jr., como guitarrista y director musical, con jóvenes cantantes femeninas, siguiendo la tradición iniciada por su padre. Canciones emblemáticas: Ansias (1960), Amorcito (1961), Mi cariñito, Nada soy, Huye de mí (1973), Mal paso (1977).
A inicios del siglo XXI, las tendencias orientadas al crecimiento de las industrias del entretenimiento para jóvenes locales y turistas extranjeros hicieron que lo criollo, lo andino, lo afroperuano y sus derivados resurgieran, poco a poco. Para ello, los nuevos artistas se concentraron en dominar los aspectos más pícaros del criollismo para caricaturizarlos y así atraer de manera efectiva a los públicos cautivos de peñas y programas de televisión populares. En ese contexto aparecieron dos tríos modernos: Los Ardiles y Los Juanelos.
El primero fue un trío de hermanos –Kiko, Jaime y Carlos Ardiles- que interpretan, con disforzado carisma, el repertorio clásico de valses, marineras y festejos, desde hace más de 20 años. En sus espectáculos combinan lo criollo con boleros, salsas y hasta canciones en inglés y géneros de moda (reggaetón, por ejemplo). Su composición Nadie como tú, es una bonita y señorial marinera limeña. Con cuatro discos en el mercado, Los Ardiles se presentaban como un grupo criollo formal, pero terminaban realizando rutinas que más parecían sketches cómicos, lo cual desdibuja bastante su propuesta de rescate del criollismo de antaño.
El caso de Los Juanelos es, en ese sentido, más auténtico. Ellos se dedican a caricaturizar de manera muy relajada, creativa y abierta las características básicas del criollo tradicional, tanto en su aspecto y vestimenta como en sus hábitos y gestos. Bajo el lema “Los Juanelos lo acriollan todo”, el trío viene sorprendiendo al público, desde el año 2015, con divertidas letras sobre eventos noticiosos, usando la picardía local y respetando los ritmos peruanos. Christian Ysla, conocido actor y claun, parodia al cantante criollo, dicharachero y burlón, siempre bien vestido (a la antigua) y con bigotito estilo Oscar Avilés. La parte musical la cubren José Roberto Terry (guitarra, hijo del reconocido guitarrista criollo Willy Terry) y Alejandro Villa Gómez (cajón). Tienen un canal de YouTube muy visitado y hace unos años lanzaron su primer disco, 20 éxitos criollazos.
Tags:
Día de la Canción Criolla,
Los Morochucos,
Los Troveros Criollos,
Tríos criollos