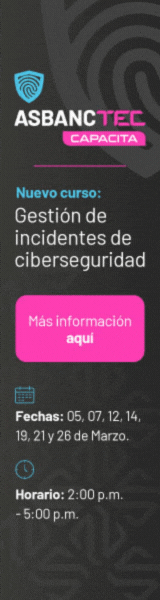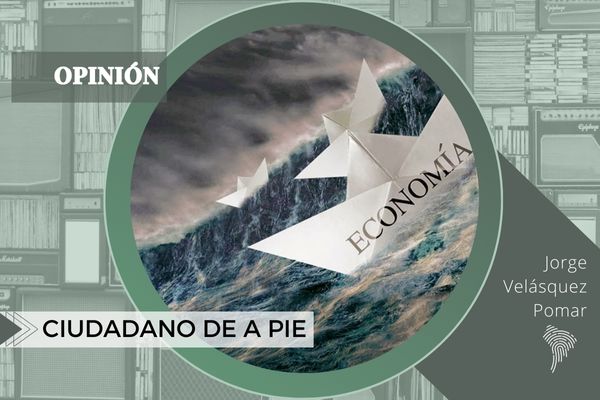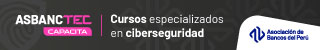[CIUDADANO DE A PIE] ¡La economía, estúpido! es una expresión que se hizo famosa durante la carrera por la Presidencia de los Estados Unidos en 1992 y que, tergiversada, es hoy comúnmente utilizada por los grupos de poder y sus voceros para convencernos que la economía capitalista neoliberal, a pesar de sus cada vez más sonados fracasos, es la única sensata y posible en el mundo. Permítasenos aquí parafrasear dicha expresión, aunque con un sentido radicalmente diferente.
Desde la publicación de nuestra última nota (https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-pomar-crisis-desigualdad-pobreza-y-convulsion-social/) el descalabro de nuestra economía se ha hecho aún más evidente y ya nadie duda que acarreará consecuencias sociales dolorosas, principalmente para los hogares más humildes de nuestro país. Sacando de la sombría ecuación los conflictivos internacionales y los fenómenos climáticos ¿Existen causas netamente nacionales que puedan explicar esta crisis? Diversas personalidades ya han señalado algunas, desde las más complejas hasta las más pueriles: El alza de la tasa de interés de referencia por parte del BCR (Kurt Burneo), la inestabilidad jurídica (Rosa María Palacios), el acaparamiento/especulación (Mirko Lauer), las protestas sociales (Julio Velarde), Pedro Castillo (Augusto Álvarez-Rodrich), entre otras. Cada una de ellas requeriría un análisis crítico para determinar qué papel desempeña en la actual situación, pero en todo caso, no podríamos estar más de acuerdo con lo expresado por Diego Macera del IPE, cuando afirma que sufrimos las consecuencias de “problemas estructurales que vienen de más atrás”, de un proceso de “naturaleza perniciosamente sigilosa” y que, finalmente, “de una recesión se puede salir al año, pero del proceso de desaceleración estructural que estamos viviendo, no.” Allí terminan con toda probabilidad las coincidencias, pues nuestras élites neoliberales atribuyen estos “problemas estructurales” a que nuestro país no ha ido lo suficientemente lejos en el empequeñecimiento del Estado, la desregulación de la actividad económica, la privatización de los servicios y empresas públicas, la supresión de las ayudas sociales como mecanismo de redistribución de la riqueza y la reducción de los costos laborales (eliminación de la seguridad social, las CTS y las pensiones), medidas todas ellas que forman parte de lo que el politólogo Steven Levitsky denominó el “Consenso de Lima”, que no es otra cosa que un recetario económico y social aún más radical que el “Consenso de Washington” de 1989, que llevó a la implantación del neoliberalismo en Latinoamérica.
La verdad monda y lironda, es que nuestra economía se ha venido desacelerando paulatinamente desde el 2013, año en que finalizó el boom de precios de nuestros minerales de exportación, el que hasta entonces y durante una década, permitió al país gozar de tasas de crecimiento adecuadas, además de una significativa protección contra los vaivenes del capitalismo mundial y sus efectos sociales. A partir de entonces y ya con un “doping” minero menguado, nuestro modelo económico ha venido mostrando sus limitaciones. Modelo, que Alberto Vergara ha descrito como un “capitalismo incompetente” caracterizado por la ausencia de una verdadera competencia de los actores económicos en el mercado, la falta de innovación científica y tecnológica, la pobre generación de empleos de calidad y los sobreprecios de los productos que llegan al consumidor.
A pesar del bombardeo mediático constante sobre las bondades del “libre mercado y la libre concurrencia”, tal cosa brilla por su ausencia en nuestro medio, pues los diferentes grupos económicos -gracias a sus nexos con funcionarios y políticos corruptos- obtienen los contratos más jugosos mediante prebendas y sobornos. El celebérrimo “Club de la Construcción” es un magnífico ejemplo de ello. Pero aún hay más, nuestros mercados internos están dominados por monopolios y oligopolios, hecho que no ha pasado desapercibido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha señalado en un informe reciente que “muchos mercados de Perú están dominados por unos pocos grupos empresariales de gran tamaño, y ello se traduce en una elevada concentración y una baja percepción de competencia, lo que se constata especialmente en algunos sectores y productos próximos al consumidor final.” ¿Y qué consecuencias económicas y sociales pueden resultar de tal situación? Pues, como bien ha señalado Germán Alarco, una estructura productiva en pocas manos promueve precios más elevados, afectando el poder de compra de los ciudadanos, reduce los alicientes para la innovación y la difusión tecnológica, limita las posibilidades de desarrollo de otros agentes económicos, frenando el capitalismo popular y afectando la eficiencia económica.
En términos simples, nadie se esfuerza en investigar e innovar, ni mejorar la competitividad, ni la calidad de sus productos, si sus ganancias están aseguradas… y vaya que lo están: La rentabilidad de las principales empresas peruanas, ha llegado a ser porcentualmente superior a la obtenida por las empresas norteamericanas del Forbes 500. Estos impresionantes márgenes de ganancia son posibles, en gran medida, debido a los sobreprecios de bienes y servicios que los oligopolios y monopolios nos imponen, aunados a una política de bajos salarios, evidenciada en la menor participación de las remuneraciones en nuestro PBI, comparada con aquella observada en los años sesenta y setenta del siglo pasado, años en que la Remuneración Mínima Vital tenía tres veces mayor poder adquisitivo que en la actualidad.
El mencionado informe de la OCDE, señala también que el Perú debería promover la diversificación de sus exportaciones con mayor valor agregado. Causa perdida, pues nuestras élites neoliberales han decidido que el motor principal de nuestra economía son las actividades extractivas en manos privadas, principalmente la minería, aunque esta, con toda la importancia que tiene, no representa un porcentaje mayor de los ingresos del Estado vía impuestos, ni genera una importante creación de empleos directos (alrededor del 2% del total de asalariados del país) ni indirectos (efecto multiplicador estándar de 1.5 – 2.5).
Rosa María Palacios ha hecho una exhortación al gobierno para que, haciendo uso de medidas imaginativas, promueva que el capital privado nacional apueste por el Perú. Esto suena casi como el grito ¡La imaginación al poder! de los estudiantes franceses de mayo del 68 o el pedido similar que hizo Fernando Belaúnde al equipo económico de su segundo gobierno, para enfrentar la deficiente situación económica de entonces. Por desgracia, en ambos casos, la imaginación no se hizo presente y dudamos que lo haga ahora, a no ser que la radicalización del “maldito modelo” (Abusada dixit), pueda ser tomada como tal. ¿Una apuesta del capital privado por el Perú? No seamos ni ingenuos ni cínicos. Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo, lo ha expresado claramente: La única responsabilidad social de los negocios es incrementar sus ganancias. La doctora Palacios puede estar segura de que nuestro incompetente capitalismo neoliberal, acostumbrado como está a sus desmesuradas ganancias, apostará sin dudar un instante por… el lucro, en los modos y tiempos que más le convengan. Queda por ver si eso bastará para sacarnos del hoyo en el que nos encontramos.