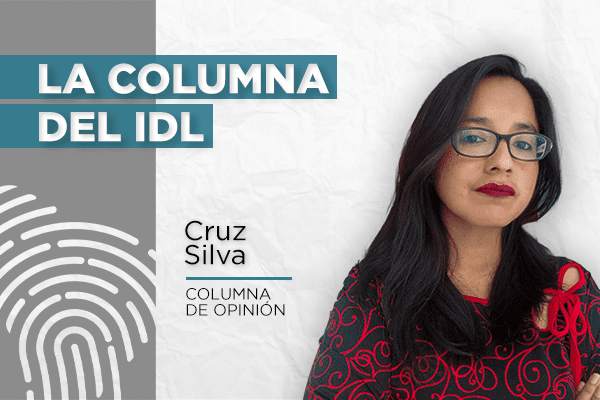Desde hace ya un buen tiempo, se ha hecho costumbre entre los Gobiernos decretar estados de emergencia “para fortalecer la lucha contra la inseguridad”. Lo que debería ser un instrumento excepcional, como lo es la suspensión de ciertos derechos fundamentales para casos igual de excepcionales, se ha convertido en una medida demagógica, efectista y que a la larga no termina por solucionar los problemas de raíz, los cuales vuelven a reproducirse. Pero también es una medida peligrosa, que socava los principios de la democracia, se presta al abuso y la arbitrariedad de sus ejecutantes, y es un potencial peligro para una instrumentalización política no solo tribunera, sino más bien autoritaria.
Este no es un problema que se origina en el Gobierno de Pedro Castillo, ahora que declaró estado de emergencia en Lima y Callao, pero cuyo uso sí que debería tomarse con pinzas en tiempos de polarización política y vientos golpistas. ¿Cuál es el sustento real de una medida como el estado de emergencia? La inseguridad “que día a día se acrecienta en las calles” —vaya muletilla que escucho desde que tengo uso de razón— no lo es. El camino va por otro lado.
Mucho se habla y se ha hablado del crecimiento de la delincuencia en el país. Que cada día hay más robos, que los delincuentes son más avezados, que ya no se puede caminar por las calles. Y hasta cuando las estadísticas delictivas habían caído por la pandemia, se seguía hablando de lo mismo. Valgan verdades, razón no le falta a la ciudadanía. Vivimos en un país, como casi el resto de América Latina, donde los indicadores de inseguridad son muy altos. Pero decir que se encuentran desbordantes son palabras mayores. ¿Efectivamente es así?
No existe ningún sustento técnico que pueda respaldar esto, salvo que se hagan malabares estadísticos —lo cual es un deporte nacional últimamente— para demostrarlo. En materia de seguridad ciudadana, el 2021 fue el año en que las actividades económicas, los contactos sociales, los flujos de movilidad, entre otros, previsiblemente volvieron a sus niveles de normalidad. Y la delincuencia, como esperábamos, tampoco fue ajeno a ello. Sin embargo, no ha sido el peor año del último quinquenio en denuncias policiales, y de lejos no ha sido el peor en la última década en tasas de victimización por delito.
¿Esto quiere decir que no existe inseguridad en el Perú? ¿Que quien escribe vive ciego y alejado de la realidad de lo que le sucede en las calles al “peruano de a pie” (vivo en los Barrios Altos, por cierto)?
Pues no, vuelvo a afirmar que la delincuencia es un problema real, y que efectivamente debe ser resuelto con la urgencia y las medidas que correspondan. Pero de aquí a sobredimensionarla —y ciertamente los medios contribuyen mucho a ello—, crear un estado de alerta constante, canalizar los males sociales y venderla como la inminente llegada del Apocalipsis es contribuir a que el problema parezca más grande lo que realmente es. Y esto ya es un problema de por sí. Vivir en constante miedo y con las alarmas puestas, tener esa sensación de vulnerabilidad y desprotección ya es un gran problema. ¿O acaso no lo es que 9 de cada 10 peruanos teman ser víctimas del delito?
Una sociedad con miedo es una sociedad dispuesta a entregar su libertad a cambio de “protección”. Una sociedad con miedo es indiferente a lo que le suceda al vecino que rompe las reglas, aun a costa de su vida (“porque se lo merece”), y tolerará cualquier “exceso” a cambio de la complaciente tranquilidad individual. Y una sociedad con miedo será tolerante a la ruptura del orden —venga de donde venga— siempre y cuando le aseguren que nada peor puede pasar.
Tags:
IDL