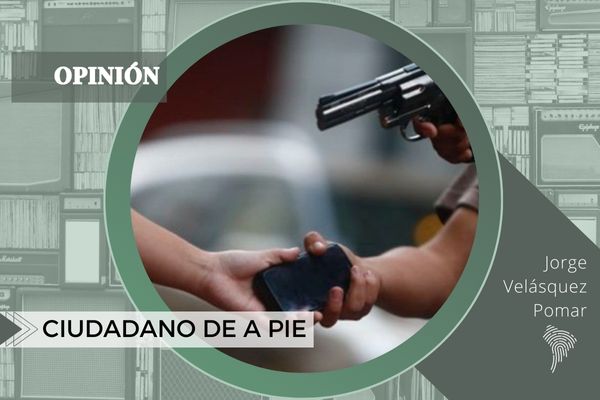[CIUDADANO DE A PIE] Un problema regional
América Latina es hoy por hoy la región más violenta del mundo, en la que se producen algo menos del 40% del total de asesinatos registrados a nivel internacional, a pesar de representar únicamente el 13% de la población mundial. Los hechos ocurridos en Ecuador la semana pasada no hacen sino confirmar esta realidad. Presentamos aquí algunos importantes hallazgos de las investigaciones que, sobre el fenómeno delictivo en Latinoamérica, ha publicado el reconocido especialista Marcelo Bergman en su libro “El negocio del crimen: El crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina.”
La tesis “disruptiva” de Bergman, como él mismo la califica, trasciende las tradicionales explicaciones legales (códigos penales inadecuados) y sociológicas (pobreza, marginación, desempleo) sobre el delito y su expansión. Según el autor, básicamente vivimos las consecuencias de la expansión de un “negocio rentable”, que encontró un hábitat ideal en los tiempos de fuerte crecimiento económico de la región, y cuya rentabilidad es, en última instancia, el resultado de una demanda sostenida de bienes de origen ilícito, acompañada del incumplimiento sistemático de las leyes y de la impunidad resultante de los delincuentes.
Cuestión de equilibrios
Uno de los planteamientos más interesantes del libro, es el análisis la delincuencia sirviéndose de lo que se denomina un “modelo de equilibrio general”, esto es, un conjunto de interacciones entre factores que incentivan, y otros que imponen límites a las actividades criminales. De acuerdo con este modelo, la actividad delictiva en un determinado tiempo y país, alcanzará uno de dos tipos de equilibrio: el equilibrio de baja criminalidad (EBC), o el equilibrio de alta criminalidad (EAC), aunque siempre es posible el pasaje entre uno y otro.
Un país con EBC se caracteriza por la existencia extendida de mercados secundarios, abastecidos por redes de contrabando y robo, como consecuencia directa de la demanda ciudadana constante de una variedad de productos ilícitos (drogas, autopartes, celulares etc.). Las actividades de estos mercados se realizan prácticamente sin ningún tipo de interferencia por parte de las autoridades. Esta tolerancia se explica generalmente por la recepción de sobornos, aunque también existen razones políticas, tales como asegurar un cierto nivel de satisfacción consumista a sectores sociales, cuyos escasos recursos, no les permitirían adquirir estos bienes por la vía legal. En todo caso, la actividad criminal permanece controlada, restringida y subordinada a los poderes públicos, siempre capaces de ejercer, según las circunstancias y conveniencias, una disuasión efectiva mediante la aplicación de leyes y sanciones. En lo que respecta a la violencia en países EBC (Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Bergman señala: “cuando la policía y otras agencias controlan el crimen para su propio beneficio, los niveles de violencia permanecen relativamente bajos.”, y esto debido a que el Estado es capaz de evitar la aparición de poderosos grupos criminales susceptibles de entrar en conflicto entre sí.
En un país con EAC, en cambio, el Estado se presenta como totalmente incapaz de regular y sancionar el negocio criminal, debido a la existencia de bandas con altos niveles de organización y concentración de poder, que cuentan además con eficientes redes de complicidad al interior de las fuerzas del orden, entidades estatales, empresas y la política -sustentadas en el pago de sobornos, financiación de campañas, amenazas y coerción-, o mediante la infiltración directa de sus miembros en estas instancias. Estas bandas no solo se dedican a los lucrativos negocios del contrabando y el narcotráfico, sino que han diversificado sus actividades hacia otros ámbitos más depredadores, como el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, la tala y minería ilegales, los mismos que, dada su altísima rentabilidad, son la causa de constantes luchas por el poder entre bandas rivales. Violencia, corrupción e impunidad caracterizan estos EAC en países tales como México, Colombia, Honduras, Guatemala y ciertas regiones del Brasil, los cuales exhiben, como parámetro distintivo, tasas de homicidios superiores a 20 asesinatos por cada cien mil habitantes.
La inestabilidad delictiva
En ciertas condiciones, que Bergman ha denominado de “inestabilidad delictiva”, es posible una ruptura de estos equilibrios, y el pasaje resultante de un EBC hacia un EAC y viceversa. Un ejemplo de esta última situación es El Salvador, país que ha pasado de ostentar la tasa de asesinatos más elevada del planeta en 2015 (106 por 100 000 habitantes), a la más baja de su historia en 2023 (2.4 por 100 000 habitantes), como resultado de una serie de duras medidas adoptadas -algunas de ellas bastante controversiales- por el gobierno de Nayib Bukele. El paso contrario (de un EBC a un EAC) lo está viviendo dramáticamente Ecuador, que después de haber sido considerado, bajo el gobierno de Rafael Correa, como el segundo país más seguro de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 6.7 por 100 mil habitantes, se ha convertido en el país más violento de la región, con una tasa de asesinatos siete veces superior. La explicación de este fenómeno es doble: por una parte, el desmantelamiento de los entes públicos encargados de la lucha contra el crimen y la rehabilitación de los delincuentes -llevado a cabo por los presidentes Moreno y Lasso-, y por otra, los cambios que han tenido lugar en las organizaciones criminales y los circuitos del tráfico mundial de la cocaína, como consecuencia de las acciones represivas de otros países, que han convertido a Ecuador en un territorio estratégico para el narcotráfico (efecto globo).
¿Y el Perú?
La afirmación de que en el Perú se encuentran presentes todos los elementos característicos de una situación de alta criminalidad (con la excepción, por el momento, de una mayor tasa de asesinatos), resulta de una experiencia social tan omnipresente, que solo genera una abrumadora sensación colectiva de estar atrapados sin salida, en un país que, como señala Juan Carlos Tafur, se está convirtiendo en el mejor destino de las mafias. Un día sí, y otro también, los medios de comunicación y las redes sociales, nos inundan de noticias de corrupción en todos los niveles de la sociedad, de una delincuencia depredadora con apoyos políticos, y de una desvergonzada impunidad. Todas las últimas encuestas, nacionales y regionales, arrojan resultados similares: la mayoría de peruanos identifica la delincuencia como el problema que más les afecta, y señalan como responsables de esta situación al gobierno central, el sistema de justicia, los congresistas y la Policía Nacional, autoridades que, por otra parte, son identificadas como las más corruptas del país. El evidente fracaso gubernamental de un supuesto “Plan Boluarte por la seguridad ciudadana”, cuya existencia misma ha sido luego desmentida por la propia supuesta autora, no hacen sino incrementar el enojo y la desazón de una ciudadanía cada vez más propensa a demandar “soluciones radicales”, de la mano de algún “Bukele” local. Incluso un personaje de derechas tan sopesado como Jaime de Althaus, reflexionando sobre el tipo de outsider que convendría al Perú, llegaba a la conclusión de que “un Bukele más que un Milei” sería el apropiado. ¿Es realmente esto así? Aunque la situación salvadoreña es muy distinta a la nuestra, el Perú podría sufrir pronto de un “efecto globo”, similar al ocurrido en Ecuador (Farid Kahhat), lo que podría llevarnos a niveles de violencia asesina característicos de los países con EAC. Si esto no ha sido así hasta ahora, y en ello concordamos con Augusto Álvarez Rodrich, es porque “los políticos se llevan bien con las mafias. No hay campañas fuertes contra el crimen organizado y varios congresistas están a su servicio. Ningún político se ha comprado el pleito. Cuando eso ocurra, recién todo cambiará.” ¿Ocurrirá alguna vez?