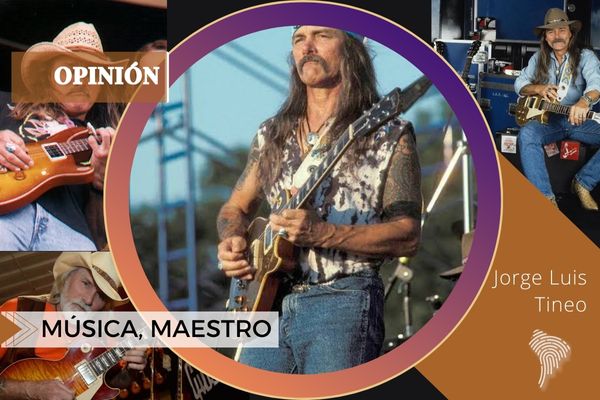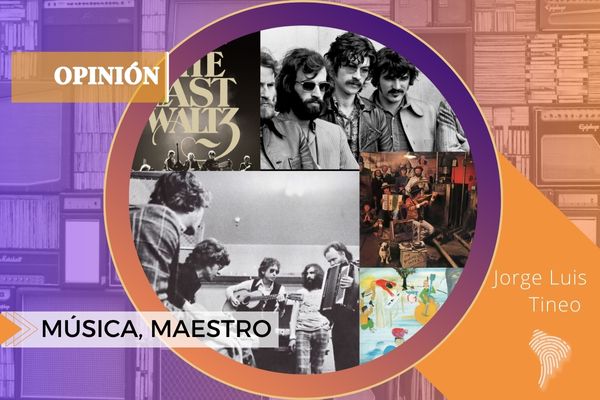[MÚSICA MAESTRO] En el argot del rock clásico conocemos como “supergrupo” a aquel cuyos integrantes provienen de bandas consagradas que se juntan para un evento específico o para iniciar un camino propio, paralelo a su actividad principal o un capítulo nuevo de sus desarrollos artísticos.
Un par de ejemplos básicos, para entender la figura: Crosby Stills Nash & Young reunió, a fines de los sesenta, a integrantes de tres exitosas agrupaciones: The Byrds (David Crosby), The Hollies (Graham Nash) y Buffalo Springfield (Stephen Stills y Neil Young). O, a mitad de los ochenta, decenas de estrellas del pop se juntaron en Inglaterra y Estados Unidos para los proyectos Band Aid y USA For Africa, dos supergrupos que dieron origen al movimiento Live Aid que recaudó millones de dólares para llevar ayuda humanitaria al África. Aunque solemos pensar en The Police como una de las tantas bandas nuevas que aparecieron en pleno auge del punk y los albores de la new wave, el famoso trío fue también una especie de supergrupo, la unión de tres instrumentistas virtuosos y ampliamente fogueados.
Stewart Copeland, un baterista nacido en EE.UU. pero criado entre Líbano e Inglaterra, país al que llegó con sus padres a los 15 años, se unió en 1974 a Curved Air, respetada aunque poco conocida banda de rock progresivo. Participó en Midnight wire (1975) y Airborne (1976), los dos últimos álbumes oficiales del quinteto liderado por el violinista Darryl Way y la cantante Sonja Kristina -con quien Copeland se casaría en 1982- y, aunque lejos del estilo que exhibiría en The Police, dejó claro qué tipo de percusionista era en temas como Juno o Dance of love. De hecho, en los créditos del álbum final de los intérpretes de clásicos del prog-rock británico como Melinda o Back street luv, lo presentan como “la artillería pesada”.
Sting, cuyo nombre verdadero es Gordon Sumner, nació en Wallsand, cerca de Newcastle, al noreste de Inglaterra. Antes de The Police, el bajista y cantante integró entre 1974 y 1977 una banda de jazz-rock llamada Last Exit. Aunque en su momento llamó la atención de Richard Branson, fundador del sello Virgin Records, Last Exit no dejó grabaciones oficiales. Actualmente, gracias a la magia de YouTube, podemos saber cómo sonaban.
Por su parte, el guitarrista Andy Summers -nacido en la ciudad sureña de Lancashire- era, al momento de conocer a Sting y Copeland, una especie de estrella en la escena del blues y la psicodelia británica. Diez años mayor que sus futuros compañeros, Summers había pasado por grupos importantes como Soft Machine y The Animals -en el décimo disco de la banda de Eric Burdon, Love is (1968)-, además de colaborar, entre 1969 y 1976, con artistas de diversos géneros, desde Neil Sedaka y Joan Armatrading hasta Kevin Ayers y Mike Oldfield.
Cuando Steward Copeland y Sting decidieron unirse, llamaron al francés Henri Padovani, un guitarrista punk, para completar el grupo. Entre enero y agosto de 1977, esta primera versión de The Police grabó algunos temas, entre ellos Fall out y Nothing achieving, composiciones del baterista influenciadas tanto por Sex Pistols como por Elvis Costello & The Attractions. Sin embargo, pasó poco tiempo antes de que ambos comenzaran a notar las limitaciones técnicas de Padovani. Una invitación a tocar en un proyecto ajeno a ellos, Strontium 90, liderado por el bajista Mike Howlett (ex Gong) fue la cuota de destino que necesitaban. En ese grupo Sting, Summers y Copeland tocaron juntos por primera vez. Andy quedó impresionado por la dinámica de los otros dos y les dijo: “Ustedes tienen algo. Y me necesitan en su grupo. Pero con una condición: Henri (Padovani) debe irse”.
Aunque al principio no les fue muy fácil desembarcar a Padovani -de hecho, The Police actuó algunas veces como cuarteto-, eventualmente lo hicieron. En cuanto a Strontium 90, grabó algunas canciones y luego participó de un concierto-reunión de Gong, en 1977. Veinte años después, en 1997, apareció el disco Strontium 90: The Police Academy, con algunos de esos temas, entre ellos una versión primitiva de Every little thing she do is magic, desprovista de los sofisticados arreglos que todos conocemos. Los tres integrantes de The Police tenían, entonces, nexos con el jazz y el rock progresivo del más alto calibre. Aunque su origen se produjo en el circuito punk, era evidente que tenían un perfil distinto. Como escribió alguna vez un crítico, reseñando uno de sus primeros conciertos: “Las bandas de punk solo se saben cuatro acordes. Este trío, en cambio, se sabe cuatrocientos acordes”. Otro cronista de la época, al ver sus capacidades como instrumentistas, los calificó de “fake punks”.
La discografía de The Police es una de las más concisas e interesantes de la primera mitad de los años ochenta, que marcó a fuego a toda una generación de amantes del pop-rock con su brillante combinación de estilos. Al principio fueron tres géneros, rock, punk y reggae, que lograron condensar de manera fluida y natural en el álbum Outlandos d’amour (1978), pero luego incorporaron elementos del jazz y la new wave. En este debut destacan los superéxitos Can’t stand losing you y Roxanne -fuentes de polémica por abordar temas espinosos como el suicidio y la prostitución, respectivamente- y otro infaltable en nuestras fiestas barriales ochenteras, So lonely.
Roxanne fue el tema que los catapultó. Miles Copeland III -hermano mayor de Stewart y manager del grupo- no confiaba mucho en el futuro de esa onda que combinaba rasgueos de Bob Marley con vestimentas parecidas a las de Johnny Rotten. Pero apenas escuchó esa canción, salió corriendo a las oficinas de A&M Records y les consiguió un contrato de grabación. Canciones como Next to you, Truth hits everybody y Peanuts -una diatriba contra Rod Stewart y sus setenteras poses de divo-, están inscritas en la tradición punk. Otras, como Born in the 50’s y Hole in my life muestran el lado más rockero y muscular del trío en este debut que apenas alcanza los cuarenta minutos de duración.
Luego vino Regatta de blanc (1979), que incluye las inolvidables Message in a bottle -tema básico para estudiantes de guitarra eléctrica- y Walking on the moon, para muchos la canción más reggae de su catálogo, aunque también están Bring on the night y The bed’s too big without you. En este álbum se mantiene el esquema del anterior con un ligero desmarque del punk-rock, salvo canciones como It’s alright for you, Deathwish o No time this time que muestran todavía cierta vocación por los ritmos veloces y la confrontación directa. Pero si algo elevó su juego musical fue el semi instrumental Regatta de blanc. El vértigo de los instrumentos y las interjecciones gritadas de Sting -que se volverían una marca registrada- crean una atmósfera poderosa alrededor de esta canción que les valió su primer Grammy al Mejor Tema de Rock Instrumental.
Del hipnótico soul-funk de When the world is running down, you make the best of what’s still around al reggae politizado de Driven to tears y el instrumental new wave The other way of stopping -escrito por Copeland-, Zenyatta Mondatta (1980) fue el primer álbum en que el grupo comienza a explorar otras texturas, tanto en sus composiciones como en los acabados que les daban en el estudio. Además, incluye canciones alucinantemente buenas como Voices inside my head -otra vez los gritos monosilábicos de Sting, dándole personalidad a la banda-, el reggae Man in a suitcase y la tensa Behind my camel, composición de Andy Summers que, a pesar de que Sting la odiaba tanto que se negó a grabarla -Andy terminó tocando el bajo en el estudio- les dio su segundo Grammy, otra vez en la categoría de rock instrumental. Pero Zenyatta Mondatta es pasó a la inmortalidad por sus dos canciones principales.
¿Quién no ha escuchado De do do do, de da da da? Esta canción es, en apariencia, el primer éxito de The Police no influenciado por el reggae. Y digo “en apariencia” porque la batería de Copeland nos dice todo lo contrario. El popular tema, cuya letra hace una reflexión sobre el sinsentido de las palabras y el encanto de las canciones simples, se convirtió en el emblema de este disco, junto con Don’t stand so close to me, en que Sting vuelve a jugar con un tema controversial -la joven escolar que se relaciona con su profesor- y lo conecta con la célebre novela Lolita (1955) del ruso Vladimir Nabokov (1899-1977). No es la única referencia literaria que encontramos en The Police. Su primer éxito, Roxanne, tomó el nombre del personaje femenino de un clásico de la literatura de fines del siglo XIX, Cyrano de Bergerac (Edmond Rostand, 1897). Y tanto los títulos como varias canciones de los siguientes discos estuvieron inspirados en obras del célebre escritor socialista húngaro Arthur Koestler (1905-1983), experto en política, psicología y ficción.
Ghost in the machine (1981), sobre la base del reggae fantasmal Spirits in the material world y la festiva Every little thing she does is magic, mostró el progreso definitivo de la banda. Totalmente desligados del punk pero fieles a la influencia jamaiquina, The Police incorporó instrumentos como piano, saxofón, steel drums, teclados y contrabajo, así como temáticas más densas como en Demolition man, Rehumanize yourself o Invisible sun. Dos años después aparecería Synchronicity (1983), que produjo exitazos como Wrapped around your finger -un reggae atmosférico en el que los rasgueos de guitarra aparecen solo en la imaginación del oyente atento- y su inolvidable videoclip en cámara lenta, King of pain y, por supuesto, Every breath you take, una de las canciones que definieron la década de los ochenta. El álbum mostraba una banda extremadamente enfocada y madura, capaz de pasar del escapismo de Synchronicity I/Synchronicity II a la denuncia sociopolítica de Murder by numbers, que Sting cantó en versión jazz, con la banda de Frank Zappa en 1988. Sin embargo, en el pico más alto de su popularidad, el cantante, bajista y principal compositor decidió disolver al grupo.
Parte de la legendaria saga del triángulo perfecto que fue The Police fue la permanente tensión y competencia entre dos de sus vértices. Las discusiones de Sting y Stewart Copeland podían escalar hasta la agresión física. Y Andy Summers, el hermano mayor, se encargaba de ponerles paños fríos y hacer que prevaleciera la amistad y el inmenso respeto que se tenían como músicos. Otra manera de bajar esa tensión era dedicarse, de vez en cuando, a proyectos personales. Copeland lo hizo primero, en 1980, con una banda new wave llamada Klark Kent -un divertido video en YouTube lo muestra a él con sus compañeros de The Police, en el programa musical Top Of The Pops, usando máscaras para no ser reconocidos- que editó un único disco. Summers, por su parte, grabó un par de interesantes álbumes de experimentación guitarrística con Robert Fripp (King Crimson), I advanced mask (1982) y Bewitched (1984). Y Sting, una vez finalizada la gira del LP Synchronicity -que incluyó un multitudinario concierto en el histórico Shea Stadium de New York- se dedicó a grabar su primer disco como solista, el notable The dream of the blue turtles (1985), anclado en su amor por el jazz.
En 1986, surgió la posibilidad de reunirse para preparar un sexto disco, pero Stewart Copeland sufrió un accidente que le impidió tocar la batería por varios meses. El trío decidió solo regrabar uno de sus temas, con arreglos diferentes. Don’t stand so close to me ’86, con un videoclip que apelaba a la nostalgia y funcionaba como un mensaje de despedida, fue incluido en el LP recopilatorio Every breath you take: The Singles, que fue #1 en todo el Reno Unido ese año. En el 2018 apareció el CD Flexible strategies, que reúne todos los lados B de sus singles ochenteros y formó parte del boxset Every move you make: The studio recordings.
Más de veinte años después, Sting, Summers y Copeland volvieron a tocar juntos en The Reunion Tour, una gira de 152 conciertos que cubrió Estados Unidos-Canadá, Europa, Australia, Latinoamérica y Japón, un regreso comparable al de Led Zeppelin en el mismo año o el de Pink Floyd, al año siguiente en el concierto Live 8. Como resultado de ello, se produjo el CD+DVD Certifiable: Live in Buenos Aires que incluye el documental Better than therapy y, por supuesto, un compendio de los dos megaconciertos que dieron en el Estadio Monumental de River Plate, los días 1 y 2 de diciembre del 2007, ante casi 90 mil personas por noche.
Sting (72) se convirtió en una de las superestrellas más exitosas e influyentes del pop-rock mundial, con álbumes destacados como … Nothing like the sun (1987), Ten summoner’s tales (1993) o Brand new day (1999), además de desarrollarse como actor y adscribirse a diversas causas benéficas. Ha tocado jazz, rock y música clásica, interactuando con los mejores en cada campo. Y lo vimos en Lima, en su espectáculo sinfónico Symphonicities, el año 2011.
Andy Summers (81) tiene una muy prolífica carrera con discos instrumentales y homenajes a estrellas del jazz como Charles Mingus, George Gershwin y Thelonious Monk, además de su proyecto Call The Police, con el que llegó a Lima en 2019, homenajeando a su banda matriz.
Y Stewart Copeland (71), uno de los mejores bateristas en la historia del rock, se dedicó desde 1986 a su otra pasión, componer bandas sonoras. Paralelamente, integró dos supergrupos más. Por un lado, en el 2000 formó el trío Oysterhead junto al guitarrista Trey Anastasio (Phish) y el bajista Les Claypool (Primus) y, años después, en el 2017, se unió a Adrian Belew (guitarra, King Crimson, David, Bowie, Talking Heads, Frank Zappa), Mark King (bajo, Level 42) y Vittorio Cosma (teclados, Premiata Forneria Marconi) en Gizmodrome.
Sin embargo, los logros artísticos que The Police registró en tan solo cinco años -de 1978 a 1983- no han podido ser eclipsados por las casi cuatro décadas de desarrollos individuales de sus miembros. Su extraordinario legado permanece intacto en la memoria auditiva tanto de melómanos y coleccionistas con profundos conocimientos y capacidades apreciativas como de oyentes convencionales de radios especializadas en canciones “del recuerdo”.