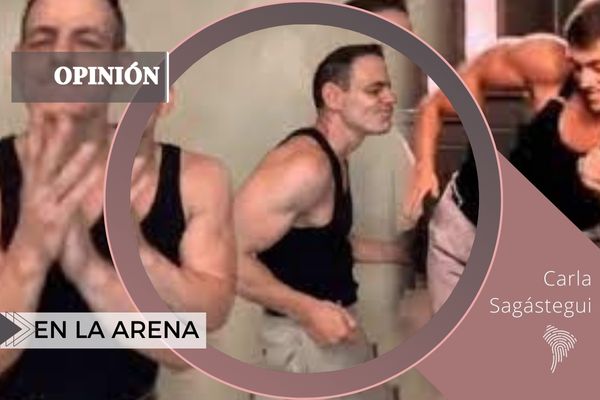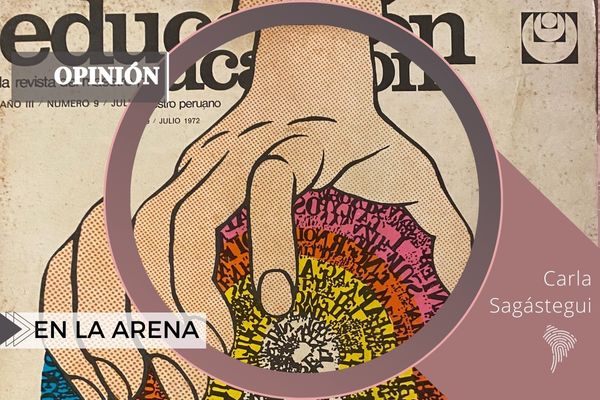Pronto se cumplirán 200 años de haber conseguido la independencia del Perú y del continente americano. Por razones limeñas celebramos nuestra independencia el 28 de julio de 1821, cuando se intentó tener un estado autónomo, con su propia constitución. Pero hoy sabemos que tuvo muy poca vigencia, pues los ejércitos libertadores y sus líderes, el argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar fueron quienes nos gobernaron hasta conseguir la emancipación.
Si triunfamos sobre los realistas, tampoco fue debido solamente a los militares. Todos recordamos la astucia con la que el norteño Andrés Rázuri y el argentino Isidoro Suárez (bisabuelo de Jorge Luis Borges), desafiaron las órdenes y se lanzaron contra las fuerzas de Canterac, aunque en realidad no hubiera sido posible el triunfo si no hubiéramos contado con la fuerza de la población local, recordada como “montoneros”: fueron esos hombres y mujeres armados rudimentariamente, quienes bajando desde las alturas hasta la pampa de Junín apoyaron a los húsares y vencieron a una tropa realista numerosa y desconcertada.
Ante la encrucijada de si debemos celebrar como fecha central la proclamación del 28 de julio de 1821 o la derrota del ejército realista el 6 de agosto o la rendición de la corona el 9 de diciembre de 1824, el Perú optó por celebrar cuatro años de independencia. La primera celebración ocurrió durante los gobiernos de Augusto Leguía. Cuando celebró el centenario de 1921 ante sus invitados nos describió como un país hijo de España, que había madurado lo suficiente como para gobernarse solo, discurso hegemónico que los españoles habían construido para aceptar su derrota. En ese momento, Leguía aún mantenía un discurso contra la oligarquía civilista y se había abierto hacia las posturas indigenistas de aquel momento. Pero es justo el año 1924 cuando se impone en las elecciones como único candidato y empieza su propuesta de la Patria Nueva, proyecto político de una dictadura que culminaría violentamente en 1930.
Dadas las fechas, para la dictadura de Leguía la más grande celebración con invitados internacionales, se centró en el triunfo de Ayacucho, poco tiempo después de haber empezado su nuevo gobierno. Orgulloso del boato, para festejar y festejarse culminó la Plaza San Martín y el Hotel Bolívar, levantó monumentos en Junín y Ayacucho, creó la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y levantó el Palacio Arzobispal. Fue el momento cumbre de su dictadura.
100 años después, el año 2021, cuando Pedro Castillo fue elegido Presidente de la República, parecía que por fin tendríamos a un Presidente que representara a la población más relegada del país. Pero un año después vimos su incapacidad para controlar las redes de clientelaje y corrupción que hoy nos gobiernan. Encarcelado, fue reemplazado por Dina Boluarte, quién empezó su gobierno con terribles masacres. Hoy, cuando le toca celebrar el año más importante, cuando culmina un proceso emancipatorio que comenzó el siglo XVIII con rebeliones como la de Túpac Amaru II, nos encontramos con una dictadora que está al sometida al Congreso de la República y sus cohortes de corrupción, con un gabinete que sólo se dedica a defenderla y que le da la espalda a la población. El Bicentenario no parece importarle. Entrar a la Conmemoración histórica de la página web de la celebración del Estado nos dice todo, la última publicación es del año 2023, cuando ella prometía una gran celebración que convocaría a los países vecinos para festejar los doscientos años de la liberación de América del Sur. Hasta ahora no sabemos si ocurrirá. Nuestro gobierno no tiene buenas relaciones ni con nosotros, ni con los países vecinos.
De dictadura en dictadura, tener a una persona sin ningún proyecto político salvo el de verse plena de joyas y producida por la cirugía plástica, ha traído abajo el entusiasmo con el que pocos años atrás pensamos que el país podía empezar una nueva ruta, de reconocimiento a las poblaciones más relegadas del país. Ojalá este sea un año de inflexión y que el próximo nos espere con el empeño de una nueva generación de jóvenes políticos, con una mirada clara de cómo acabar con las brechas que tanto nos dañan. No nos rindamos, se lo debemos a la juventud peruana. Que sea un 28 sin perder la esperanza.