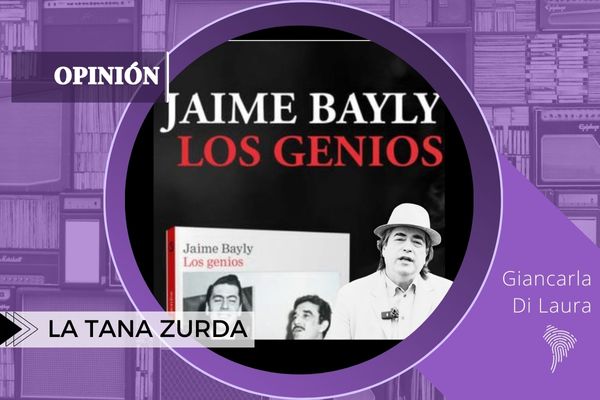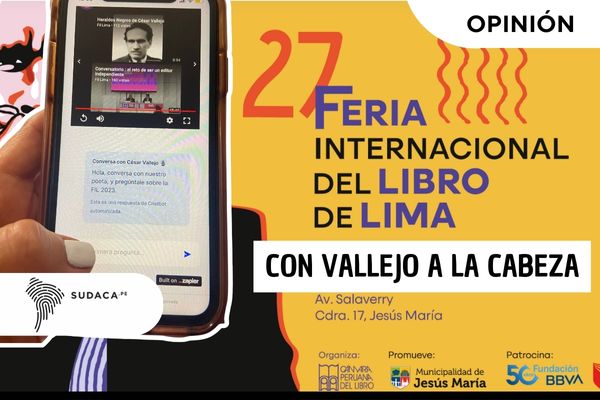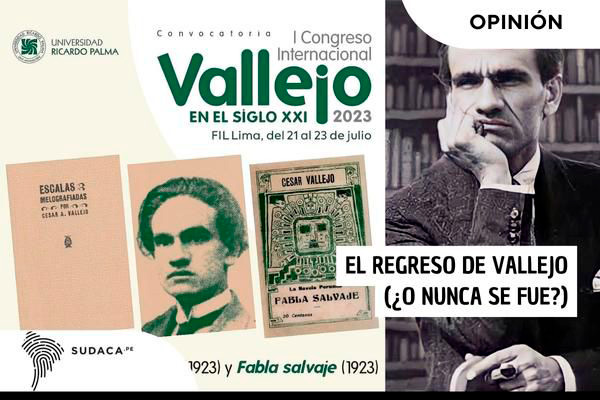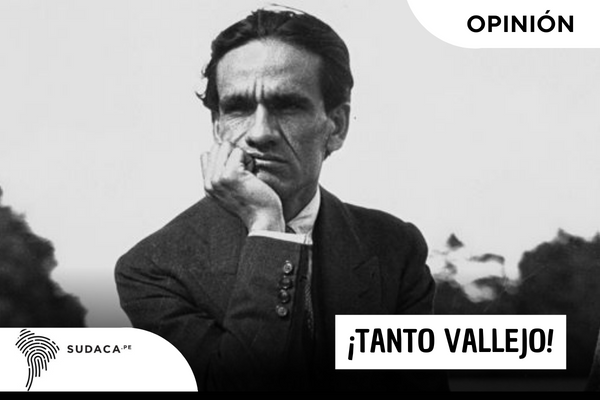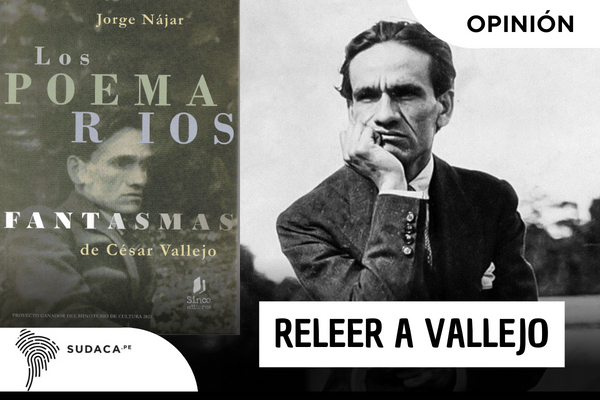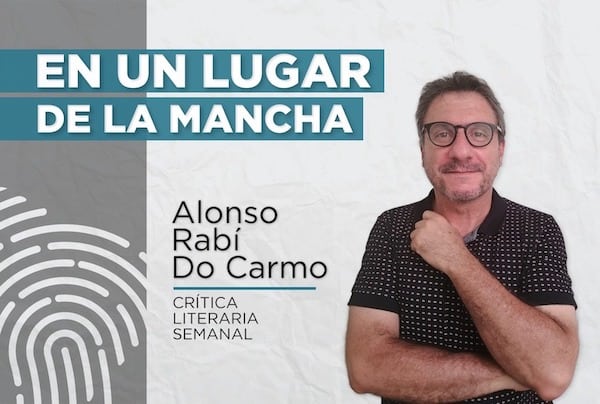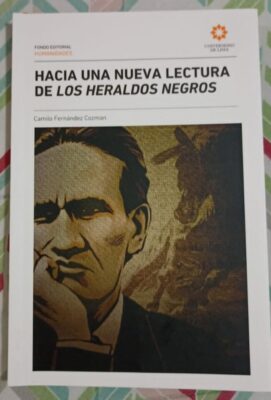Quizá el país donde más se admira y se promueve la obra de César Vallejo –después del Perú, claro– es Cuba. La hermosa isla caribeña ostenta el mérito de haber publicado numerosas ediciones de la obra de Vallejo, algunas ya legendarias, como las prologadas por Roberto Fernández Retamar y Raúl Hernández Novás desde la década de 1960. Asimismo, Cuba ha sido escenario de numerosos congresos, homenajes y festivales alrededor de la figura de nuestro vate bandera.
¿A qué se debe este entusiasmo? No es que Cuba carezca de grandes poetas. Bastaría pensar en José Martí y en José Lezama Lima para hacer enrojecer de envidia a muchos otros países del continente. Lo que pasa es que hay una conexión muy especial entre Vallejo y Cuba: su abierta adhesión al socialismo y al ideal de una sociedad sin clases.
Todos sabemos que Vallejo se hizo marxista más o menos a partir de 1927, cuando en Francia conoció los escritos del filósofo y economista alemán, para entonces una inspiración de todos los intelectuales revolucionarios que se apasionaron por las grandes transformaciones que se vivían en Rusia a partir de la Revolución Bolchevique de 1917. Vallejo mismo viajó a la URSS tres veces (en 1928, 1929 y 1931) a experimentar de primera mano los cambios profundos que la revolución estaba operando sobre una sociedad que hasta hacía poco había sido monárquica y feudal.
Al margen del marxismo heterodoxo de Vallejo, que por momentos lo hizo simpatizar con el trotzkismo, el poeta se mantuvo fiel a sus ideales revolucionarios y eso determinó también su apoyo incondicional a la República española durante la Guerra Civil que asoló a ese país desde 1936.
Vallejo se murió un 15 de abril de 1938, intuyendo que la causa española ya estaba casi perdida. Tampoco pudo, pues, ser testigo de la Revolución Cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959. Si Vallejo hubiera vivido, habría tenido 66 años cumplidos y sin duda hubiera dado su apoyo absoluto a los barbudos de Fidel.
La poesía de Vallejo encarna como pocas el ideal revolucionario desde una perspectiva profundamente humana, por lo que no es raro que el público cubano haya encontrado en él la voz de los ideales de cambio y esperanza que se vivieron intensamente en las primeras décadas de la Revolución.
Pero la relación de Vallejo con Cuba empieza mucho antes. Cuando el poeta se sube en el Callao al vapor «Oroya» el 17 de junio de 1923, lo hace intuyendo que jamás regresaría al Perú. Su itinerario lo hizo cruzar el Canal de Panamá y hacer escala en La Habana, donde permaneció tres días antes de reemprender el rumbo hacia Europa.
En Cuba conoció a algunos intelectuales y estableció vínculos que lo hicieron colaborar eventualmente con periódicos y revistas cubanas en los años siguientes. Una vez fallecido, nuestro poeta creció en fama y prestigio como la espuma. Las ediciones cubanas de Casa de las Américas y la Editorial Artes y Letras lo popularizaron tanto que pasó a convertirse en uno de los poetas favoritos de la intelectualidad y los lectores cubanos en general. Grandes autores como Cintio Vitier y Fina García Marruz lo leyeron y comentaron. La última –una de las poetas cubanas más notables– escribió un bellísimo poema, «Carta a César Vallejo», que pinta a nuestro poeta de cuerpo entero.
Además ha habido en Cuba congresos y simposios sobre Vallejo celebrando aniversarios y centenarios, como el reciente «Trilce y las vanguardias latinoamericanas», celebrado en noviembre del 2022 por la Asociación Internacional de Peruanistas y Casa de las Américas con motivo del centenario del extraordinario libro de Vallejo.
Menciono todo esto porque la Embajada del Perú en Cuba ha tenido el acierto de erigir un busto de Vallejo (el primero en la isla) frente al hermoso edificio de la Casa de la Poesía en La Habana Vieja. El develamiento tendrá lugar este viernes 15 de marzo (justo un día antes del cumpleaños del poeta) y participarán dos notables vallejólogos peruanos, el poeta y crítico José Antonio Mazzotti y el coleccionista e investigador Jorge Kishimoto.
Aquí el programa:
DEVELACIÓN DEL BUSTO DE CÉSAR VALLEJO EN LA HABANA
Viernes 15 de marzo de 2024, 4 pm
Casa de la Poesía de La Habana
(Calle Mercaderes, no. 16, entre O’ Reilly y Empedrado, Habana Vieja, La Habana)
PROGRAMA:
PANEL “Impronta de Vallejo en la literatura cubana”
Jorge Kishimoto (Centro de Estudios Vallejianos y Universidad César Vallejo): “Vallejo en Cuba antes de 1938”.
Susana Haug (Universidad de la Habana): “Presencias del vallejismo cubano a partir de la segunda mitad del siglo xx”.
Roberto Méndez(Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela): “Cintio Vitier y Fina García Marruz leen a César Vallejo”
José Antonio Mazzotti (Tufts University y Asociación Internacional de Peruanistas): “Trilce en Cuba en 2022 y los nuevos estudios vallejianos”.
Modera: Caridad Tamayo Fernández (Casa de las Américas)
Performance artístico a cargo del grupo Danza Teatro Retazos
Lectura de poemas a cargo de:
Josefina de Diego García-Marruz (Cuba)
Roberto Méndez (Cuba)
José Antonio Mazzotti (Perú)
Giselle Lucía Navarro (Cuba)
Palabras del Embajador del Perú en Cuba Gonzalo Guillén y de Sinecio Verdecia, director de la Casa de la Poesía
Develación del busto de César Vallejo
Pisco Sour
Si conoce a alguien en Cuba, pásele la voz.
Recordemos que el poeta inglés Martin Seymor Smith denominó a Vallejo como «el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma». Por su lado, el monje trapense estadounidense, escritor, teólogo, místico y poeta Thomas Merton, lo consideraba «el mayor poeta universal desde Dante».
Vallejo es una de nuestras mejores cartas de presentación. Su obra bien vale un Perú.