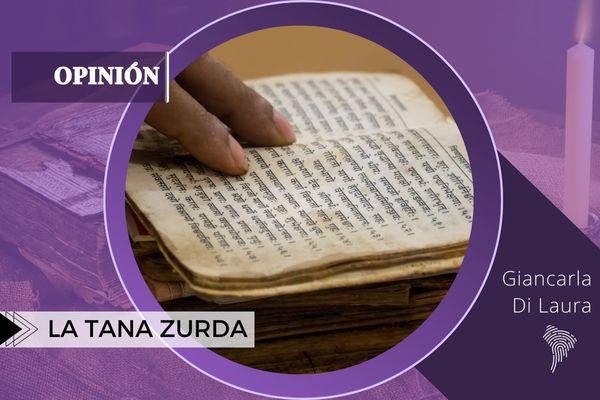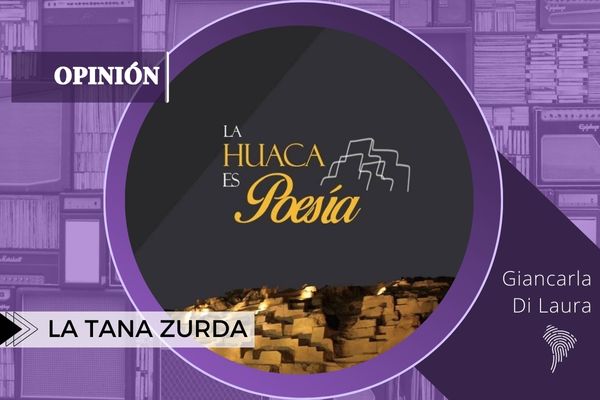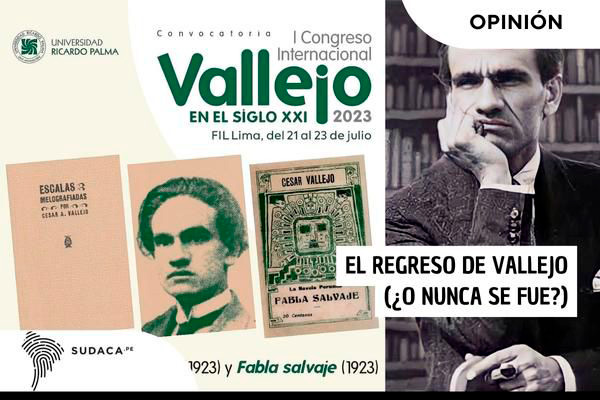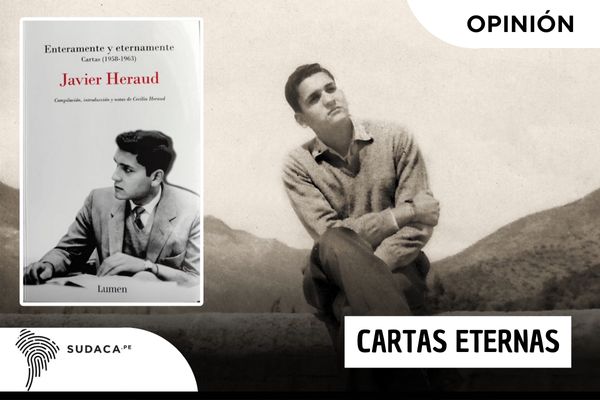Óscar Málaga es un poeta cosmopolita, esa es su mejor definición. Desde su aparición en una célebre antología de José Miguel Oviedo, Estos trece, célebre tanto por los poetas allí reunidos como por los ausentes, se transparentaba la energía expresiva de alguien que, en esencia, es un lector de diversas tradiciones literarias. El poeta no es su circunstancia, como decía Ortega y Gasset, el poeta es su experiencia. ¿Y qué ha hecho Málaga, sino traducir en versos ese conocimiento adquirido golpe a golpe, en cada triunfo secreto, en cada fracaso, en cada ascenso y por supuesto en la caída?
Por ahora no quiero alejarme de lo que dije inicialmente. Una de las primeras cosas que se pueden detectar en la poesía de Málaga es el influjo beatnik. No diré que Málaga es un poeta beat, no, es decir, no es un imitador. Es alguien que los “leyó mal”, como aconsejaba Harold Bloom en La angustia de las influencias y a partir de esa lectura construye la propia voz. Lo mismo cabría decir de su conocimiento de la poesía china. No puedo cansarme de agradecer sus versos, versos que colocan a Málaga en el lugar de los inclasificables, en el podio de aquellos que levantan el mundo con intuiciones poderosas, guiados por el instinto y la música.
He mencionado China. Y esa palabra tiene amplias resonancias en la poesía peruana y no solo porque aquí existan escritores de ascendencia china. Me refiero más a un plano temático, que se engasta en experiencias de lectura y de vida. Caligrafía china (2014), de Marco Martos o varios poemas de Mirko Lauer van en esa dirección. No quiero dejar de mencionar dos novelas de interés, que ofrecen una mirada contemporánea sobre la antigua Catay: Los eunucos inmortales (1995), de Oswaldo Reynoso y Babel, el paraíso (1993), de Miguel Gutiérrez. Sin embargo, en Málaga hay una fuerza vital, una expresión exultante, una necesidad de transformar la lectura en visiones, en conocimiento sobre la vida a partir de la lectura de textos clásicos. Este orientalismo tiene un nuevo rostro, uno que rompe cercos coloniales porque habla desde la periferia, es, como dice uno de sus versos, “un extranjero en un país extranjero” y lo es a tiempo completo.
Otro aspecto interesante de este libro es la manera en que la voz poética se refiere a sí misma. Lo hace en un estado de permanente ironía. El hablante es un letrado, alguien que no tiene complacencia para sí mismo, por eso habla de su “vieja y gastada alma de letrado”, de sus “pobres caligrafías de letrado” y su “gastado gorro de letrado”. Pero no todo es una representación cuyo fin pretende desacralizar la figura del poeta, aunque lo logre con creces. Un rasgo que sin duda conecta a Málaga directamente con su generación y esa ironía con que los poetas se miraban a sí mismos. En otros momentos el letrado alcanza la condición de médium de la expresión poética: “El letrado solo caligrafía el lenguaje de los pájaros que en los laberintos del bosque todas las aves cantan”. La ironía sobre el trabajo del poeta alcanza una cima de exquisitez: “Aspiro a la perfección de este inútil trabajo de transcribir el canto de las aves, que en las mañanas al despertarme pueda sentir su batir de alas en mi corazón, que pueda morir en paz entonando una frase de su hermoso canto”. La escritura es también conjuro: en otro poema se lee, “caligrafiar diez mil veces la misma palabra para no tener miedo a la muerte”.
La poesía tiene un papel trascendente, constituye el núcleo espiritual de la comunidad. Y no solo por sus evidentes conexiones con la naturaleza y la cultura. En un alarde casi mítico, el yo poético dice: “A veces un país alcanza en un verso si este es dictado por diez mil pájaros que nunca han sentido fatiga en sus alas”. El poeta como ser marginal es otra presencia en estos versos. “me dormiré soñando que nunca estuve en estos jardines” muestra la voluntad de autoexiliarse, de reservar para la intimidad del anonimato y el silencio la posibilidad de cantar.
Quien desee leer este libro puede acercarse a Inestable, en la calle Porta, en Miraflores, donde recibirá un ejemplar gratuito de este magnífico poemario de Óscar Málaga.