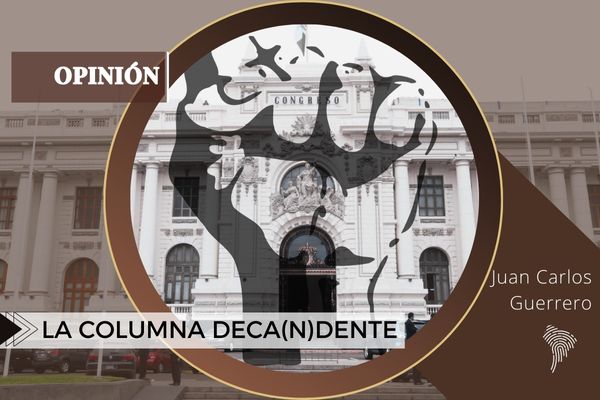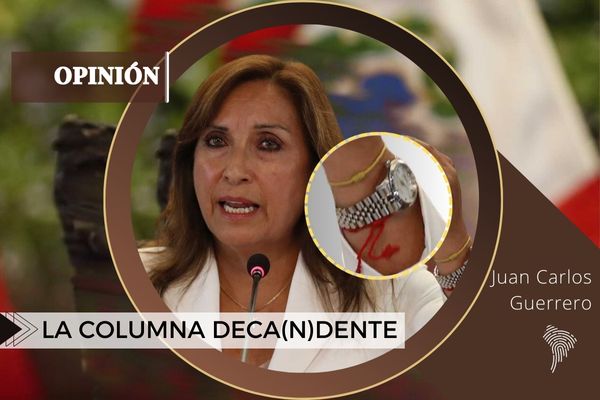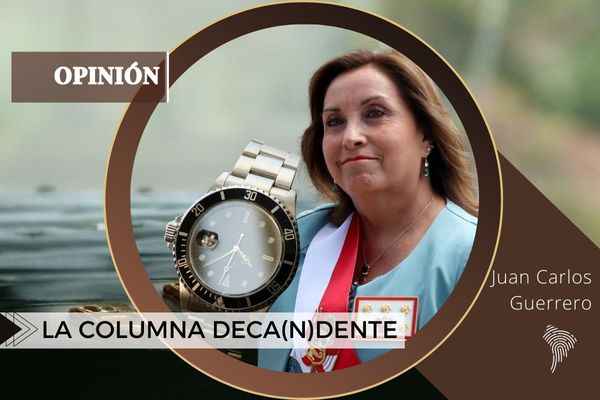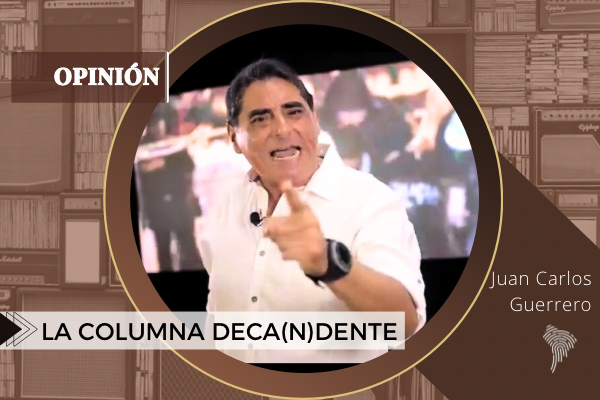El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.
En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.
Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.
Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.
Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.
Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.
La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.
¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.