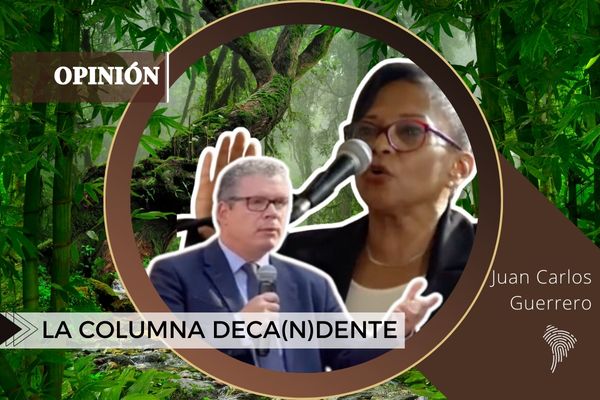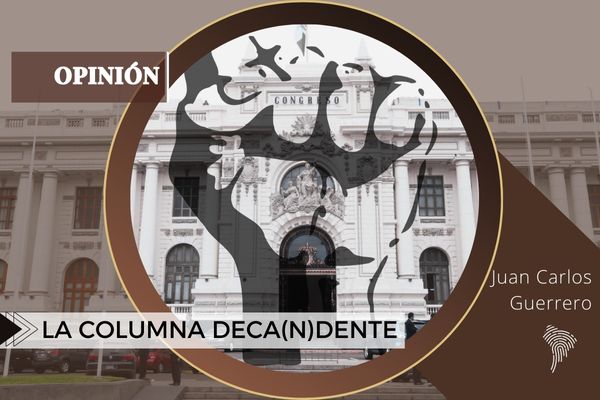[La columna deca(n)dente] Mediocres y corruptos
La política atraviesa uno de sus periodos más oscuros y desalentadores. En una democracia saludable, el Congreso debería ser un bastión de integridad y responsabilidad, un lugar donde se legisla en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, se vela por la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Sin embargo, la coalición de facto (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País, entre otros partidos) lo ha convertido en un espacio donde priman los intereses particulares e incluso criminales sobre el bien común. La degradación del Congreso es evidente en cada sesión, en cada voto, en cada decisión que favorece a unos pocos a costa de la mayoría.
Asimismo, son cada vez más visibles los escándalos que involucran a congresistas en actividades ilícitas. La impunidad es la norma y los esfuerzos por desenmascarar y sancionar a los corruptos se ven obstaculizados por aquellos que deberían liderar la lucha contra la corrupción. En este contexto, los ciudadanos se sienten cada vez más desprotegidos y desilusionados con un sistema que parece diseñado para beneficiar a los corruptos y perjudicar a los honestos.
La mediocridad, por su parte, reina en el recinto congresal. La falta de preparación y conocimiento de muchos de los congresistas es alarmante e indignante. En lugar de debates informados y decisiones bien fundamentadas, asistimos a espectáculos grotescos de ignorancia y demagogia. La calidad del discurso político ha descendido a niveles preocupantes, y las políticas públicas se diseñan más por conveniencia que por evidencia. Este desprecio por la excelencia y el conocimiento no solo afecta la calidad de la legislación, sino que también envía un mensaje desalentador a la ciudadanía: que en el país, la mediocridad es aceptable y hasta celebrada.
Este panorama es desolador en un momento en que el país celebra su Bicentenario. En lugar de reflexionar sobre los logros y desafíos de nuestra historia, nos enfrentamos a una realidad en la que los valores y principios democráticos han sido socavados. La falta de una visión clara y un proyecto de país que incluya a todos los peruanos es evidente. En lugar de avanzar hacia un futuro más justo y equitativo, nos encontramos atrapados en un ciclo de corrupción y mediocridad, en el cual la democracia presenta serias deficiencias en cuanto a la equidad y la justicia social. Por ello, tiene la obligación moral y ética de responder prioritariamente a los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad, quienes se encuentran en una situación de precariedad y carecen de acceso a condiciones de vida dignas y al ejercicio pleno de sus derechos.
Es imperativo que los ciudadanos tomen conciencia de esta situación y actúen en consecuencia en todos los espacios posibles. La apatía y el desinterés solo alimentan este estado de cosas. La construcción de una democracia sólida y efectiva requiere la participación activa de cada uno de nosotros. Solo así podremos romper con la cadena de corrupción y mediocridad que nos ha mantenido cautivos durante tanto tiempo.