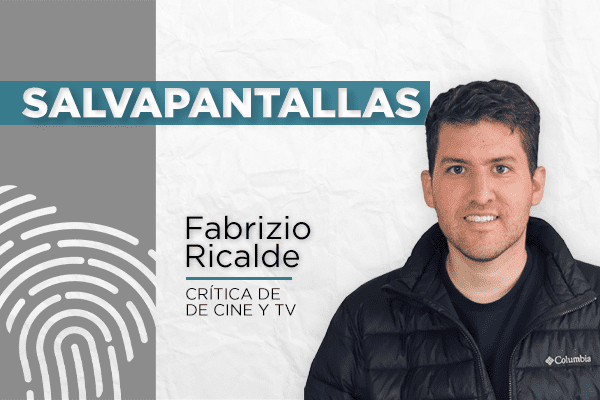[EL DEDO EN LA LLAGA] Curiosamente, sin tener conocimiento de este estudio, esta realidad fue llevada a la pantalla en 1978 por el director de cine español Eloy de la Iglesia (1944-2006) en una película que en su tiempo fue considerada sensacionalista: “El sacerdote”. De hecho, algunos críticos de cine de la época calificaron sus películas de “groserías fílmicas”, pues el cineasta español no tuvo reparos en tocar temas provocadores en filmes como “El techo de cristal” (1971), “La semana del asesino” (1972), “Nadie oyó gritar” (1973), “Una gota de sangre para morir amando” (1973), “Juego de amor prohibido” (1975), “La otra alcoba” (1976), “Los placeres ocultos” (1977), “La criatura” (1977) y “El diputado” (1978). Por el naturalismo y la crudeza de sus películas, abordando temas incómodos, Eloy de la Iglesia ha sido comparado con cineastas como el italiano Pier Pasolini Pasolini, el alemán Rainer Werner Fassbinder y el español Pedro Almodóvar. Fuera de su afiliación al Partido Comunista de España, Eloy de la Iglesia compartía con los cineastas mencionados una condición humana de la cual nunca hizo un secreto y que se refleja en varias de sus películas: la homosexualidad.
Situándonos en Madrid de la segunda mitad de los años 60, cuando todavía Francisco Franco gobernaba España bajo el nacionalcatolicismo conservador compartido por la mayoría del clero —aunque en esos momentos ya se insinuaban algunos cambios modernizadores propiciados por el Concilio Vaticano II—, el film nos cuenta la historia del P. Miguel, un sacerdote de 36 años que entró al seminario a en su adolescencia —cuando solo tenía 14 años de edad— a instancias de su madre y que ahora se ve obsesionado por un impulso sexual que le lleva a sentirse atraído por una de sus feligresas y a tener continuamente visiones relacionadas con el sexo, como, por ejemplo, imaginarse a una chica en bikini de un anuncio echada sobre el altar cuando le está rezando a la Virgen, o imaginarse a una pareja de novios a la que está casando —ella ya embarazada— realizando el acto sexual, o durante un agasajo después de la Primera Comunión de los niños, imaginarse a su feligresa preferida realizando un coito anal con su esposo en medio de la celebración.
Cuando el P. Miguel le pide ayuda al P. Alfonso, párroco de una parroquia que —incluyendo a los dos mencionados— cuenta en total con siete sacerdotes, éste le achacará ser débil y no poder controlarse, por lo cual, a fin de evitar que entre en continuo contacto con los feligreses —que constituyen para él una tentación—, el obispo mismo decidirá relevarlo de sus obligaciones y le encomendará dedicarse a la catequesis de niños que se preparan para la Primera Comunión. Cuando el P. Miguel se sienta en el confesionario para confesar a los niños, se queda mirando las piernas de un infante de 8 años —que resulta ser el hijo de su feligresa— y se sentirá excitado sexualmente. Ya en el confesionario, cuando comienza a acariciar el rostro del niño, se levantará y huirá apesumbrado de la angustiante situación.
Todos sus esfuerzos por controlarse resultarán en vano. Incluso su visita a un cabaret, vestido de civil, en busca de una prostituta terminarán generándole angustia y sufrimiento. La prostituta le comentará ante su bochorno que tiene cara de cura, pero que eso es habitual, pues no sería el primer cura que acude al establecimiento en busca de sexo furtivo.
Lo cierto es que ni siquiera la autoflagelación y el uso de cilicios que se incrustan en su carne sangrante logran que el P. Miguel ahogue el deseo sexual que lo agobia. Por eso mismo, le confesará al Padre Alfonso lo siguiente:
«Es mentira que la carne sea débil. La carne es muy fuerte, y cuando ella manda, el espíritu no puede resistir. Es mentira, es mentira, P. Alfonso. Lo que de verdad es débil es el espíritu».
Cuando al final la feligresa la confiesa que se ha separado de su marido y que ella está enamorada de él, el P. Miguel cederá ante los impulsos naturales, teniendo sexo con ella, no sin un enorme sentimiento de culpa por considerar, según su visión moral, que ella está cometiendo adulterio y él, sacrilegio. En su locura obsesiva, el P. Miguel tomará la radical decisión de sacrificar la carne por el espíritu, y durante la Nochebuena se recluirá en su habitación para castrarse brutalmente con unas tijeras de jardinería.
Después de pasar por el hospital y una institución de salud mental, regresará a la parroquia, donde el P. Alfonso le comunicará que el obispo ha decidido que ya no puede seguir ejerciendo el sacerdocio. El diálogo generado constituye un diagnóstico certero de la condición enferma de la Iglesia católica:
«—Créame, me duele muchísimo no poder contar con usted. De verdad, a pesar de todo lo ocurrido, lo siento. Ya ve, el Padre Ángel ha dejado el sacerdocio para casarse. El Padre Luis y el Padre Manuel se han ido, cada uno por su camino. Ya no me quedan más que el padre Alberto con su música y el Padre Carlos con su inocencia. Cualquier día se irán ellos también. Y yo me quedaré solo, triste y viejo. Pero lo que más me preocupa es que esa soledad, esa tristeza y esa vejez son algo más que un problema mío. Son un problema para toda la Iglesia.
—Nunca imaginé que acabara usted mostrándose tan pesimista.
—Ya ve. Pero no crea. A veces releo la carta que me dejó el Padre Luis cuando se marchó y recupero los ánimos.
—¿Ah sí? ¿Y qué le dice?
—Escuche. Le voy a leer solamente el final. “Por eso, Don Alfonso, he tomado esta decisión. Porque creo que la Palabra de Dios es también Palabra de Dios al hombre, porque estoy convencido de que la salvación debe comenzar ya aquí ahora, en este mundo, en esta vida”. Fíjese, me he pasado la vida preocupado por la merienda, y ahora de viejo leo estas cosas, y ya ve, me emociono. Por eso le digo: no todo es pesimismo».
Todo ello se complementa con las últimas palabras que el P. Miguel, ahora un hombre destrozado con un futuro incierto, le dirige a la imagen del Cristo crucificado en el templo:
«¡Qué difícil resulta rezar cuando ya no se tiene fe! Pero me gustaría rezarte por última vez, incluso celebrar mi última misa. ¿Qué haces ahí crucificado durante tantos cientos de años? ¿A quién sirve? ¿A quién benefician tu sacrificio, tu dolor y tu sufrimiento? ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre muestran tu mueca de dolor, tu corona de espinas, tus clavos en las manos y en los pies. Y, sin embargo, te tapan el sexo. Quizás te ocurre lo mismo que a mí. A ti también la Iglesia te ha castrado».
Somos testigos, pues, de la inmadurez afectiva y sexual de un hombre, castrado psicológicamente por un padre dominante y una madre sobreprotectora, que será incapaz de manejar sus afectividad y sus impulsos en la edad adulta, lo cual desemboca en una especie de paranoia obsesiva que lo hace proclive a las obsesiones sexuales e incluso lo podría hacer caer en la pederastia —cosa que no llega a ocurrir en el film—. Asimismo, se trata de un magistral retrato sociológico del catolicismo español de la época, donde se presentan personajes como el cura conservador nacionalsocialista, el cura progresista, el cura que decide colgar los hábitos y casarse, el cura dedicado a la música y que vive en su nube, el cura inocentón, el párroco conciliador que no toma partido por nadie en aras de la convivencia pacífica de personalidades tan distintas en su parroquia.
En su época la película obtuvo malas críticas:
«Un nuevo engendro fílmico que ensancha esa vía particular de cursilería melodramática, erótico-sociológico-política que con tanta insistencia cultiva Eloy de la Iglesia» (Pedro Crespo en el diario ABC, 9 de junio de 1979).
«En “El sacerdote” asistimos a la puesta en escena de una castración. Castrado —simbólicamente— por su madre cuando a los catorce años le envía a un seminario para que se convierta en cura, el padre Miguel asiste a un dramático desdoblamiento interno. […] El mayor defecto, el menos perdonable, del cine de De la Iglesia son sus personajes. Arbitrariamente construidos para servir a los didácticos objetivos de sus historias, sus personajes no resultan nunca creíbles, verdaderos. De la Iglesia es tan incapaz para retratar con un mínimo de objetividad a un diputado de derechas —“La criatura”— como a uno de izquierdas —“El diputado”— o a este atribulado sacerdote» (Fernando Trueba, en el diario El País, 1° de junio de 1979).
Aún así, la descripción más certera y exacta la hace el mismo director de la película:
«Es la historia de una obsesión, un hombre sin acceso a la vida sexual, castrado psíquicamente, que acaba castrado físicamente. […] Es una película agresiva y tremendamente popular, muy inmediata, cotidiana, que tiene una gran capacidad de sugerencia a todos los que hemos tenido una formación religiosa en la generación de los sesenta. Presenta la historia de un tipo determinado, un hombre castrado como ente sexual por su ideología y sus creencias determinadas. El hecho de que sea un sacerdote es un dato anecdótico, pero no del todo significativo. La película no lleva ninguna clase de mensaje o moral; quizá la tesis esencial sea la necesidad imperiosa de la libertad y el acceso a una libertad sexual». (Eloy de la Iglesia, el diario El País, 23 de mayo de 1979).
Se trata ciertamente de una película atrevida y provocadora que no podría realizarse en la actualidad, pues contiene escenas problemáticas, no solamente la de la excitación sexual del P. Miguel ante un niño, sino también un recuerdo de su infancia donde se baña desnudo con otros menores adolescentes, entre ellos compiten por ver quien tiene el miembro más grande y al final uno de ellos se folla una oca mientras otros se masturban en su presencia. O la misma escena de la autocastración, que no se anda con remilgos al momento de su puesta en imágenes.
Sin embargo, ante todo lo que se ha llegado saber sobre lo que ocurre en las trastienda de la Iglesia en ámbitos clericales y religiosos, la que alguna vez fue considerada una historia sensacionalista se queda corta, pues la realidad de la vida sexual secreta de los clérigos resulta mucho más cruda y descarnada de lo que revelaba este film profético.