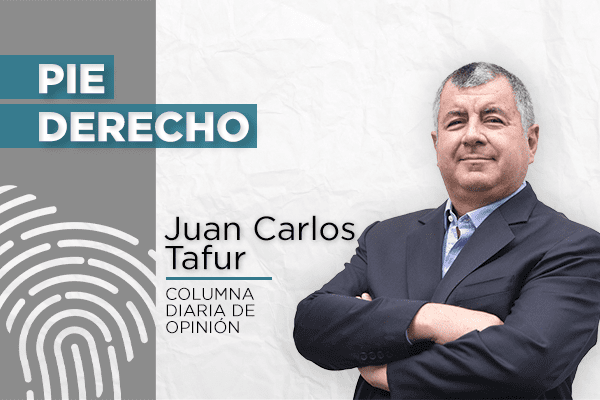El escenario político peruano siempre ha estado plagado de giros dramáticos, y pocas historias han sido tan tumultuosas como la saga del clan Fujimori. Desde el apogeo del poder del «líder histórico» Alberto Fujimori hasta las sucesivas derrotas en las elecciones presidenciales de su hija Keiko, este linaje ha protagonizado una serie de eventos que podrían competir con las tramas más intrincadas de la literatura política.
Uno de los últimos capítulos más saltantes en esta saga se desarrolló en torno a la libertad de Fujimori, condenado por una serie de delitos. Kenji, su menor hijo, se embarcó en una intensa campaña para lograr el indulto de su padre, utilizando diversos recursos y estrategias. Por lo tanto, no fue sorpresa que finalmente el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera el indulto a cambio de los votos de los congresistas “albertistas”, los cuales evitarían su eventual vacancia. Sin embargo, la alegría efímera de la liberación se convirtió en desilusión cuando el indulto fue declarado nulo, y Fujimori volvió a la cárcel.
Mientras Kenji luchaba incansablemente por la libertad de su padre, su hermana Keiko permanecía en un segundo plano, sin hacer nada para apoyar la causa de su hermano. Peor aún, su actitud hostil hacia Kenji evidenció las divisiones en el seno político y familiar. Esta falta de apoyo por parte de Keiko hacia Kenji no solo sorprendió a muchos observadores políticos, sino que también generó preguntas sobre las verdaderas dinámicas familiares y políticas dentro del clan Fujimori y del movimiento fujimorista en general.
¿Cuál fue la razón detrás de la decisión de Keiko de mantenerse al margen y confrontar a su hermano? Es difícil precisarlo. No obstante, una razón plausible podría ser la rivalidad política y personal entre los hermanos. Keiko, en calidad de destacada figura del fujimorismo, habría podido percibir la campaña de Kenji como una amenaza a su propia posición de poder y liderazgo. Además, es factible que Keiko haya tenido divergencias estratégicas con la campaña de Kenji. Quizás consideró que la estrategia de Kenji para obtener el indulto de su padre no era la más efectiva o pudo haber expresado preocupaciones respecto a las implicaciones políticas a largo plazo de conceder dicho indulto.
La estrategia de confrontación con Kenji socavó la imagen de unidad y cohesión que el fujimorismo intentaba proyectar, exponiendo públicamente las divisiones internas y rivalidades dentro del clan Fujimori. En lugar de presentar una sola fuerza, la situación puso de manifiesto la existencia de dos sectores claramente definidos: uno liderado por Kenji y otro por Keiko.
La reciente declaración de Alberto Fujimori, en la que apoya sorprendentemente la permanencia de la presidenta Boluarte hasta el 2026, solo sirve para agregar más combustible al fuego de la intriga política. “El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”. La distinción entre Fuerza Popular y el fujimorismo no es gratuita. Esta ratifica la existencia de dos sectores diferenciados en el seno del fujimorismo y anuncia su regreso a la política. En este sentido, señaló que el fujimorismo postulará en las próximas elecciones presidenciales, aunque no confirmó que su hija Keiko fuese la candidata. ¿Cómo puede interpretarse la declaración de Fujimori? Las especulaciones están en pleno apogeo.
En definitiva, ¿cuál será el futuro de Fuerza Popular y del fujimorismo? ¿Podrán superar sus divisiones y las confrontaciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la saga del fujimorismo aún tiene muchos capítulos por escribir, y ninguno de ellos parece estar exento de drama y sorpresas.