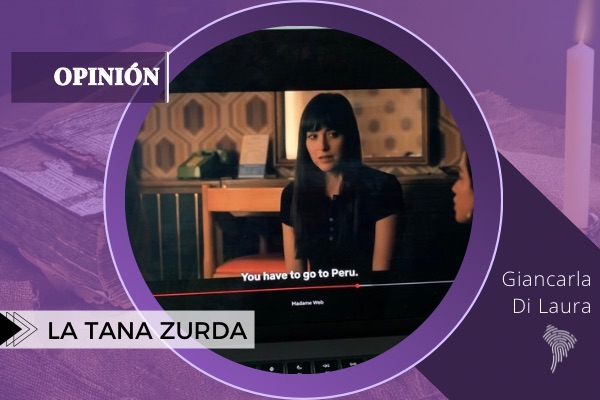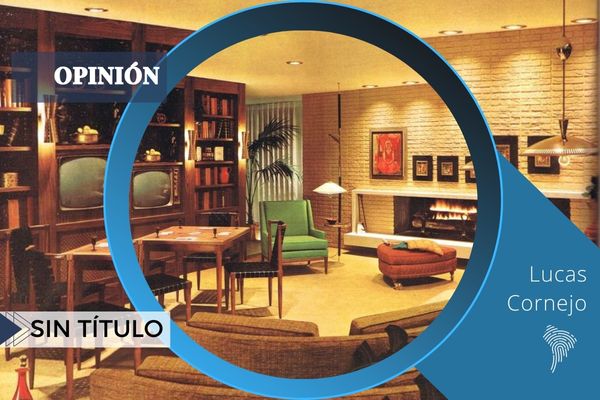[TIEMPO DE MILLENIALS] En los últimos días hemos sido testigo de las consecuencias de omitir funciones por parte de la empresa pública Corpac tras las fallas del sistema eléctrico de la piesta de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, hemos escuchado las declaraciones o excusas dadas por sus representantes. En buena cuenta hemos visto la falta de cultura de accountability.
¿Qué es accountability?
No existe una traducción formal para el término accountability al español. Pero se relaciona directamente con la responsabilidad y la actitud que se percibe de una persona dentro de un ambiente laboral, representando su capacidad de ubicarse de manera activa en cuanto a los problemas. Es un compromiso propio y con los demás para entregar resultados específicos, respondiendo por las acciones que se tomen para alcanzarlos, asumiendo sus consecuencias, positivas o negativas, la rendición de cuentas.
Para poder desarrollar esta habilidad, necesitamos trabajar en dos elementos: El Accountability Personal y que la empresa tenga una Cultura de Accountability que permita el desarrollo de las personas.
Accountability personal
Hace referencia a la responsabilidad individual de asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Implica conocer cuales son nuestras responsabilidades y compromisos, y actuar de manera ética y transparente en todas las áreas de nuestra vida, buscando siempre mejorar.
Además, significa reconocer nuestros errores, aprender de ellos y tomar medidas para corregirlos. Al ser accountables, cultivamos un sentido de integridad y confianza tanto en nosotros mismos como en los demás, contribuyendo así al crecimiento personal y a relaciones más sólidas y honestas en todas las facetas de nuestra vida.
Cultura de Accountability
Promover el accountability en una empresa tiene muchos beneficios ya que los trabajadores se sienten y están empoderados para cumplir con sus obligaciones y compromisos, rendir cuentas por sus logros y admitir responsabilidad en caso de errores.
Esta cultura promueve la transparencia, la confianza y la honestidad en todos los niveles de la organización, lo que contribuye a un ambiente de trabajo saludable y productivo además de generar satisfacción laboral en los trabajadores.
El accountability se basa en cuatro pilares principales, descritos por los autores Craig Hickmann, Roger Connor y Tom Smith:
Este pilar prevé el reconocimiento de un cuello de botella. Aquí, es importante estudiar los problemas e identificar todos los puntos que no están alineados con las políticas empresariales o la legislación de un determinado lugar.
En este pilar, los líderes deben asumir su responsabilidad y buscar soluciones. Se trata de un proceso que exige el compromiso del equipo, centrado en la mejora del rendimiento y la optimización de los procesos organizativos.
Este es el pilar de la solución. Las respuestas deben ser racionales y factibles, con posibilidades reales de resolver el problema. La creatividad es un factor de éxito, así como la previsión de nuevos posibles cuellos de botella.
Por último, el accountability contempla las acciones de mejora, es decir, la ejecución de las propias soluciones. Es importante medir los resultados y seguir promoviendo mejoras continuas.
Nombre del artículo: La necesidad del accountability a propósito del caso Corpac
Nombre de la columna: Tiempo de Millenials
Columna semanal de opinión
Autora: Fiorella Danjoy
No existe una traducción formal para el término accountability al español. Pero se relaciona directamente con la responsabilidad y la actitud.
Para poder desarrollar el accountability, necesitamos trabajar en el accountability personal y que la empresa tenga una cultura de accountability.
El accountability personal hace referencia a la responsabilidad individual de asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones.
La cutltura del accountability promueve la transparencia, la confianza y la honestidad en todos los niveles de la organización.