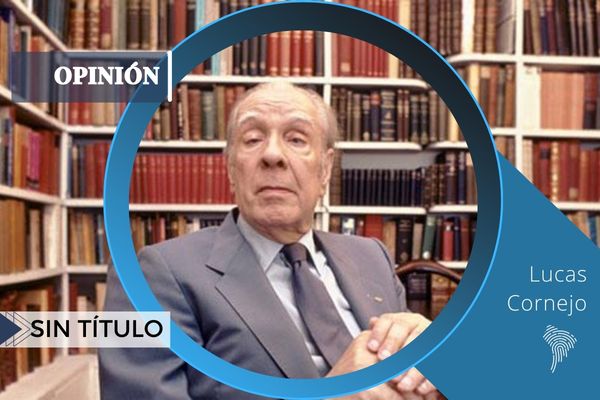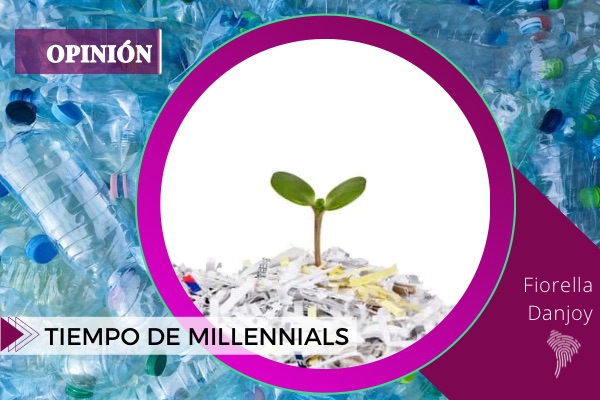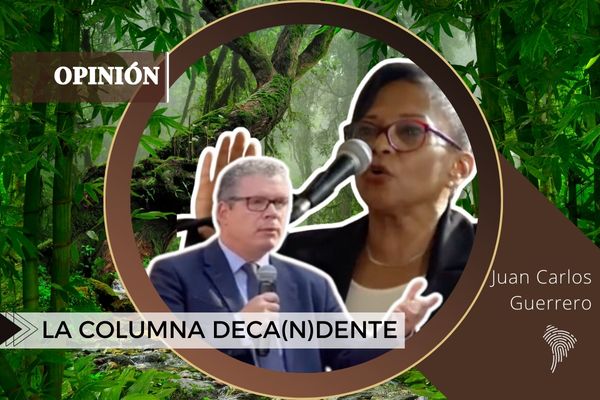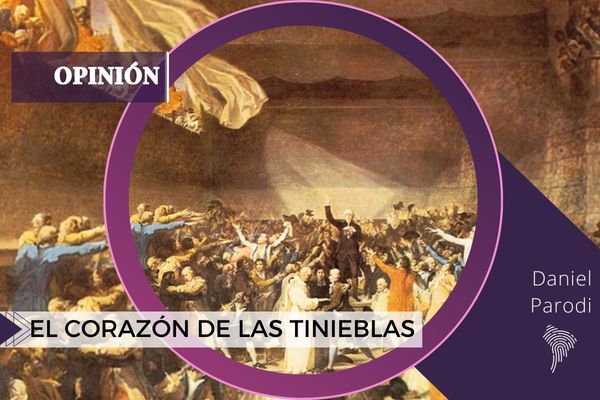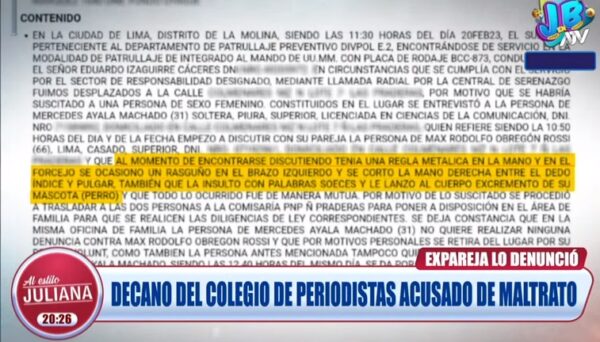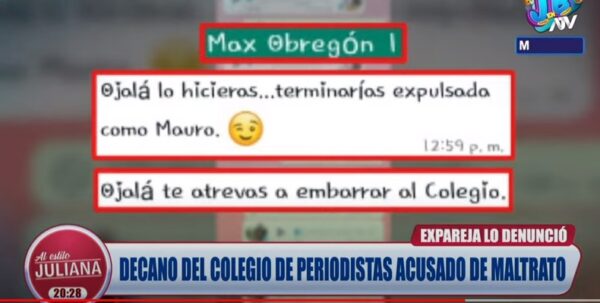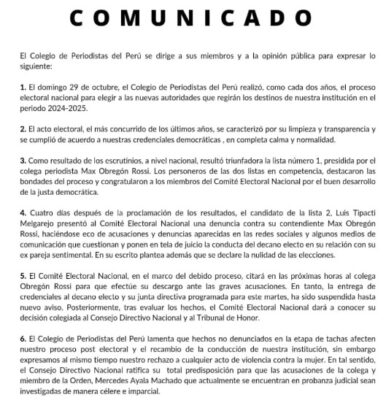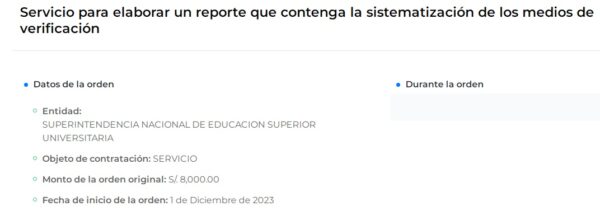[Cosecha Roja] Desde que empezó la actual legislatura, se han presentado en el Congreso más de 45 proyectos de ley que proponen el endurecimiento de penas y condenas en aras de frenar la actual arremetida de crimen y delincuencia que mantiene a la población en vilo. Es decir, en promedio se ha presentado un proyecto y medio por mes en los últimos dos años y pico que tiene el actual parlamento en funciones. De todas estas iniciativas, 10 han tenido el mismo objetivo: crear la figura penal de “terrorismo urbano” e incorporarla al Código Penal. Ante tanta insistencia, finalmente, la semana pasada, la Comisión de Justicia del Congreso decidió aprobar el dictamen de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en el Código Penal y establece penas de entre 23 a 30 años, así como sus causales.
¿En el país donde una película, una obra de teatro, una presentación de libro y una manifestación pueden ser calificadas de “terroristas” o de “apología al terrorismo” (y lo han sido) qué significa que ahora el crimen también pueda serlo?
Ciertamente, el terrorismo urbano existe: los atentados del 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos, los ataques terroristas de Paris en 2015 y la explosión provocada en el Manchester Arena de 2017 son solo algunos ejemplos recientes. Pero, a diferencia del crimen que actualmente agravia al país, todos estos ataques fueron motivados por objetivos ideológicos, religiosos y políticos de organizaciones extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico.
Con esto no estamos buscando invisibilizar el trágico legado que ha dejado el accionar de organizaciones que en el pasado ejercieron la violencia para avanzar sus respectivas plataformas ideológicas y políticas como Sendero Luminoso y el MRTA. Pero equiparar el accionar de estas organizaciones ⎯y, sobre todo, las estrategias para combatirlas⎯ con el de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, entre otros, puede terminar siendo más perjudicial a la larga.
Tampoco pretendemos negar el hecho de que muchas de estas organizaciones criminales recurren a la violencia extrema y tácticas terroristas para instalar el miedo en poblaciones enteras y/o ejercer un control territorial tiránico en los espacios donde despliegan sus actividades delictivas: trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y muchas más. Pero su lógica sigue estando motivada por las ganancias económicas de sus negocios ilícitos y no necesariamente por cuestiones ideológicas.
Es fundamental reconocer que etiquetar la violencia y las tácticas de organizaciones criminales bajo el término de “terrorismo urbano” no solo puede diluir el significado del terrorismo verdadero, sino también complicar los esfuerzos para abordarlo eficazmente. La militarización de la respuesta al crimen organizado (y nuestra sociedad) es un riesgo real que este dictamen podría precipitar. En el país donde potencialmente todo puede ser terrorismo, esta realidad no parece estar tan alejada.