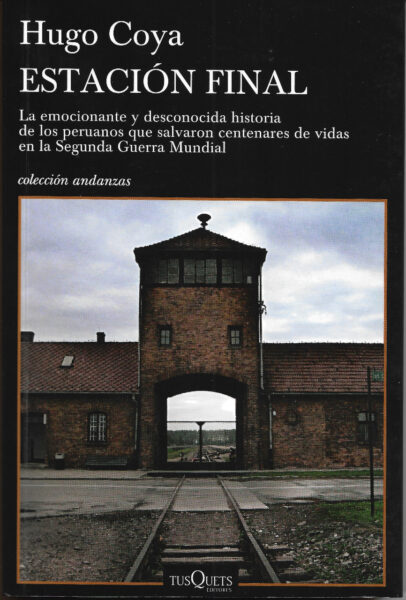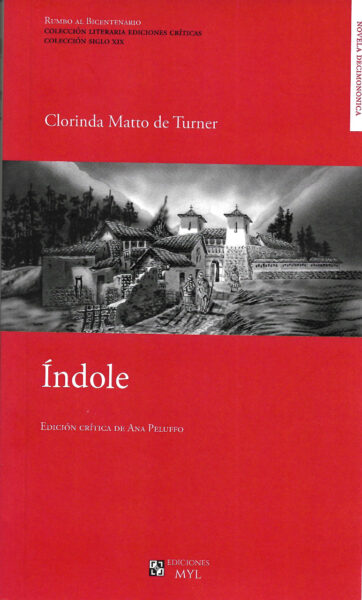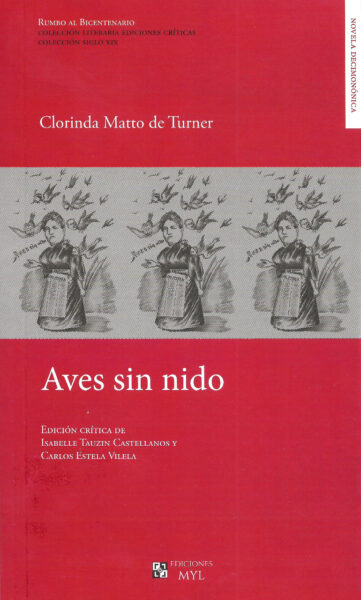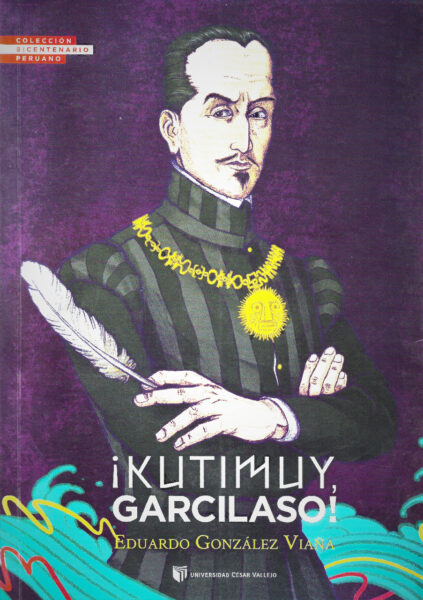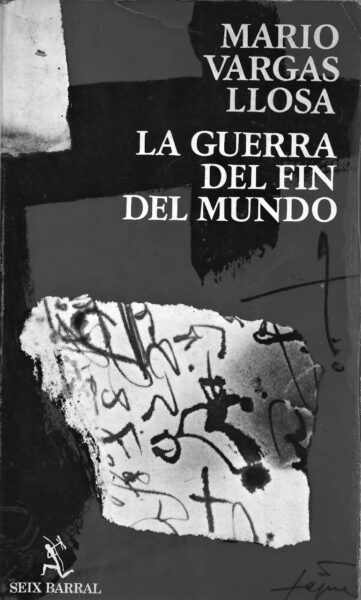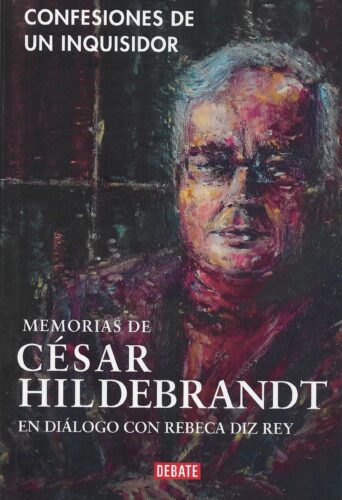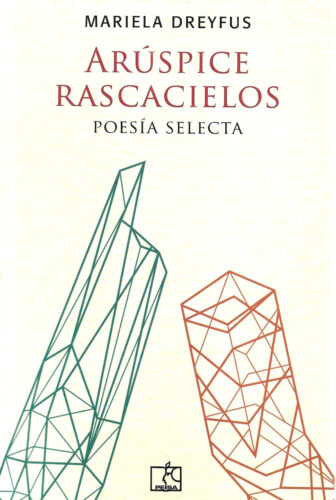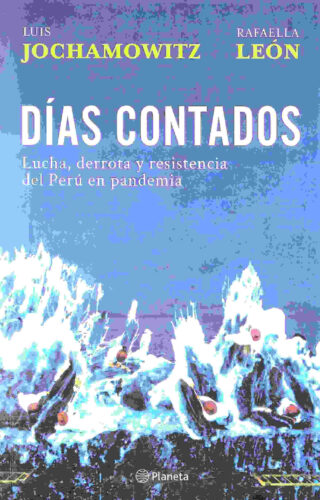Gracias a Personaje Secundario, una joven editorial independiente, los lectores tienen ahora entre manos el volumen Something going (1975) título que reúne muchos de los poemas primigenios de Roger Santiváñez.
Escritos por confesión propia en un viejo cuaderno escolar entre los años 1975 y 1976 (años que coinciden con el ingreso de su autor a San Marcos, al entonces Programa de Literaturas Hispánicas), encuentran una de sus fuentes en los míticos cuadernos que escribía Luis Hernández, un poeta cuya lectura es no solo una necesidad sino también una especie de ritual iniciático.
No es para nada gratuito que el conjunto de estos primeros poemas tenga un título en inglés (pago al rock y a lecturas anglosajonas, seguramente) como tampoco son gratuitos sus posibles significados: algo en movimiento, una obra en progreso, el inicio de un proceso, el creativo, tan inasible a veces, tan difícil de encerrar de una vez y para siempre en un cómodo concepto de manual.
Somtething going es entonces el inicio, el momento fundacional de la escritura, así, con mayúsculas, de Santiváñez. Su tono fresco, de coloquialismo franco que navega entre la irreverencia y la ternura, revela sin duda el influjo de Hernández, como deja ver el “Poema 3”: “O como el sol apareciendo desde tu risa / Como un juguete inservible sobre nuestras sombras / Pasando de verano a invierno en los bosques / La derrota acaecida como un amanecer invisible (…)” (p.35).
No es el único referente, sin embargo. La música y el entorno urbano configuran un escenario en el que el lenguaje del en ese entonces novísimo poeta empieza a buscar su propio cauce de expresión, que se decantaría luego con los años, alimentado de experiencias como la bohemia, militancia, el activismo poético, el ejercicio del periodismo y la búsqueda expresiva que, por el momento, se encuentra afincada en territorio próximo al neobarroco.
La nota autobiográfica inicial, aclara un poco el cúmulo de referencias iniciales: “El título que le coloqué, Something going, quería ser también un homenaje a mi adolescencia en rock (…) Todavía resonaban en mí los acordes de la canción de este nombre de la banda sicodélica The Telegraph Avenue (…) El rock and roll siempre tuvo que ver conmigo” (p.13). El espacio urbano es el Centro de la Ciudad con sus lugares de culto reservados a bohemios impenitentes. Bares como el Wony, lugares como el Patio de Letras o la Plaza San Fracisco –donde se gestan Melibea y La Sagrada Familia–, más que puntos en el mapa de la ciudad son espacios en los cuales la creación encuentra un punto de ebullición.
Recorrer los versos de Something going es asistir de alguna manera al nacimiento de un poeta; es testimoniar, casi cinco décadas después, el origen de una aventura creativa constante y rigurosa, que ha acompañado con coherencia el camino emprendido por Santiváñez. Su escritura es también lectura. Desfilan Hernández, el rock y su lírica rebelde y desafiante, el tumulto oral de los bares, las imágenes de una juventud ansiosa y experimentadora. A la distancia, uno podría reconocer en estos poemas algunos trazos de la escritura contemporánea de Santiváñez y parte de su recorrido estético desde lo conversacional y la reescritura vanguardista, hasta el misticismo y la elaboración neobarroca. Poesía, finalmente. Reconocible, conmovedora, vitalista. Dejo aquí un botón:
Poema 8
Guardados están los poemas
que de alguna ciudad desconocida enviaste
adheridos a la risa tuya
a la forma de anudarte el pelo
frente al espejo o la ventana
que nadie nos dejó nunca,
ahora que ya no me cuentas
las horas que dedicas a pensar
en las playas en que estamos desnudos,
veranos que esperas sumida en palabras.
No me es difícil
decirte que ya no sigas esperando
pero no lo hago
prefiero que sigas haciéndolo,
como yo o mis poemas
sin saber qué es lo que esperamos.
Hasta mi habitación
llegan las noticias de
automóviles de muchachas que ríen
y es allí donde te encuentro,
a veces que no tengo ganas de
hundirme en la escritura,
allí estás aunque ya no sea
sino un verso que recuerdas en
alguna calle muy sucia, huachafamente
asiática, y bajo tu blusa, erótica
Roger Santiváñez. Something going. Lima: Personaje Secundario, 2021.

Alonso Rabí Do Carmo es profesor ordinario de la Universidad de Lima, donde imparte cursos de Lengua, Literatura y Periodismo. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo el Doctorado en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Colorado. Ejerce el periodismo desde 1989.