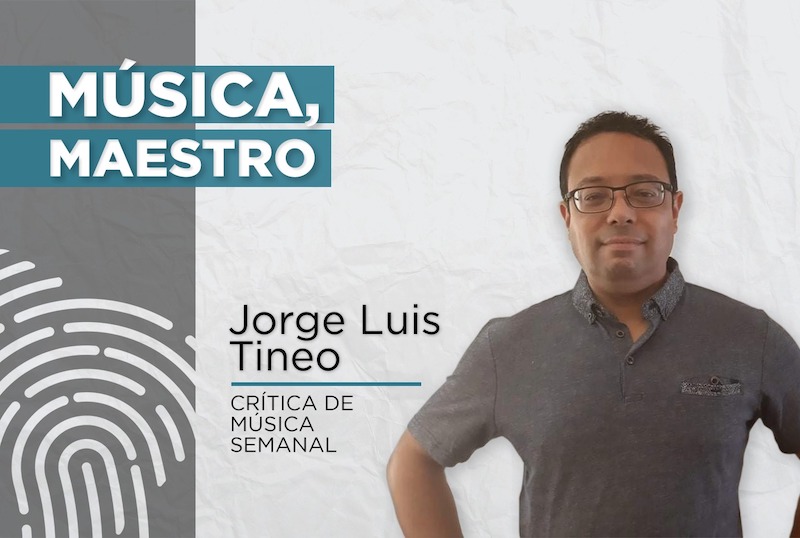[CASITA DE CARTÓN] Este columnista no puede dejar de estar atento y a su vez entristecido ante la lamentable situación social que atravesamos, con un congreso y ejecutivo cada vez más desprestigiados y aferrados a la mamadera del estado, y con un repudio cada vez más grande y abrumador que el sol que aún acompañan por las tardes en este invierno triste y raro. Pero no solo eso me aqueja, sino también el penoso conflicto social que yace entre nosotros, los mismos peruanos, cada vez más divididos y sectorizados, como enemistados a muerte. Y justamente de esto, toma parte la exposición de Mary Ann Agurto, gestora cultural, cronista y poeta, entre otras facetas relacionadas al mundo del arte, y que viene de ganar merecidamente por su contenido e innovación en su trabajo, Estímulos Económicos otorgados por el Ministerio de Cultura.
Esta obra que, como su título lo señala, busca la trascendencia de nuestra memoria, es decir, trasladar del pasado al presente y a las siguientes generaciones el patrimonio cultural que vive en cada uno de los peruanos. La memoria de nuestra cultura, que mucho obviamos o lo dejamos al margen al estar ensimismados en nuestros quehaceres, engullidos en nuestra monotonía, pero que está presente hasta con el saludo o el “pe” clásico, entre otros distintivos que nos diferencia como sociedad y que nos acompañarán para todos lados, sea el país o vientos en que nos encontremos. De esto también refiere esta exposición que está dividida en tres partes.
Callao: Comienza con el barrio de la alegría y la salsa. Ya que ella es chalaca y de pura cepa, ya que nació por las arenas de nuestra ciudad portuaria. La autora ve este pasaje desde los lentes de una arqueóloga, que es lo que estudia en la Decana de América, aplicando el método transfer, y vemos la geografía en donde se dan los primeros pasos en su lugar en el mundo, que puede ser como el de cualquiera otro, el lugar donde naciste y que vas forjando, inevitablemente, tu identidad, con la familia, el barrio, los amigos, las calles, las tienditas y los vecinos, todo lo que comprende el cimiento de nuestro árbol social.
2016: Es la segunda etapa y se manifiesta dentro del derrotero de la artista en la sociedad, ya dejado su nidito y su familia y volando por otras latitudes. Estos números en mención son del año en que se murieron muchas personas cercanas a ellas, entre ellos artistas de la talla de Javier Salazar o Rodolfo Hinostroza (de los que decide hacerles un homenaje), grandes amigos de la fotógrafa. “Cada semana o mes presenciaba un funeral, no tenía fin”, cuenta. De la misma manera, es en aquel año donde decide romper con la vorágine cotidiana que llevaba para encaminarse de lleno en el arduo y duro oficio del arte, que es a donde pertenece y del lugar del que nunca se irá. Es allí que su identidad es sucumbida por esa nueva gente que conoce y que forma parte de su nueva obra, su nueva vida, y ese descubrimiento al ejercer día a día lo que lo apasiona.
¿Realmente quieres hacerme daño?: La tercera y no por eso menos atrapante. Acá ya es donde se interioriza en la sociedad dentro de la labor del artista y con una semblanza profunda, basado en la memoria y en relación a dos fenómenos que nos involucran como sociedad. Con una gráfica interesante de fotos, llegamos al capítulo más reflexivo: el conflicto armado interno y el feminicidio. De aquel periodo aciago, trae una experiencia vivencial con el gran poeta Domingo de Ramos, en Ayacucho, y en relación a un residente de allá, que le “dolía recordar ese pasado”, mostrando el grado en el que aún hoy está vigente aquella herida social y que muchas veces no queremos hablar, o si se hace es con fines políticos como sucede en la política actual. Y en torno al feminicidio y la complejidad de la mujer en una sociedad violenta en la que estamos, con una estructura social donde las injusticias priman. Es aquí donde percibimos claramente que la violencia está dentro de la memoria colectiva y la identidad de uno, lastimosamente forjado por una sociedad enferma.
Detalle no menor, y es que no es casualidad que Sarita Colonia esté presente en la portada de la obra. “Sarita es mi memoria, mi casa casa, mi familia, mi barrio. Mi patrimonio ante el mundo y las siguientes generaciones”, detalla conmovida. “Y las urnas, como las que en donde depositamos el futuro de nuestro país o las urnas funerarias, como donde reposa mi padre, todo lo que hizo en este mundo, sus sueños, y todo, terminó en una caja”.
Mary Ann nos demuestra que la memoria es parte intrínseca de cada uno, nuestro primordial tesoro, donde están inexorablemente envueltos nuestros recuerdos que son parte de nuestro porvenir. Entendemos en relación al conjunto del taller, la memorable frase del filósofo existencialista Jean Paul Sartre: “Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”. Y de la misma manera aceptar lo ya acaecido. La memoria no debería doler, ya que si sucede buscamos naturalmente negarlo y con eso nos estamos condenándonos a que vuelvan a suceder en algún momento, ya que no hay fin ni comienzo, sino un perecedero andar si no lo asimilamos.
Esta casita de Cartón cierra sus puertas con los versos del eterno poeta, Antonio Machado: “Todo pasa y todo queda, / pero lo nuestro es pasar, /pasar haciendo caminos, / caminos sobre el mar”. Y me pregunto: ¿qué son las memorias sino el legado ante los vientos que dejamos? La rama familiar, mis sueños, mi vida. A su vez, ¿qué son nuestros recuerdos y memorias sino nuestro patrimonio único como personas? Todo esto me ha producido esta solemne obra que tendrá su cierra este Lunes 24 a las 7 pm en la Galería Kapulí, en Barranco. No vendría nada mal para comenzar la semana de manera reflexiva y pensar, algo que necesitamos imperantemente en estos tiempos, sobre nuestra realidad no solo personal sino social, porque si no entendemos las cosas a profundidad que nos conciernen estamos condenándonos a que vuelvan a suceder. No falten.