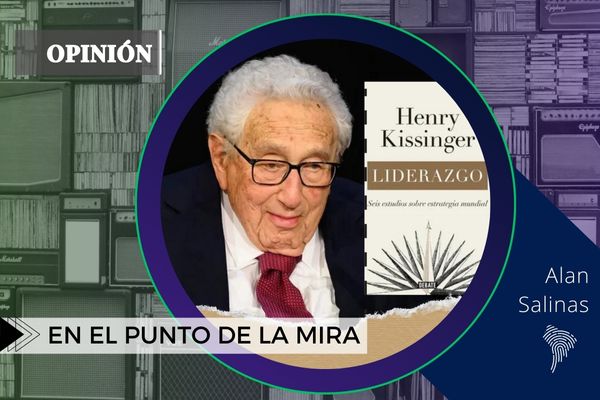En el análisis constante que los estudiosos hacen de los países, (sobre todo en Latinoamérica), de sus sociedades y de su economía, es muy común leer artículos que tocan el tema con frases que tratan de explicar una realidad latente. Frases como “crecimiento económico”, “desarrollo social” y también “desarrollo económico”. Por esta razón, considero necesario el buscar entender las circunstancias que crean estos conceptos entendiéndose como generadores o creadores de dependencia que se da como una cadena de resultados.
Entiendo que el desarrollo social se centra en la necesidad de poner en primer orden a la población o más directamente a la sociedad, en un proceso que apunta al desarrollo propiamente dicho. La atención de la pobreza no solo se dirige a paliar las bajas remuneraciones o los mínimos ingresos económicos, sino también se trata de la atención directa de las vulnerabilidades, de evitar la exclusión, quizás de optimizar funcionalmente a las instituciones, consolidando la toma de decisiones y evitando la exposición constante, inclusive, de la violencia en las calles. Solo así entenderíamos, creo yo, que el camino al desarrollo social está llano. Una sociedad en desarrollo genera la inclusión social, empodera a las personas, cohesiona poblaciones y genera resiliencia en muchos casos. El acceso a la convivencia real es la estabilidad que se busca en el llamado desarrollo social.
Todos los esfuerzos para atender a la sociedad y lograr su desarrollo, involucra no solo a los gobiernos, sino también a la comunidad misma, donde también consideramos a la llamada sociedad civil, al sector privado, y a los grupos que aún siguen al margen de las decisiones claves, como los pueblos indígenas o todos aquellos grupos que se muestran como minorías en la población. Todo ello debería aproximar a la sociedad y los estados para considerar acciones concretas. Dicho esto, podemos comenzar a evaluar si este desarrollo social está listo para fortalecer otro desarrollo que es el económico. Dos desarrollos que van muy asociados. Uno genera y aporta al otro y viceversa.
En el contexto de una modernización del estado y de la generación de estrategias de desarrollos productivos, en este aspecto, cobra relevancia el comportamiento de las economías locales que reflejan directamente esta alianza de desarrollo social con desarrollo económico, venciendo poco a poco las concentraciones económicas e inequitativas que suelen darse en la realidad. Pero lo que promueve el fortalecimiento de esta alianza socioeconómica, es la generación de un crecimiento sostenido de la economía de un país. Pues el crecimiento económico de un país contribuye directamente en la construcción de un desarrollo social que se desarrolla con economías que emergen y se posicionan. La cadena de una fuerte estructura socio económica, la propone el crecimiento de las economías de los países. No hay desarrollo sin crecimiento.
Cuando hay crecimiento económico en un país, se asume que los desarrollos se darán por generación natural (exagerando) pero la aplicación de políticas de atención social basadas en las oportunidades que se generarán por el ingreso mayor de los presupuestos generales normalmente no se lo asocia a desarrollar la sostenibilidad y por ende no se desarrolla nada. El crecimiento económico repercute de manera importante en el desarrollo social de un pueblo. El factor financiero y la estabilidad económica aportan un estilo de vida a las familias e incrementa la tranquilidad emocional en relación con el futuro.
En estas circunstancias entonces, entiendo que no es lo mismo hablar de desarrollo económico y crecimiento económico, el primero es el resultado de una concienzuda política de buen uso del incremento ganancial de las economías de los países, el país crece económicamente y se dan las oportunidades para contribuir al desarrollo de la sociedad en fortalezas que las necesidades obligan: educación, salud, empleo, proyectos productivos reales, el apoyo a los emprendimientos serios y reales con apuestas fuertes futuras, las micro y pequeñas empresas con apoyo concreto y la mediana y gran empresa con una visión proyectada al interior y al exterior. Tema importante a trabajar en otro artículo.
Resumiendo entonces, puedo decir que al hablar de desarrollos económico y social se considera el fortalecimiento en el crecimiento general de un país. Deberíamos hablar solo de crecimiento económico y no limitarnos a compararlo con el desarrollo solamente, pues este es el resultado de la buena aplicación y redistribución lógica cuando las arcas se manejan en azul extremo. Para ello hay que considerar además que para que haya un buen desarrollo económico es importante que el Estado elabore, implemente y ejecute políticas orientadas a este desarrollo y no solo al crecimiento, teniendo en cuenta que el crecimiento se da en el corto plazo pues se carece de políticas diseñadas para ese fin, en cambio el desarrollo tiene un alcance a mediano y largo plazo. Solo ahí, estaremos avistando el gran desarrollo social que la economía permite y desarrolla, apoyándose en conjunto con lo económico. No es lo mismo. Veamos que sigue……..