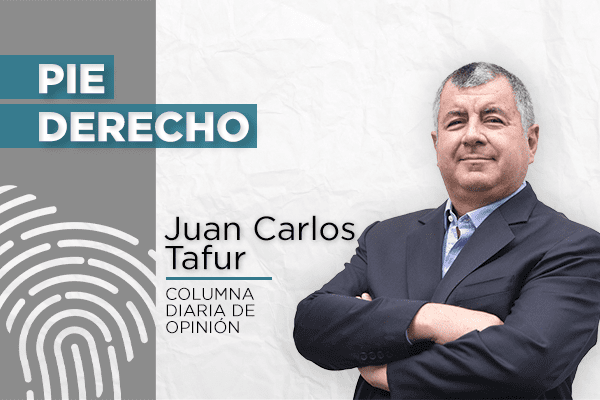Estoy siguiendo de cerca lo que pasa en Argentina. En realidad, escribí sobre la crisis económica de este querido y entrañable país sudamericano antes del “fenómeno” Javier Milei. Lo que señalé entonces es que los peruanos, para ordenar nuestra economía en la década de 1990, tuvimos que pasar por el shock y reducción del Estado emprendidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Indiqué entonces mi alta valoración del conjunto de la sociedad que supo comprender que, tal mal como andaban nuestras finanzas, había que hacer enormes sacrificios para salir adelante. Tres años después, en 1993, comenzaron recién a apreciarse los resultados, la inflación había sido controlada, la venta de empresas estatales había dotado al gobierno de reservas que invertía en programas sociales y el Perú, tras décadas de crisis, volvía a respirar.
He apoyado y apoyo, en líneas generales, las reformas económicas planteadas por Javier Milei por razones análogas. Argentina se acostumbró a vivir gastando más de lo tiene, con un Estado que brinda servicios maravillosos que es incapaz de costear, por eso no hay reservas, por eso hay déficit fiscal, por eso hay inflación, devaluación de la moneda, dolarización de la economía. Por eso los argentinos son pobres en un país rico, por intentar lo imposible: vivir por encima de sus posibilidades, puro populismo para contentar a masas que, al final, son las que sufren las consecuencias.
Luego, soy políticamente opositor al fujimorismo porque soy un demócrata. Para mi el golpe del 5 abril de 1992, como atentado contra la institucionalidad y la clase política entonces existente -buena o mala pero allí estaba- me resulta imperdonable, máxime porque, como sabemos, el GEIN ya estaba tras los pasos de la cúpula de Sendero Luminoso. Su caída era cuestión de tiempo y con esto no voy a entrar en la discusión de quien acabó con el terrorismo. Lo que señalo es que el sacrificio de la democracia nunca debió ser parte de la solución a la violencia política, de hecho no lo fue.
Mi opinión no es mejor ni peor que la de nadie, pero quizá me ayude ser historiador y docente. Ello me obliga a enseñar, entre otras cosas, diferentes gobiernos o procesos históricos y analizarlos desde una perspectiva política, económica y social. Cuando hablo de Augusto B. Leguía debo resaltar su moderno concepto de Estado, el que desarrolló hasta donde pudo, pero también debo subrayar su carácter autoritario y su absoluta dependencia, no solo económica, sino también política, frente a los Estados Unidos de América.
¿Entonces qué? ¿Soy un tibio por no sumarme a uno de los extremos que hoy rigen la política peruana, latinoamericana y mundial? ¿Debería escoger un bando y, desde él, ensalzar a los propios y denostar a los extraños? ¿A este esquema tan pernicioso debemos reducirlo todo? ¿tan rápido olvidamos los claroscuros de la democracia, del análisis político y de la búsqueda de consensos?
Perdón, pero abdico. Abdico de sumirme al maniqueísmo contemporáneo y me reafirmo en mis valores que colocan por delante la tolerancia, el republicanismo, los derechos fundamentales y la democracia como sistema de encuentro, de igualdad de oportunidades y principalmente de diálogo. Creo en el universo abierto, así lo llamó alguna vez Karl Popper, creo en que hay que evaluar cada cosa de acuerdo con su naturaleza, creo que la teoría debe adecuarse a la realidad y no a la inversa, y creo en la justicia, en mi justicia, si es que existe alguna y, lo más importante, no creo en verdades absolutas.