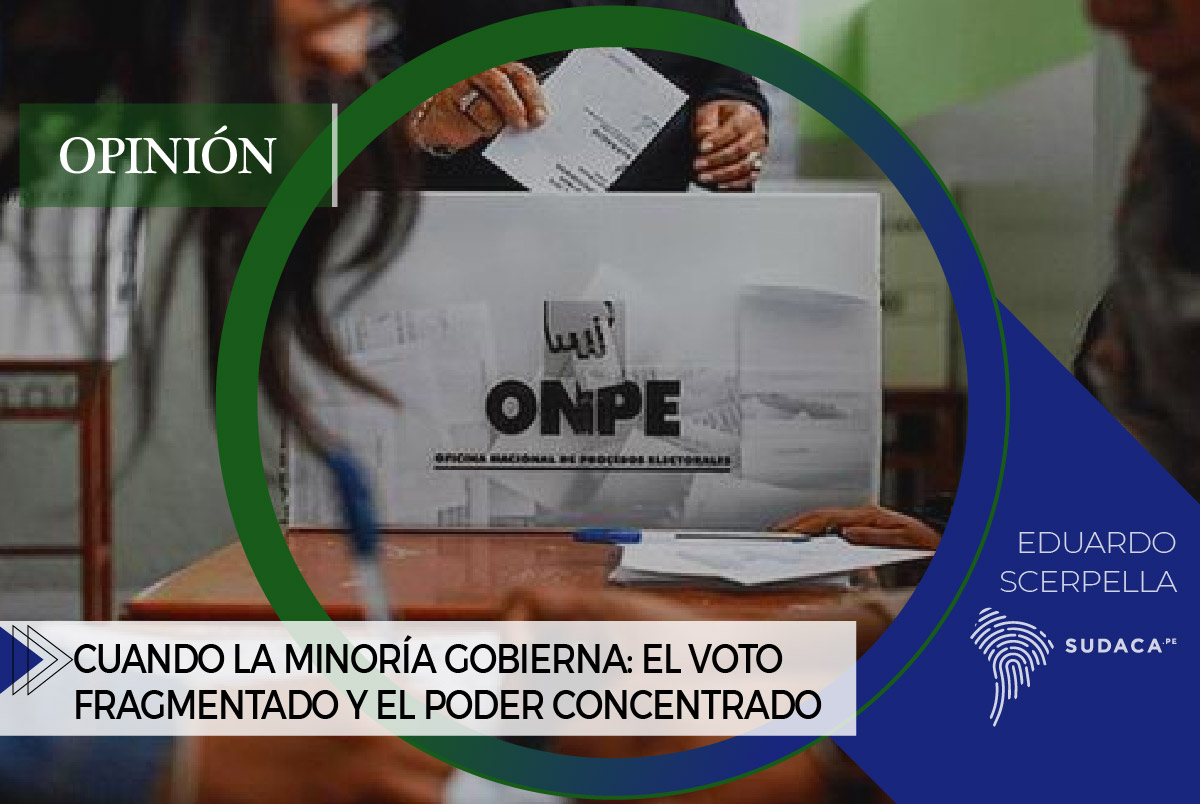En cada elección regional y municipal, vemos un patrón repetido: un candidato que obtiene apenas el 16% o 17% de los votos termina gobernando con mayoría absoluta en el consejo. No importa si otros candidatos sumaron entre todos el 84% restante. La ley, en lugar de equilibrar, premia al primero con el control total de las decisiones.
¿El resultado? Autoridades que no necesitan dialogar ni pactar. Gobiernan sin oposición real, eliminando toda posibilidad de concertar una agenda común con las otras fuerzas políticas que, aunque no ganaron, también representan a miles de ciudadanos. Así, muchas buenas ideas quedan fuera del juego institucional simplemente porque la ley no contempla mecanismos para integrarlas.
Esta distorsión crea una generación de caudillos locales, acostumbrados a mandar sin control ni contrapesos. Pero lo más grave viene después: muchos de ellos escalan a espacios nacionales —Congreso, ministerios, altos cargos del Estado— arrastrando un “ADN democrático” dañado. No han aprendido a negociar, a construir consensos, ni a rendir cuentas. Solo saben imponer.
Por eso la tarea urgente es doble. Primero, hacer docencia democrática: educar a la ciudadanía sobre la importancia del pluralismo, del diálogo y de la representación verdadera. Y segundo, impulsar una reforma electoral que elimine este mecanismo perverso que convierte a minorías en mayorías absolutas.
La democracia no puede seguir siendo una puesta en escena donde el que gana impone su visión y los demás desaparecen. Los perdedores no solo pierden la elección; pierden también su voz en el debate público. Y con ellos, pierde la sociedad en su conjunto, que deja fuera ideas, visiones y propuestas que podrían enriquecer la gestión.
La gran tarea que tenemos todos es promover ese pequeño gran cambio en las normas electorales. Solo así podremos construir una democracia real, desde la base, que fluya hacia el escenario nacional. Es cierto que tomará años, pero algo se tiene que hacer hoy. Porque si no se empieza ya, el país se alejará cada vez más de alcanzar un desarrollo integral y justo para todos.