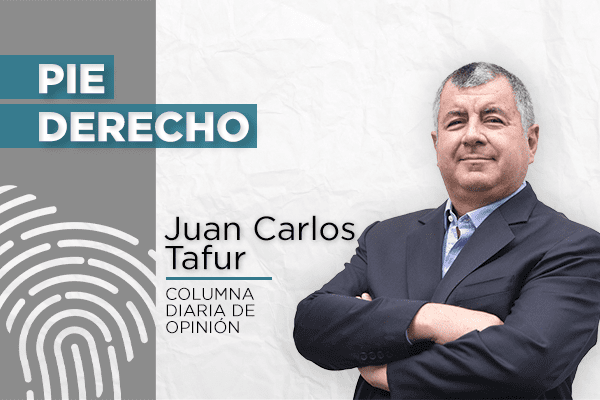Abog. Miguel Ángel Ferreyra
La dictadura apareció en la Roma republicana como una institución de carácter excepcional, mediante la cual se entregaba transitoriamente el poder absoluto a un ciudadano, para salvar a la república de sus enemigos. Una vez alcanzado el objetivo el ciudadano devolvía el poder y regresaba a sus anteriores ocupaciones. La dictadura entonces, en aquellos tiempos plasmaba una ética política y un ideal de civismo en momentos críticos para la supervivencia de la sociedad y del Estado. Aunque el investido como dictador poseía el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes, su ejercicio se vinculaba a la clara conciencia de un fin estrictamente necesario para el bien común. Posteriormente, esta figura fue instrumentalizada para el logro de objetivos ajenos a la defensa de la república, y evolucionó hacia la órbita del autoritarismo y tiranía, y durante el siglo XX se consolidó su vinculación con el militarismo, de modo tal que prácticamente casi todas las dictaduras fueron implantadas con la iniciativa y/o apoyo del sector militar.
En la actualidad encontramos en la política peruana la última fase de evolución de la dictadura. El acoso y ataques a los vocales de la Corte Suprema, a los magistrados del JNE, integrantes de la ONPE y de la JNJ; así como el restablecimiento del senado y la reelección de congresistas a pesar del rechazo del pueblo a dichas medidas, la destrucción del equilibrio de poderes mediante la desactivación de la cuestión de confianza, la renuencia a acatar las resoluciones judiciales que suspenden las medidas congresales por vulneración de derechos y principios constitucionales, la destrucción de la reforma universitaria, la eliminación de las elecciones primarias para la selección de candidatos, la anulación del derecho del pueblo a participar en la vida política mediante el referéndum, etc., demuestran que el Perú se encuentra bajo una dictadura, implantada no por el sector castrense sino por una coalición parlamentaria perniciosa en el Congreso.
El Congreso pretende que sus decisiones no sean objeto de revisión ni control por el poder judicial, ha desbordado los límites impuestos por la Constitución, aprueba y modifica leyes por su solo arbitrio y sin razón alguna. Ha empleado sus facultades y atribuciones para destruir la separación de poderes y el control político, y someter a las instituciones y entes constitucionales cuya presencia y actuación independiente son cruciales para la preservación y defensa del principio democrático. Estos grupos parlamentarios del Congreso peruano han cometido traición contra la nación peruana y su derecho a vivir en Democracia.