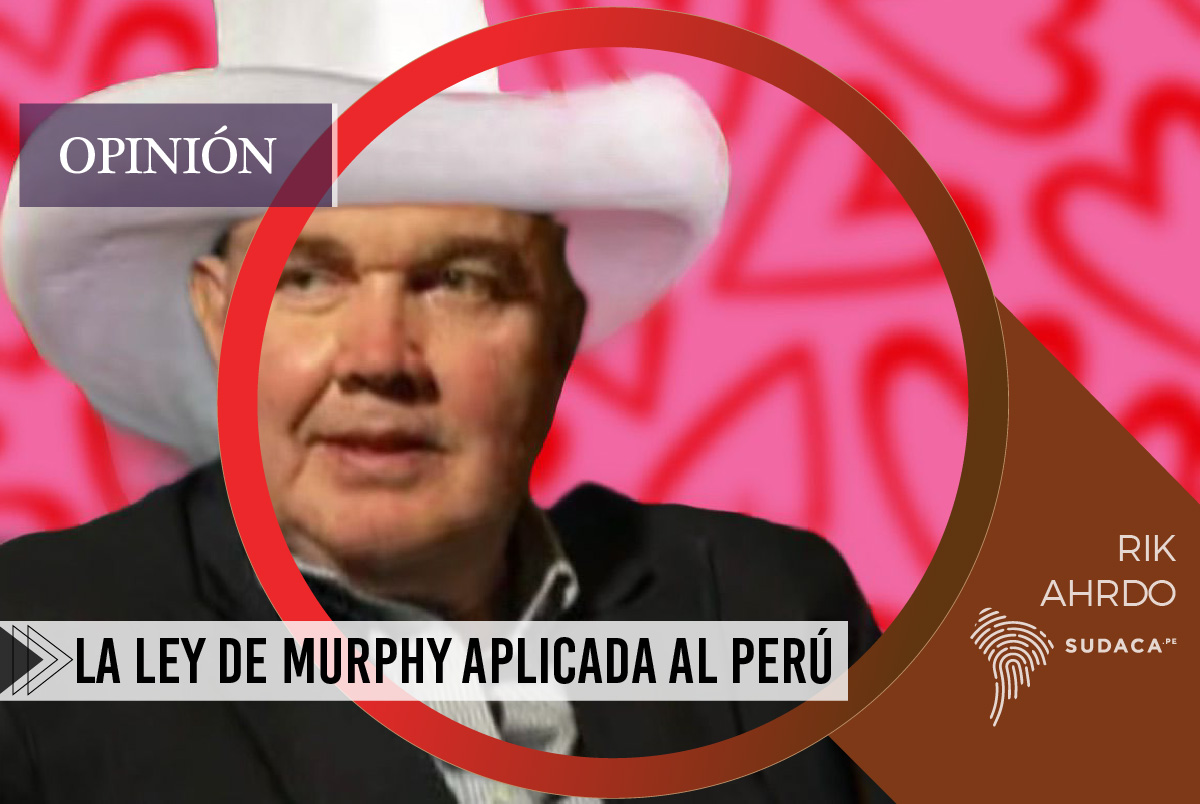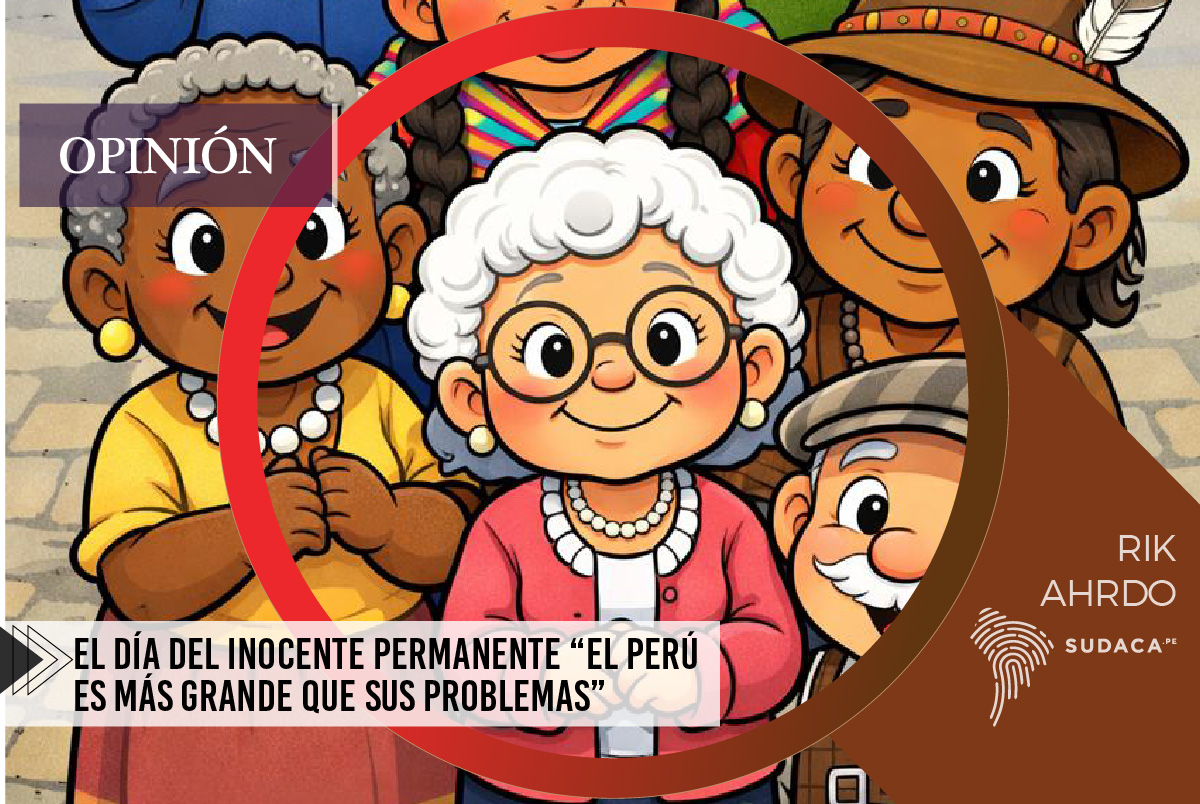[OPINION] Murphy no pensó en el Perú, pero el Perú decidió rendirle homenaje permanente.
La política peruana se ha convertido en el laboratorio ideal para confirmar su teoría. La elección del nuevo presidente del Congreso —y por arrastre, presidente eventual del país— es la prueba más reciente. Cuando uno cree que ya se tocó fondo, aparece una pala institucional y alguien decide seguir cavando.
Un comunista cuestionado, sancionado y reciclado de un partido que nos metió de cabeza y patas en esta crisis —con un expresidente preso por intento de golpe— vuelve al escenario. Mediocridad y extremismo avanzando de la mano, sin pudor y sin memoria. Esta vez, además, impulsados —según señala la congresista Moyano, intuyo que con razón— por el cálculo frío del señor Porky. El empático. El visionario. El que sueña con convertir al Perú en potencia mundial mientras incendia el presente.
El cálculo es simple y profundamente irresponsable: provocar el caos para luego venderse como la alternativa “ordenada”. Gran error. Cada día que pasa, este personaje muestra más las garras, genera más rechazo y erosiona incluso a quienes, por moda o conveniencia, lo defendían. Llegará el día —no tan lejano— en que hasta mis tías de San Isidro despierten y retiren ese apoyo tan fervoroso como inexplicable.
Lo preocupante no es solo el personaje, sino el ecosistema que lo sostiene: la política convertida en circo, el oportunismo elevado a estrategia y la irresponsabilidad presentada como audacia. Todo bajo aplausos, likes y slogans vacíos.
Y entonces uno mira atrás, no con nostalgia ingenua sino con sana comparación. Belaunde, Víctor Raúl, Bedoya Reyes, Cornejo Chávez, Alan García y Alfonso Barrantes —con todas sus luces y sombras— son gigantes frente a esta procesión de enanos improvisados.
Murphy tenía razón.
Y nosotros, como siempre, pagamos la demostración.
Dios nos coja confesados.