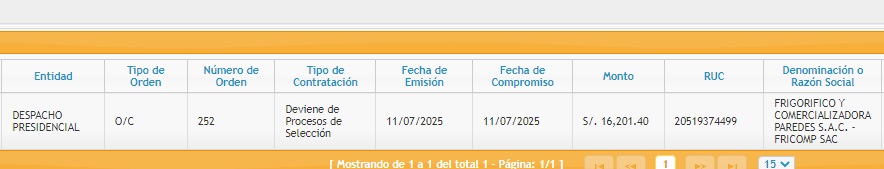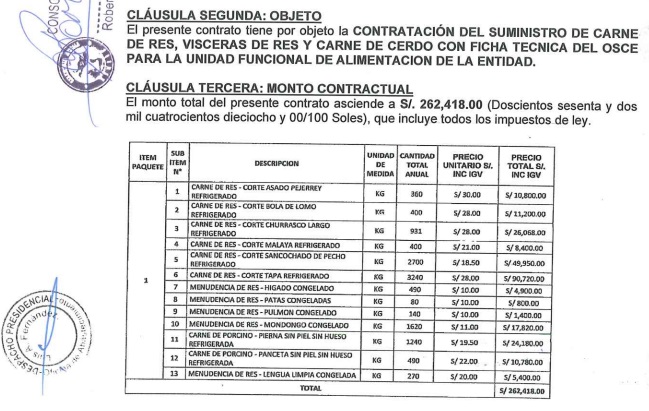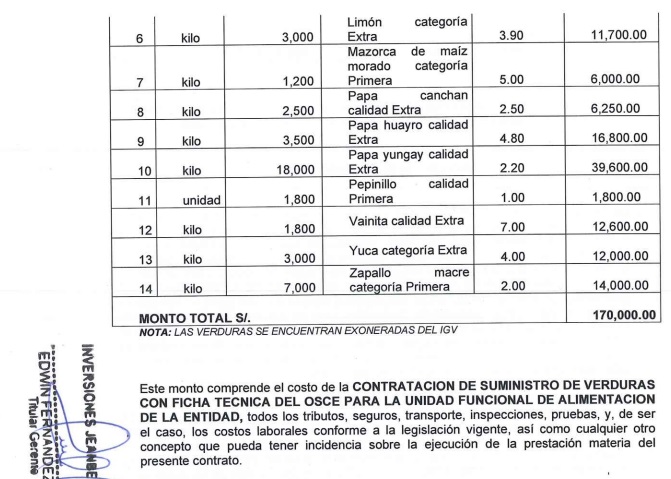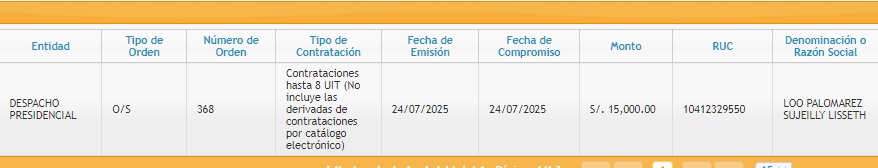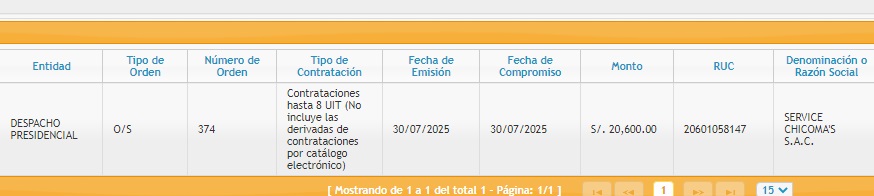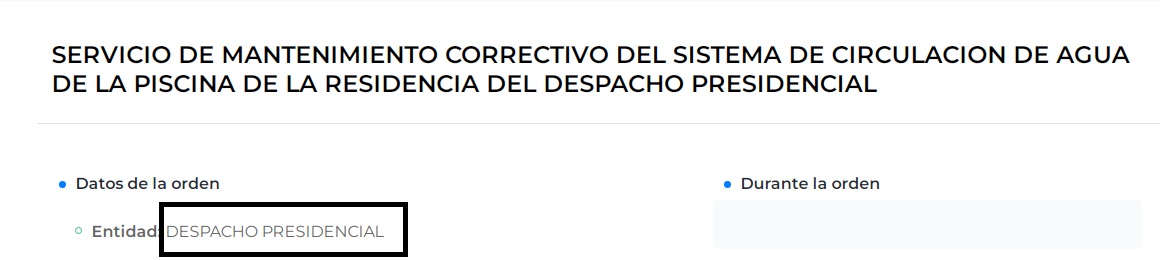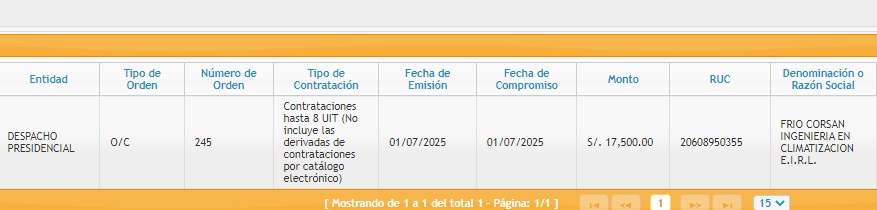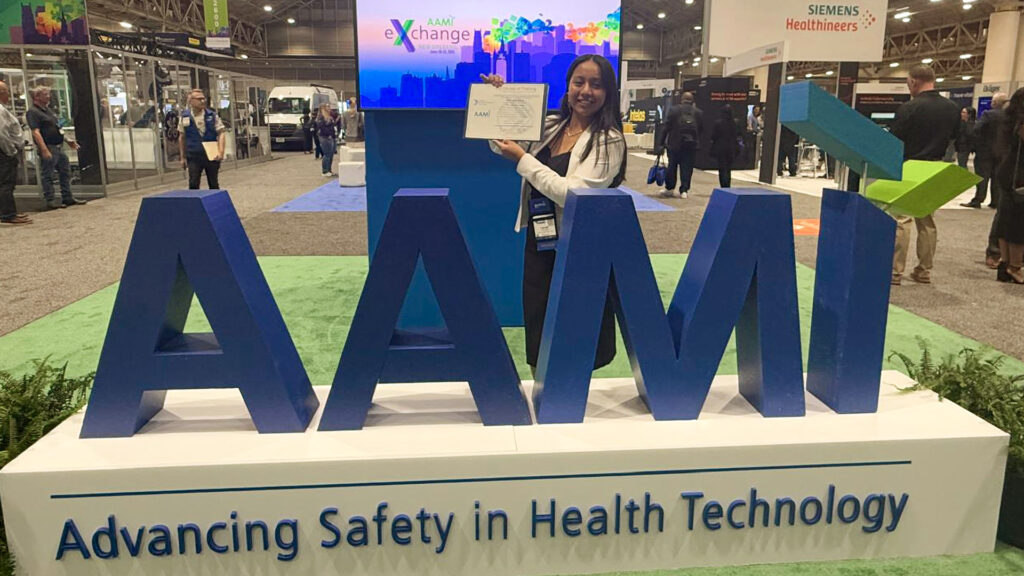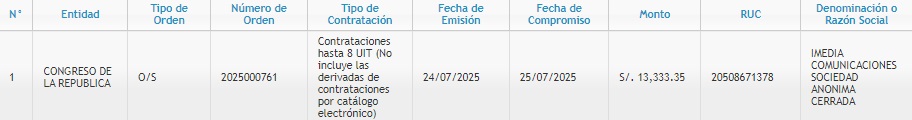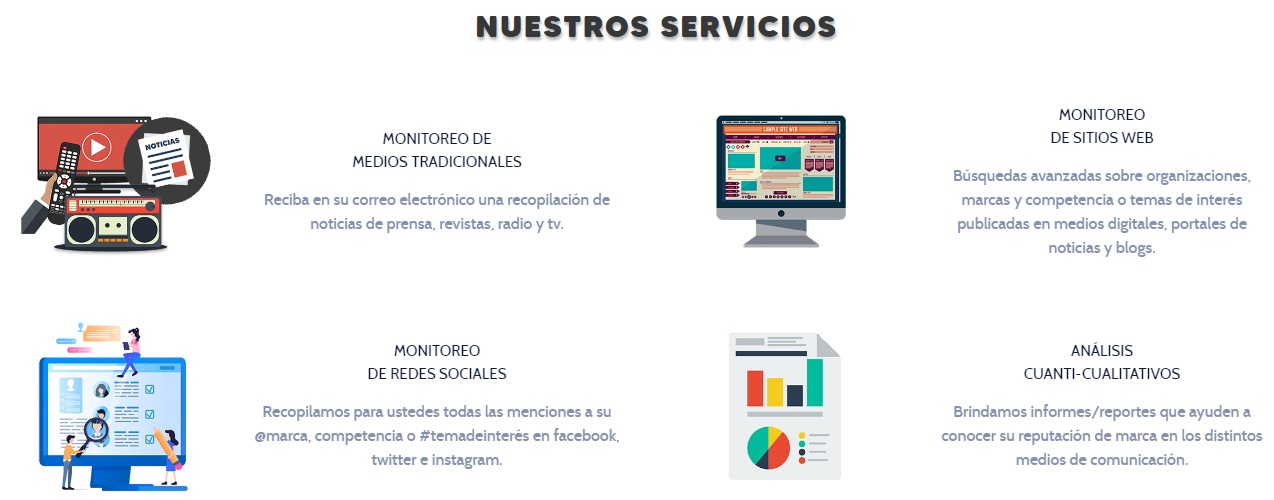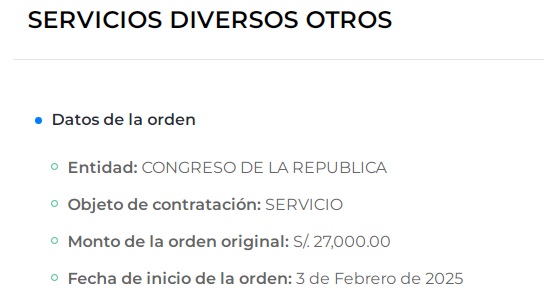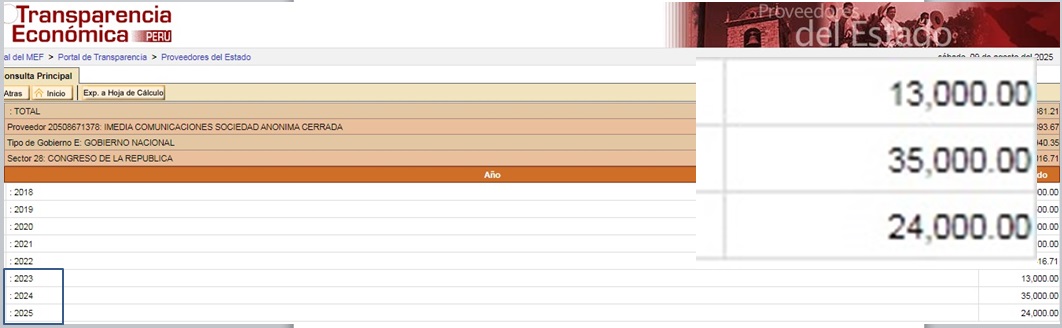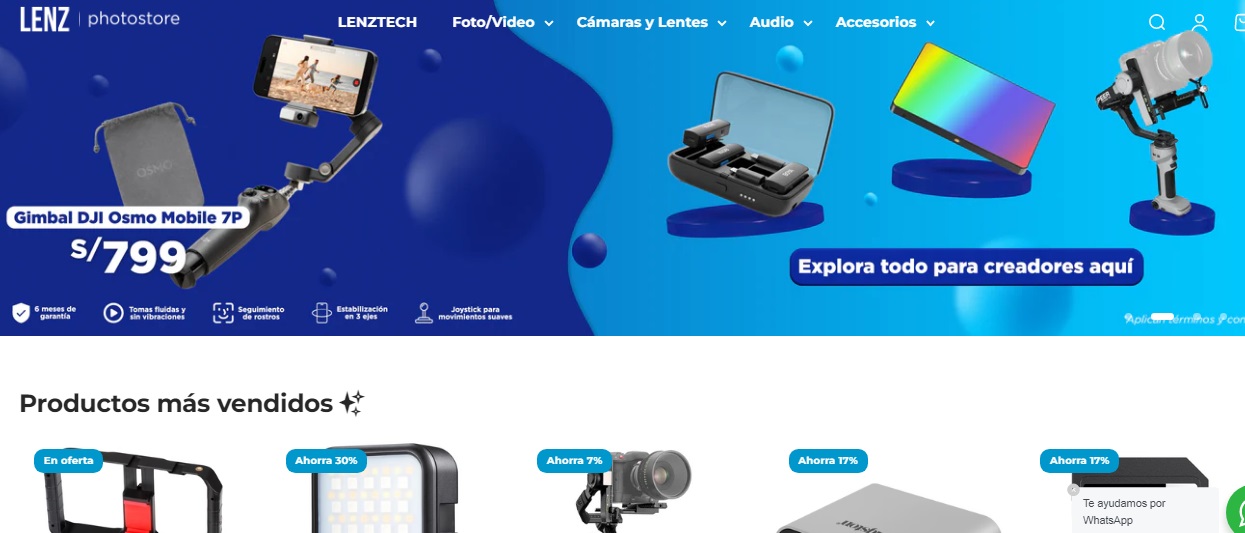[OPINIÓN] El mayor yerro de la historiografía que ha estudiado la polémica Haya-Mariátegui es establecer su análisis siguiendo la pauta establecida por el “Amauta” para romper con Haya de la Torre y con el APRA. Las cuestiones partido-frente, denominar socialista al movimiento, o lo relativo a las simpatías de Haya por el Kuomintang fueron los tópicos elegidos por el fundador del socialismo peruano para atacar a la novel organización fundada por su contemporáneo trujillano pero no constituyen las cuestiones de fondo que explican el enfrentamiento.
Nosotros planteamos, y lo hemos señalado en nuestro artículo LIMA NO RESPONDÍA (Parodi 2022), así como en una reciente conferencia en la Universidad del Pacífico y otros textos más, que tanto Haya como Mariátegui fueron marxistas, ambos creían en la revolución, la lucha de clases y la instauración del socialismo al final del camino. La cuestión que los separó al punto de la más abrupta colisión fue la hoja de ruta a seguir para llegar hasta él, o, en un primer momento, a la captura del poder para, paso seguido, construir el socialismo.
La formación marxista de Haya de la Torre recibe influencia directa y prioritaria de Vladimir Lenin. El líder de la revolución rusa creó un partido de cuadros y de células perfectamente coordinadas y conformadas por militantes de la más alta formación y preparación para, al presentarse el momento crítico, asaltar el poder e iniciar la construcción del socialismo. Fue precisamente lo que hizo Ulianov a partir de octubre de 1917 en la tierra de los soviets.
Víctor Raúl adaptó las ideas de Lenin a las realidades peruana y latinoamericana. A través del Esquema del Plan de México, urdió una estrategia para que, en virtud del levantamiento simultáneo de un ejército obrero que debía formarse en la norteña ciudad de Talara y de ocho células apristas desperdigadas por el país que debían insurreccionarse en simultáneo se derrocase al dictador Augusto B. Leguía y se capturase el poder.
El marxismo de Mariátegui se formó en Europa. Es sintomático que, a diferencia de Haya, el “Amauta” no llegase a la URSS. Esa puede ser la explicación de la fuerte influencia que recibió de marxistas revisionistas europeos como Antonio Gramsci, George Sorel, Antonio Labriola, entre otros. A diferencia de posturas como las de Bernstein y Masaryk, que planteaban el socialismo sin marxismo y sin revolución -ideario desde el que se construye por entonces la socialdemocracia europea- Mariátegui, como Labriola antes, sí reivindica la revolución, pero la dota de una espiritualidad que Lenin rechazó rotundamente.
Influenciado también por Gramsci y su concepto de hegemonía cultural, José Carlos llega a la conclusión de que antes de la revolución el proletariado debe elevarse a la conciencia de sí mismo y de su rol en la historia. Solo cumplida esta premisa, y dotado de una mística cuasi religiosa, a la que aporta Sorel desde sus mitos -más específicamente el mito de la huelga general- podrá el proletariado alzarse en revolución y tomar el poder.
Un elemento adicional, pero fundamental a tomarse en cuenta, es la intervención de la Internacional Comunista en el enfrentamiento entre nuestros dos personajes. Haya había roto con ella en 1927, seguidamente los soviéticos contactaron a Mariátegui quien pasa a integrar su atmósfera al menos dos años antes de que sus postulados colisionasen con los de Victorio Codovilla -Jefe del Secretariado Sudamericano de la IC- en junio de 1929.
El resultado de los caminos y circunstancias aquí descritas fue el rechazo rupturista de Mariátegui al Plan revolucionario de Haya -Esquema del Plan de México- en epístola del primero fechada 16 de abril de 1928, en la que, inclusive, acusa de fascista a Víctor Raúl. Nosotros sostenemos que debido a la concepción marxista original del “Amauta”, este no hubiese aceptado sumarse a la revolución aprista en ciernes en 1928. Sin embargo, su cercanía con la Comintern lo llevó a adoptar posturas que fueron más allá de una polémica, discrepancia o intercambio de ideas. La consigna cominteriana era destruir al APRA y disputarle el espacio en el Perú, Mariátegui actuó en consecuencia y triunfó parcialmente en el empeño: dividió a prácticamente todas las células apristas existentes y bloqueó la insurgencia que Haya planeaba levantar en el Perú.
La <<polémica Haya-Mariátegui>>, en su manifestación historiográfica, presenta dos problemas de fondo: el primero es haberse desarrollado a partir de las acusaciones que Mariátegui levantó en contra de Haya, sin inquirir que estas podrían ubicarse en la superficie de motivaciones mucho mayores. La segunda es caer en el maniqueísmo de destacar el marxismo de uno y vilipendiar el del otro, o, lo que es más grave, romantizar la imagen de uno y, en simultáneo, denostar la del otro. De esta manera, la intencionalidad política suplantó el análisis desde las ciencias humanas y sociales.
Dentro de los límites de este artículo, nosotros proponemos que tanto Víctor Raúl Haya de la Torre -durante la fase internacional del APRA 1924-1930- y José Carlos Mariátegui, hasta su partida el 16 de abril de 1930, fueron dos marxistas brillantes que adaptaron, cada cual a su modo, las tesis marxistas soviéticas y europeas a las realidades peruana y latinoamericana. Colisionaron porque cada uno manejaba un tiempo de la revolución distinto. Pensamos que en tanto que marxistas latinoamericanos deben ser materia de estudio riguroso, así como de enseñanza y recordación pues constituyen puntales del pensamiento político peruano y continental.
Sobre el mismo tema ver la siguiente conferencia pronunciada en la Universidad del Pacífico para el grupo de diálogo Visionarios.