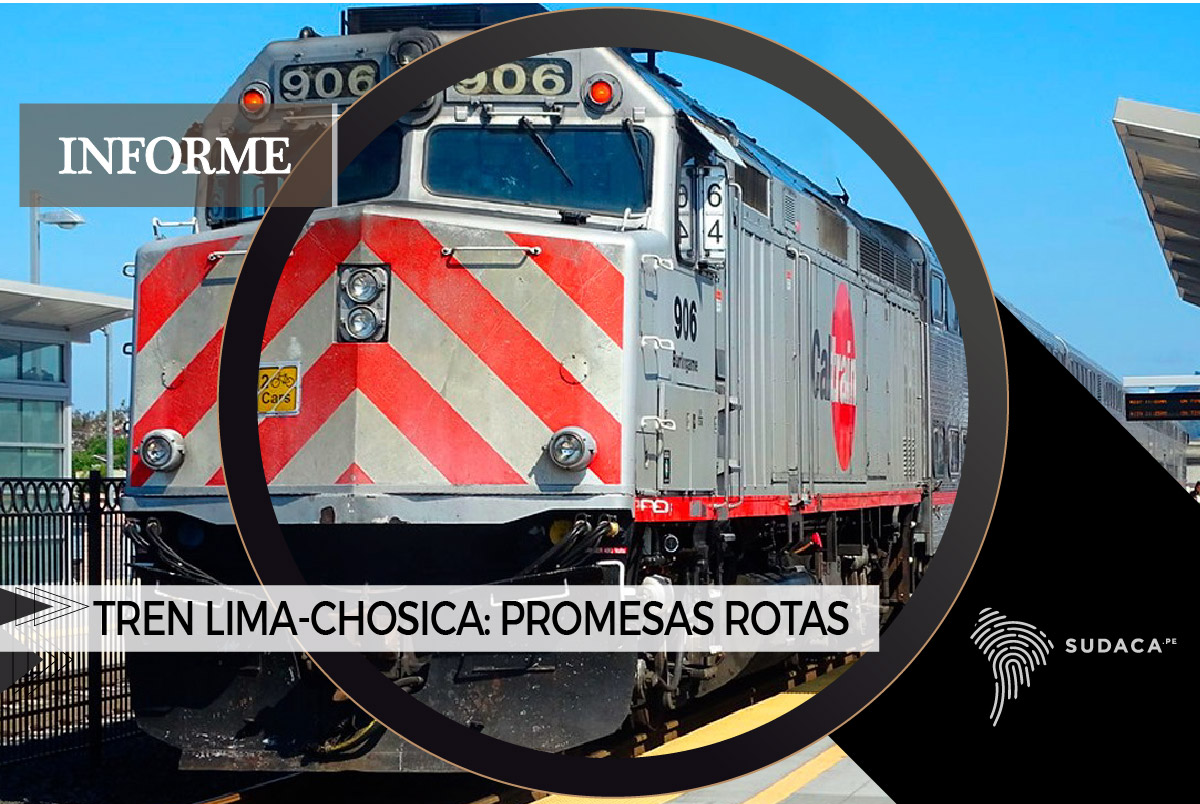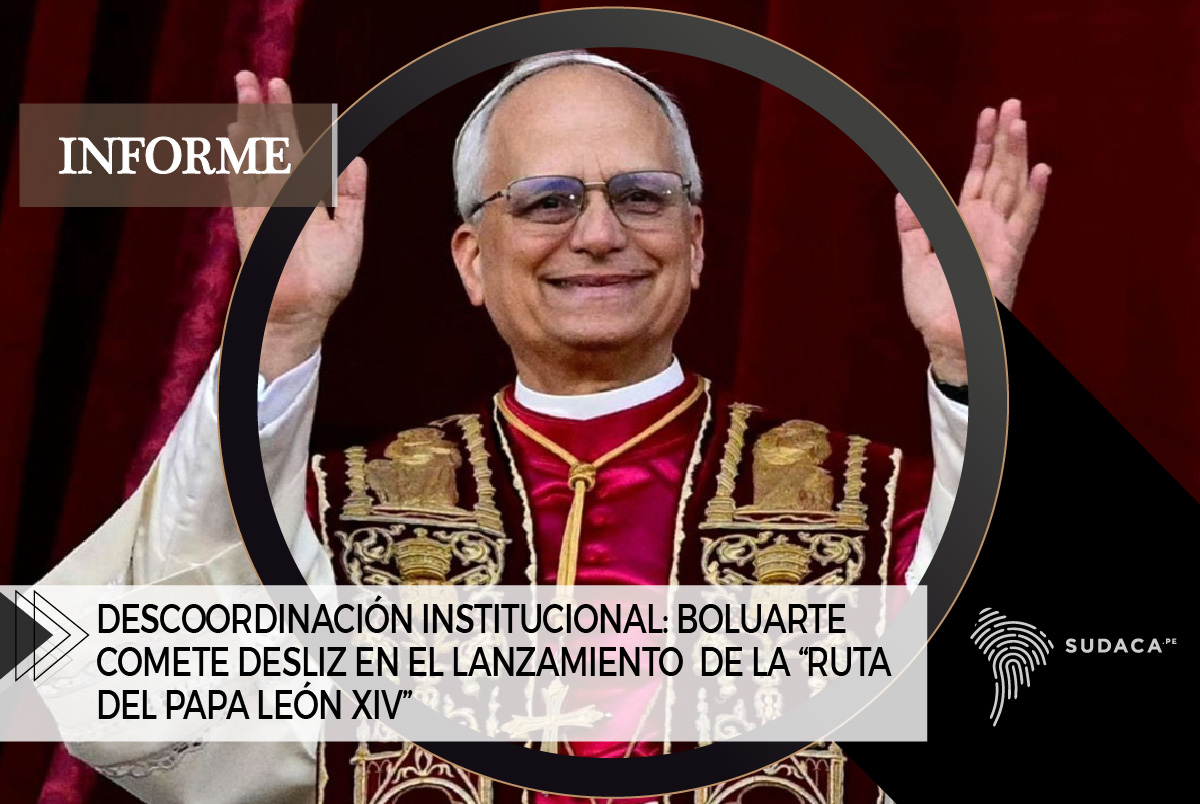[INFORME] José Enrique Jerí Oré fue elegido presidente del Congreso de la República para el periodo legislativo 2025-2026 en una jornada parlamentaria marcada por la tensión política, la búsqueda de consensos y las expectativas sobre la transición hacia la bicameralidad. La elección se realizó el sábado 27 de julio y la lista que encabezó obtuvo 79 votos a favor frente a los 40 que alcanzó el congresista José Cueto, de Renovación Popular. El nuevo titular del Legislativo llega al cargo en medio de cuestionamientos por investigaciones fiscales y denuncias públicas, pero con un respaldo amplio de diversas bancadas.
Tras su elección, Jerí brindó un discurso que fue interpretado como un intento por desmarcarse de la confrontación que ha caracterizado al Parlamento en los últimos años y buscar una relación más estable con el Ejecutivo y la ciudadanía. “Somos conscientes del descrédito en el que se encuentra el Congreso ante la opinión pública, por ello nuestro deber será revalorar la política con base en el trabajo honesto y de cara al pueblo”, declaró desde el estrado principal del hemiciclo. Prometió una Mesa Directiva imparcial y neutral, que no actuará como “una oficina más del Ejecutivo, ni un frente de oposición sistemática”, sino como un poder autónomo que hará respetar su independencia.
Uno de los ejes de su mensaje fue la necesidad de que el Congreso recupere la conexión con la ciudadanía. “Hay que volver a escuchar a la población, salir del encierro burocrático y tomar decisiones que reflejen las verdaderas necesidades del país”, expresó. Jerí señaló que su gestión buscará acercar el Parlamento a la gente mediante iniciativas de escucha activa, descentralización del trabajo legislativo y rendición de cuentas periódica. Asimismo, afirmó que se priorizarán proyectos de ley que tengan impacto social y que no respondan a intereses particulares o cálculos partidarios.
Otro de los momentos centrales de su intervención fue la referencia a la transición institucional que representa este periodo. Jerí recordó que esta será la última legislatura en el marco del sistema unicameral y que a partir del 2026 se implementará el Congreso bicameral, tal como lo establece la reciente reforma constitucional aprobada por el propio Legislativo. “Estamos ante un momento histórico. No solo culminamos una etapa, sino que sentamos las bases para una nueva arquitectura legislativa. La responsabilidad de hacer que esta transición sea ordenada, funcional y útil para el país recae en todos nosotros”, sostuvo.
El presidente del Congreso también abordó el tema de la fiscalización, indicando que este rol no se abandonará ni se debilitará. Aseguró que su Mesa Directiva garantizará que las comisiones de control trabajen con total libertad y que se continuará citando a ministros y altos funcionarios cuando sea necesario, sin caer en el obstruccionismo. “El Congreso no debe abdicar a su función de control. La lucha contra la corrupción comienza desde nuestras propias instituciones”, dijo, al tiempo que llamó a sus colegas a actuar con coherencia y transparencia.
En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el 28 de julio, Jerí brindó un mensaje institucional en el que reiteró su compromiso con la estabilidad política y el diálogo entre poderes. “Hoy más que nunca debemos generar consensos. El país no puede seguir atrapado en disputas estériles. La gente exige soluciones, no peleas”, manifestó. En esa línea, saludó algunos anuncios realizados por la presidenta Dina Boluarte durante su Mensaje a la Nación, especialmente en el plano social, como el aumento de presupuesto para programas de alimentación y asistencia a poblaciones vulnerables. Sin embargo, fue crítico con la falta de propuestas concretas en materia de seguridad ciudadana y señaló que el Congreso estará vigilante para que el Ejecutivo cumpla con las metas trazadas.
El congresista de Somos Perú también aprovechó su intervención para hacer un llamado a la unidad entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Afirmó que más allá de las diferencias ideológicas, existe un interés común en recuperar la credibilidad del Congreso y fortalecer el sistema democrático. Para ello, invitó a los voceros de todas las bancadas a instalar un “espacio de diálogo permanente” con la Mesa Directiva y promover una agenda legislativa compartida que incluya reformas institucionales pendientes, reactivación económica y medidas de protección social.
La elección de Jerí no ha estado exenta de polémicas. En los días previos a su designación como candidato a la presidencia del Congreso, diversos medios difundieron información sobre denuncias en su contra por presunta violación sexual ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo en Canta. La investigación está a cargo de la Fiscalía y se encuentra en etapa preliminar, aunque ya se han dictado medidas de protección para la supuesta víctima. A ello se suman cuestionamientos por un aumento sustancial en su patrimonio declarado entre 2021 y 2024, así como señalamientos por presuntos cobros indebidos a alcaldes a cambio de partidas presupuestales. Pese a ello, su lista recibió el respaldo de fuerzas clave como Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Unidad y Diálogo Parlamentario, consolidando una mayoría sólida para asumir el control de la Mesa Directiva.
En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, Jerí evitó referirse a estos cuestionamientos de manera directa, aunque indicó que siempre colaborará con la justicia y que su prioridad es “trabajar por el país desde el Congreso con responsabilidad y sin distracciones”. En los próximos días, se espera que anuncie los lineamientos de su gestión, así como los nombres de los presidentes de comisiones ordinarias, lo cual dará una idea más clara de los equilibrios internos y las prioridades legislativas de este nuevo periodo.
La presidencia de Jerí Oré se inicia en un momento particularmente sensible para la política peruana. Con una ciudadanía cansada de la confrontación y la inestabilidad, y con los ojos puestos en el proceso electoral del 2026, el Congreso tiene por delante la difícil tarea de reconstruir su imagen institucional y demostrar que puede cumplir su rol sin caer en excesos ni en el descrédito. El mensaje del nuevo titular del Legislativo apunta a una gestión más dialogante y enfocada en resultados, pero su éxito dependerá no solo de sus palabras, sino de su capacidad para articular consensos, responder a las demandas sociales y enfrentar con transparencia las controversias que lo rodean.