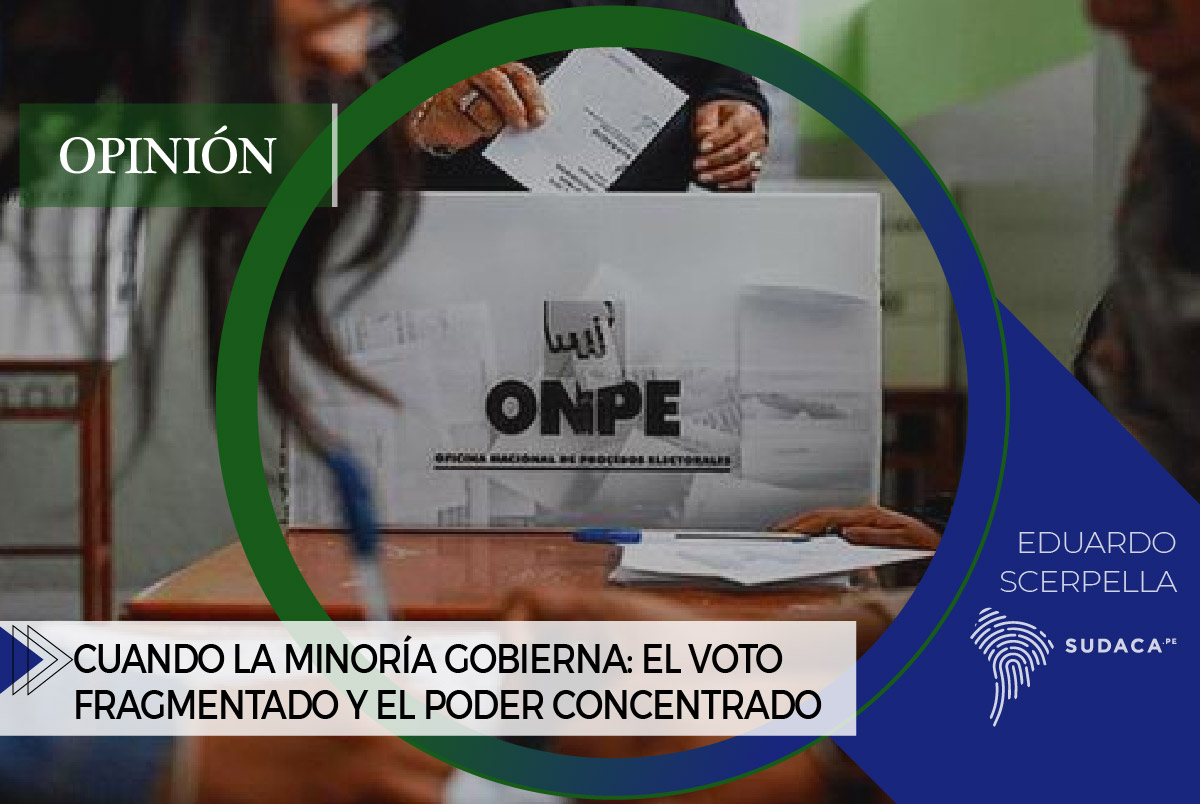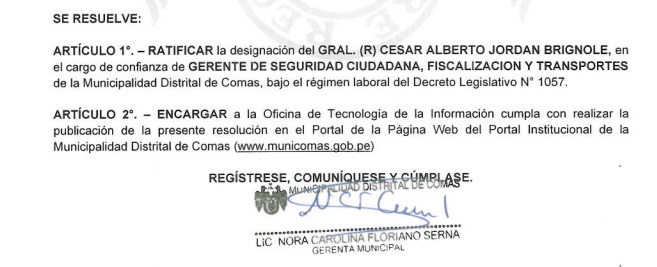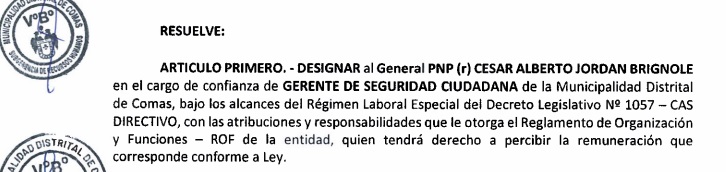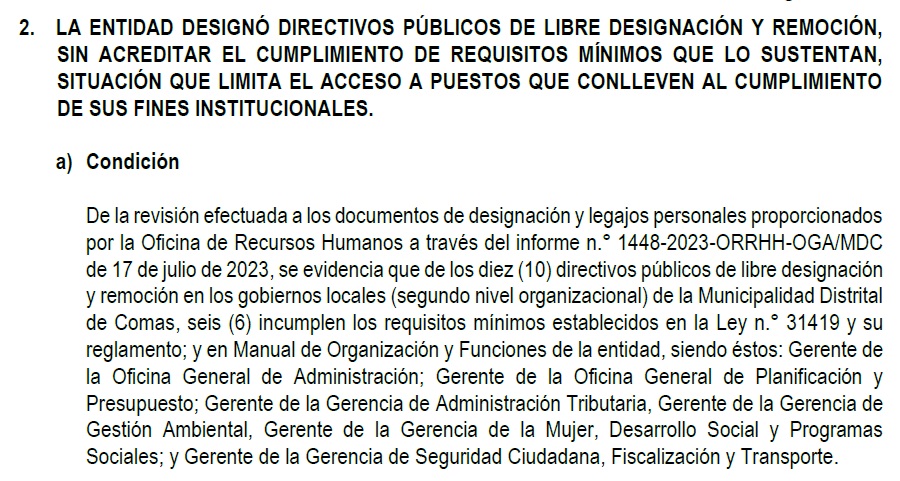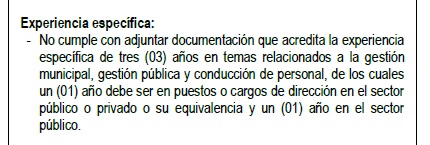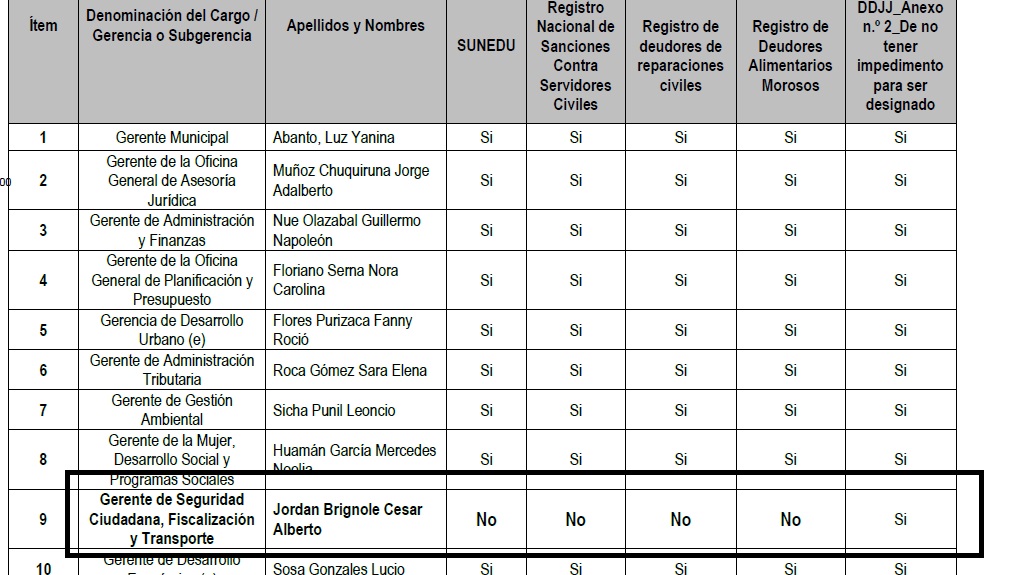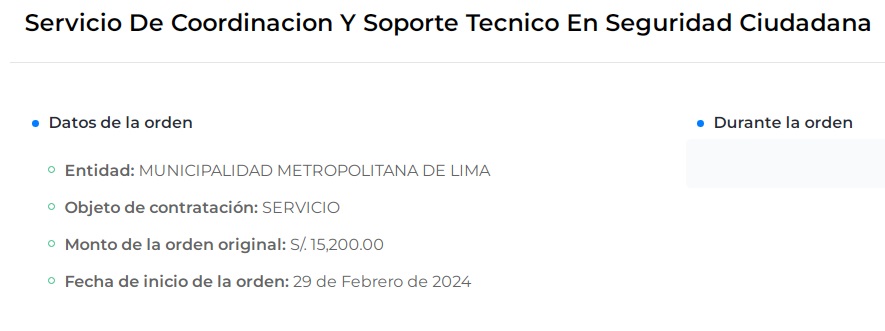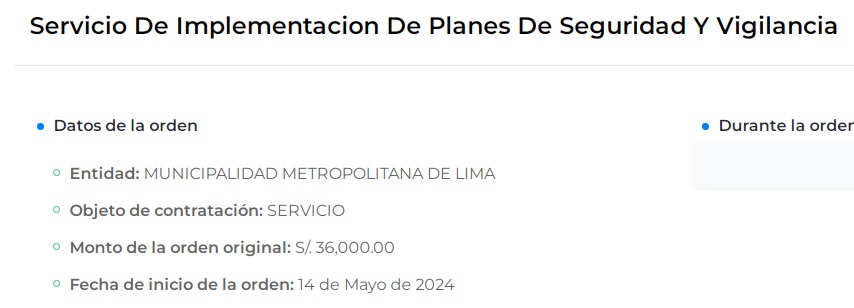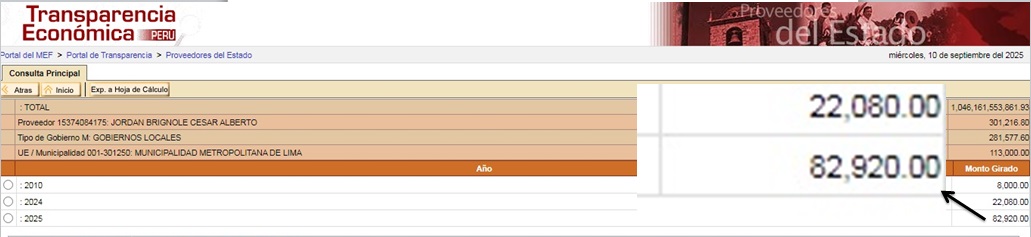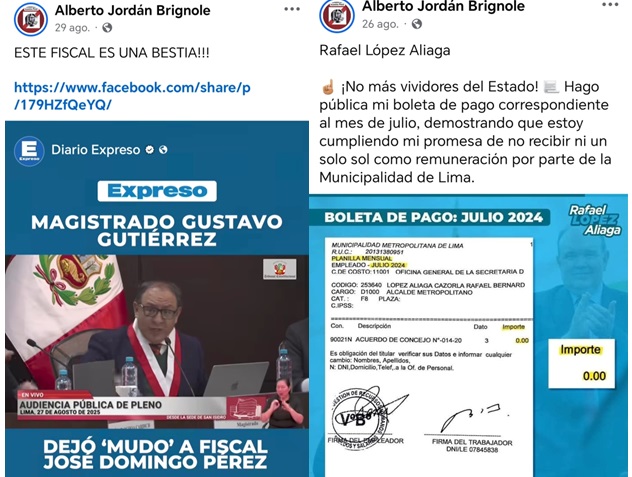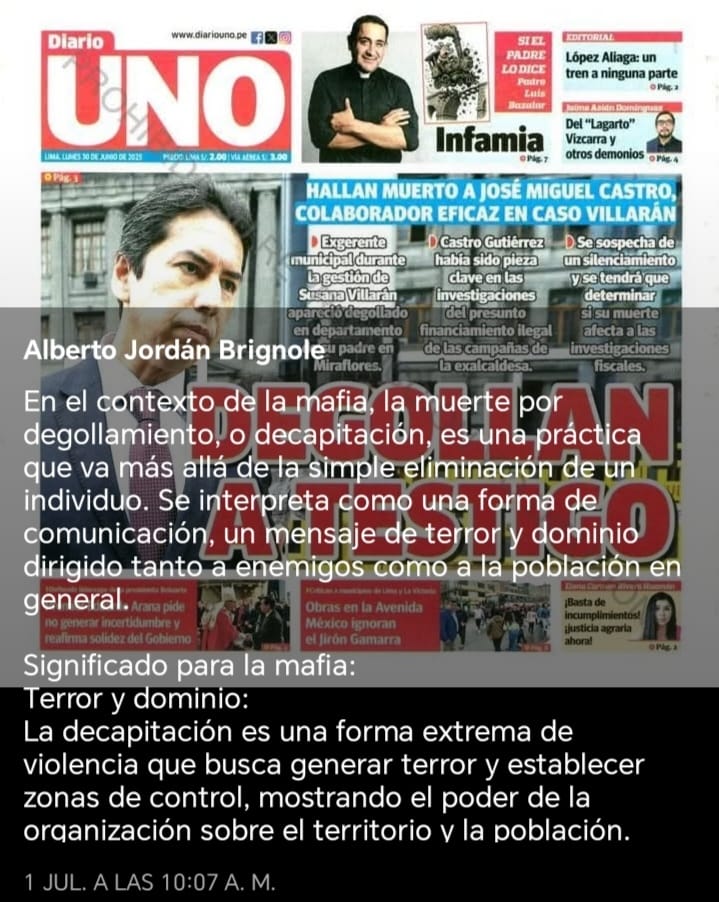[MÚSICA MAESTRO] Una semana triste
La pasada fue una semana particularmente luctuosa, tanto a nivel nacional como internacional. Desde un joven periodista peruano, recientemente redimido con el oficio al punto de ser considerado por el nefasto poder actual como uno de los más incómodos, hasta un nonagenario diseñador italiano cuyo apellido es una marca, sinónimo tanto de distinción y lujo como de engaño y montaje, la muerte les pasó “como un fuerte vendaval” -Fito Páez dixit- dejando a sus seguidores con la inevitable pesadumbre que produce el paso “al otro barrio”.
En la música también sonaron notas tristes esos días. Primero fue Mark Volman, extraordinario cantante norteamericano miembro original de The Turtles, un sexteto de pop beatlesco que se hizo inmortal con el éxito de 1967, Happy together y luego se convirtió, junto con su compañero Howard Kaylan, en el dúo de pop-rock humorístico Flo & Eddie, integrantes de The Mothers Of Invention entre 1970 y 1972 que se reinventaron luego como personalidades de la radio y televisión gringas. Su muerte se produjo a los 78 años, de demencia, el viernes 5 de septiembre.
Al día siguiente falleció de un agresivo cáncer a la sangre con el que luchaba desde hacía una década el extraordinario pianista Rick Davies (81), fundador y columna vertebral de Supertramp, grupo británico cuyas melodías perfectas, inteligente rebeldía y aspecto discreto los convirtió, en plena era de extravertidos dioses de la guitarra, rompe hoteles y depredadores de groupies, en adalides de una contracultura con identidad propia, capaces de hacer pop-rock cuestionador, virtuoso y accesible a todo tipo de público sin sacrificar calidad ni elegancia.
Rick Davies, un líder de perfil bajo
“Conocí a Rick durante 52 años, dio forma a mi vida en muchas maneras, sobre todo musicalmente. Es el mejor músico que he conocido” escribió en su Instagram John Helliwell (80), saxofonista, tecladista y vocalista en Supertramp desde el lanzamiento de Crime of the century (1974), el disco que les abrió definitivamente las puertas del éxito. Helliwell, un carismático showman, de expresión sarcástica y voz hiperaguda que presentaba las canciones en pausado y perfecto francés en aquel disco doble en vivo que todos hemos escuchado más de una vez, era también parte vital de ese sonido refinado. En lo personal, su amistad adquirió otro nivel cuando Davies le pidió, en 1977, que fuera su padrino de bodas.
Su voz era grave y su gesto, adusto. En la mitología que se creó alrededor de Supertramp, Rick Davies era el malhumorado y difícil de tratar. Sin embargo, los testimonios que han comenzado a salir tras el deceso en su casa de New York nos descubren lo que más o menos intuíamos desde que alcanzamos la comprensión de que, a diferencia del piano que dominaba como una extensión de su propio cuerpo, no todo es blanco-y-negro en las relaciones humanas. Su fuerza de carácter era el motor que permitía al quinteto seguir adelante a pesar de sus propios altibajos emocionales.
La complicidad musical que desarrolló con el compositor, vocalista, guitarrista y pianista Roger Hodgson se vio también perjudicada por esas oscilaciones anímicas. Aunque, para todos los efectos, Supertramp fue siempre una entidad colectiva, resultado del sólido engranaje de sus partes, para nadie era un secreto que la simbiosis entre ambos era la generadora de esa sencilla y a la vez sofisticada, compleja genialidad. Pero, cuando se trataba de liderar al grupo humano, Rick Davies era, desde su intencional perfil bajo, quien llevaba la voz cantante.
El sonido vigente de Supertramp
Aunque se les suele asociar al concepto “rock de los ochenta”, la discografía básica de Supertramp pertenece a la década anterior. Ocurre que, en nuestro país, muchas de las canciones más conocidas del grupo comenzaron a difundirse a partir del éxito de la versión en vivo de Dreamer, contenida en el mencionado álbum doble Paris (1980) y lanzada originalmente seis años antes.
Algo parecido pasó con el clásico de The Kinks, Lola, cuya versión en vivo incluida en One for the road (1980), fue fija en la programación de radios ochenteras. Actualmente, muchas personas todavía piensan que pertenece a esa década, a pesar de que la grabación original en estudio está en el álbum conceptual Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One (1970), el octavo de la banda de los hermanos Dave y Ray Davies quienes, por cierto, no son parientes de Rick.
Como ocurre con otros artistas de esa época, el amplio repertorio de Supertramp ha quedado reducido a dos o tres temas de rotación fija y repetitiva, cotidiana, en las emisoras dedicadas al pop-rock en inglés. En realidad, la discografía de Supertramp se compone en total de 11 discos de larga duración en estudio y 6 en concierto, con Rick Davies presente como único miembro estable.
Además, en 1986 apareció su primera recopilación de grandes éxitos, The autobiography of Supertramp (1986), el LP de enigmática carátula que muestra a un hombre sin rostro leyéndose a sí mismo. En la era de los discos compactos esta fue reemplazada, sucesivamente, por otras dos selecciones: The very best of Supertramp (1990, de carátula blanca y su segunda parte, de portada negra, de 1992) y, ya en el siglo XXI, un CD doble titulado Retrospectacle: The anthology (2005).
Los primeros años
El camino musical de Supertramp comenzó cuando Rick Davies y Roger Hodgson se conocieron allá por 1969, tras un anuncio que Davies puso en una revista buscando “un guitarrista que toque rock progresivo”. Davies, amante del blues y el jazz, provenía de un pueblo de clase trabajadora llamado Swindon, al sur de Inglaterra y había adquirido experiencia como líder en The Joint y, luego, fue parte de la banda del cantautor irlandés Gilbert O’Sullivan, conocido por su single Alone again (Naturally) de 1971. Por su parte, Hodgson era un joven músico obsesionado con el pop y los temas espirituales que había crecido en otra ciudad sureña, Portsmouth, en una familia de profesionales acomodados que le dieron una educación privilegiada.
La primera configuración oficial del grupo fue Rick Davies (voz, piano), Roger Hodgson (voz, bajo), Keith Baker (batería) y Richard Palmer-James (voz, guitarras) y adoptó el nombre de Supertramp -aquí se les ve tocando una versión del clásico, All along the watchtower– tras leer la autobiografía de W. H. Davies, literato y vagabundo galés. Palmer-James escribió las letras de las primeras melodías compuestas por Davies y Hodgson, influenciadas por la onda prog-rock de entonces.
Poco después de su álbum debut, Palmer-James abandonó Supertramp para trabajar como letrista de King Crimson, en varios himnos del Rey Carmesí como Exiles (Larks tongues in aspic, 1973), The great deceiver (Starless & Bible black, 1974) o Starless (Red, 1974). Luego de reclutar al saxofonista David Winthrop, el dúo fundador se embarcó en la producción de su segundo LP, con una base rítmica nueva integrada por Kevin Currie (batería) y Frank Farrell (bajo), y Hodgson asumiendo el rol de guitarrista dejado por Palmer-James.
Supertramp (1970) e Indelibly stamped (1971), pasaron desapercibidos en la escena inglesa de prog-rock y psicodelia. Algunas canciones como Surely, Maybe I’m a beggar, Travelled o la extensa Try again contienen atisbos de lo que vendría, pero no logran redondear una propuesta contundente. En todo caso, sirvieron como tubo de ensayo para la explosión de creatividad que llegaría tres años después, en que realmente se inicia el sonido definitivo del grupo.
Entre el rock progresivo y el soft-rock
Crime of the century (1974) mostró una evolución tremenda en términos de desarrollo de ideas musicales y líricas. En un movimiento arriesgado, decidieron incorporar gruesas dosis de jazz a sus composiciones, además de dar mayor protagonismo a la combinación de sus voces -muchas veces jugando con los falsetes, al estilo de los Bee Gees- y a un instrumento que ambos dominaban, el piano y sus diversas variaciones. Así, la guitarra de Hodgson cedió espacio a los Wurlitzer, órganos Hammond B-3 y Fender Rhoads, en una propuesta única en el panorama rockero del momento, a mitad de camino entre el progresivo y el soft-rock.
Además, la pareja de compositores rearmó el grupo, con el ingreso de tres nuevos integrantes, el norteamericano Bob Siebenberg (batería), el escocés Dougie Thomson (bajo) y el británico John Helliwell (saxo, teclados, coros), consolidando la formación clásica de Supertramp. A partir de este momento, el grupo adquiere un nivel de sofisticación que no se limitaba al aspecto sonoro, sino a la adopción de una apariencia mesiánica, de ropas blancas, barbas tupidas y gestos misteriosos, lo que les dio cierto aire intelectual e incluso místico.
Canciones como School, Rudy, Dreamer o Hide in your shell apoyaron este nuevo concepto, con letras sensibles y discursivas, pero que eran de todo menos aburridas o forzadas. La primera, por ejemplo, con sus distintas secciones y su historia de inconformismo frente a lo convencional, es el primer gran logro artístico de Supertramp. Los álbumes siguientes -Crisis? What crisis? (1975) e Even in the quietest moments (1977), aportaron una combinación agradable de esos pianórganos en permanente y compulsivo staccato, voces contrapuestas y densas guitarras electroacústicas, con nuevos éxitos como Ain’t nobody but me o Give a little bit que mostraban las dos caras de la moneda. Por un lado, el romanticismo pop de Hodgson y por el otro la fibra rockera de Davies.
Para el sexto disco, Breakfast in America (1979), la banda desplegó lo mejor de sus poderes, en medio de una situación atípica en la historia del rock. Sus dos principales cabezas, en el pico de su creatividad, se las arreglaron para producir canciones que se instalaron para siempre en la memoria colectiva. Y lo hicieron casi sin dirigirse la palabra. “Somos muy distintos, pero nos queremos” comentaron en esa época.
Ese contraste de personalidades es lo que hacía funcionar a Supertramp. En 1978, un periodista de Melody Maker pasó tres días en el estudio mientras grababan y mezclaban el disco y, en su artículo, aseguró que nunca los vio conversar juntos más de cinco minutos y que solo intercambiaban cordiales «buenos días», «hasta mañana», como dos oficinistas que se saludan fríamente, casi por compromiso. Con sus diferencias también al tope, Roger y Rick no interactuaban mucho, haciendo concesiones solo para los conciertos y otros compromisos, con un profesionalismo que jamás permitió filtraciones hacia afuera. Viendo videos de esa época, nadie sería capaz de adivinar lo que ocurría.
En ese fabuloso álbum, en cuya carátula una risueña camarera de avión sostiene una bandeja de desayuno imitando la postura de la Estatua de la Libertad, mientras que al fondo, desde la ventana, se ve un parque formado de diversos objetos de cocina, una sátira no intencional al consumismo norteamericano, están sus himnos definitivos, The logical song, Goodbye stranger y Breakfast in America.
Las canciones de Rick Davies, éxitos subestimados
En todos los álbumes que grabaron entre 1970 y 1983, el 90% de temas aparecen firmados en conjunto por ambos, como ocurre con los Beatles. Sin embargo, también como Lennon y McCartney, Hodgson y Davies componían por separado de manera individual para luego trabajar juntos los acabados finales, detalles, efectos, letras, etcétera.
Las canciones más famosas de Supertramp pertenecen a Roger Hodgson, desde Dreamer (1974) y Give a little bit (1977) hasta las archiconocidas Breakfast in America, The logical song (1979) o temas menos difundidos, pero igual de buenos como Hide in your shell (1974), Sister Moonshine (1975), la filosófica Lord is it mine (1979) o el éxito It’s raining again, incluido en el último disco que hizo con la banda, … Famous last words… (1982).
Sin embargo, Rick Davies colocó su estilo como compositor y cantante en temas tan famosos e importantes en el repertorio del grupo como Bloody well right (1974) y su alucinante inicio al piano; la reflexiva balada From now on (1977), Ain’t nobody but me (1975) o ese prodigioso homenaje al doo-wop de los años cincuenta, My kind of lady (1982), cuyo divertido y evocador videoclip alegró nuestras tardes durante esa inolvidable década.
En todos ellos, desde los vuelos progresivos de Crime of the century o las insinuaciones latinas de Rudy (ambas de 1974) hasta los arranques blueseros de Oh darling o Casual conversations, la voz grave de Davies se impone como marca registrada e inconfundible de Supertramp tanto como el tono más agudo y nasal de Hodgson. Goodbye stranger, con sus cambios y filigranas instrumentales -la batería, el afilado solo de guitarra, los coros, los pianos-, resume su capacidad para construir historias de música y letra inolvidables. Un clásico por donde se le escuche.
Un legado difícil de quebrar
Roger Hodgson (75) renunció a Supertramp en 1983 y la mayoría creyó que era el final del grupo. Un par de años después, el álbum Brother where you bound (1985) colocó un par de temas en los rankings –Better days y Cannonball– y retornó a arenas progresivas con colaboraciones de David Gilmour (Pink Floyd) y Scott Gorham (Thin Lizzy) en el extenso tema-título. Luego, siguieron unos cuantos álbumes más, sin alcanzar el éxito comercial del periodo 1974-1979.
Aunque formalmente no volvieron a reunirse sobre el escenario, Rick Davies y Roger Hodgson tuvieron una última ocasión, acompañados por John Helliwell, para cantar Goodbye stranger y The logical song en un evento privado en Beverly Hills, en homenaje a Jerry Moss, uno de los fundadores de A&M Records, la casa discográfica que lanzó todas sus producciones musicales. Con los años, los músicos volvieron a hablarse, pero jamás pensaron en tocar juntos de nuevo.
Mientras Roger Hodgson -de quien no se ha publicado pronunciamiento alguno tras la muerte de su excompañero-, hizo algunos discos como solista, sin mayor repercusión comercial, pasó la temporada 2001-2002 como integrante de la All-Starr Band de Ringo Starr y armó su propio grupo para tocar por el mundo el famoso material que escribió para Supertramp, Rick Davies y los otros tres -Helliwell, Siebenberg y Thomson- siguieron hasta el 2012 aproximadamente, con un elenco rotativo de músicos de apoyo, concentrándose en mantener vivo el legado de Supertramp hasta el año 2015, en que anunció su retiro tras ser diagnosticado con el mieloma que terminó con su vida, dejando un vacío inmenso en el mundo de la música popular.