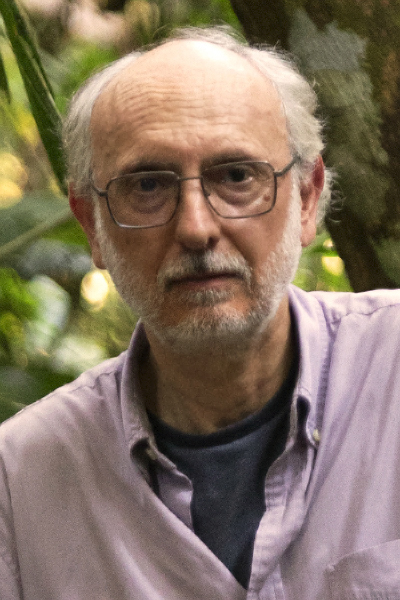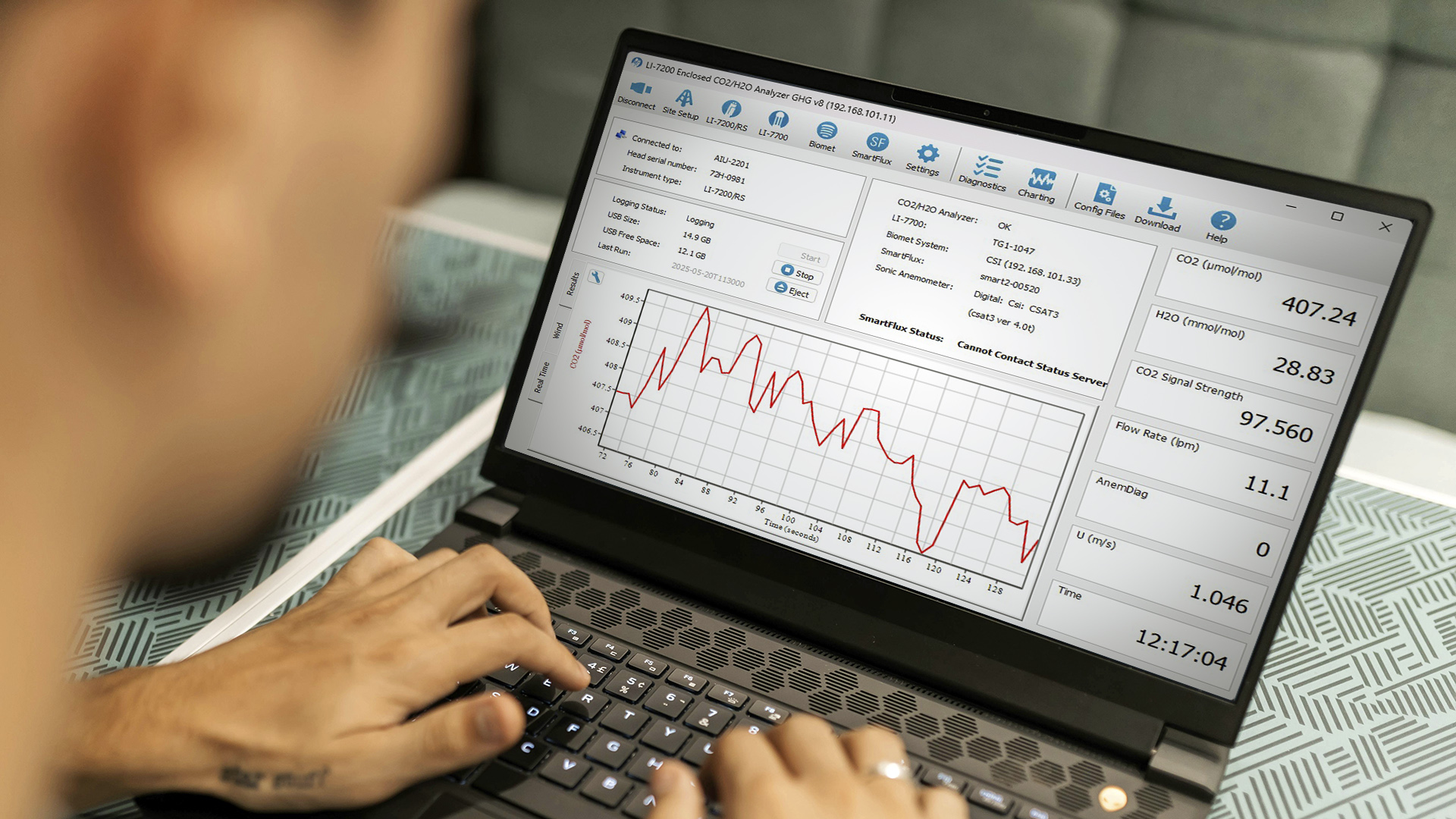[MÚSICA MAESTRO] Ruth Underwood: Madre de la percusión
El arma secreta de Zappa
«¡Damas y caballeros, observen a Ruth! A lo largo de esta película Ruth ha estado pensando «¿qué puedo ser capaz de hacer para sorprender a todos?» Creo que ella ha encontrado la respuesta, solo quédense mirándola…» dice Frank Zappa en el minuto 02:40 de Don’t you ever wash that thing? (Roxy & elsewhere, 1974). De todos los percusionistas que usó el compositor, Ruth es la más querida y recordada. No solo por su sonrisa amplia y abierta, frondosa cabellera negra y ese aspecto de alumna hippie pero, a la vez, seria y aplicada en medio de un salón de freaks desadaptados sino -y principalmente- porque su sobrenatural talento fue la marca registrada y personalidad de algunas de las piezas musicales más admiradas del extenso catálogo zappesco.
Quienes algo saben de rock clásico ubican claramente a Zappa como un guitarrista virtuoso, creativo, afilado e impredecible. Sin embargo, pocos están enterados de que su primer instrumento fue la batería y que era un apasionado de la percusión, en especial la sinfónica. Por eso, era muy común encontrar en sus sofisticadas y complejas instrumentaciones, toda clase de elementos, desde timbales y bloques de madera hasta la amplia familia de vibráfonos, marimbas y xilófonos.
Lo que sigue en el mencionado instrumental es una enrevesada sucesión de líneas para marimba, percusiones menores y vibráfonos que Ruth ejecuta con absoluta precisión y sobrecogedora gracia. Como muchos dicen, Ruth fue el arma secreta del sonido de Zappa durante el periodo 1973-1975, para muchos el mejor de su larga vida artística.
De la Escuela Julliard al Teatro Garrick
Ruth Komanoff nació y creció en New York, en 1946. Sus estudios los realizó primero en el Ithaca College y, posteriormente, en la prestigiosa Julliard, en el corazón del Lincoln Center, una de las instituciones de educación artística más importantes del siglo XX. Cuando apenas tenía 21 años, su mundo entero fue puesto de cabeza cuando vio a The Mothers Of Invention en el legendario Teatro Garrick, ubicado en la zona bohemia del Greenwich Village, a pocas cuadras de la Union Square en el Bajo Manhattan.
Así rememora Ruth aquella experiencia: “Recuerdo que me sentí muy molesta cuando finalmente regresaron a Los Angeles. Sentí como si el verdadero corazón de New York se hubiera ido”. En aquella temporada en el Teatro Garrick -hoy convertido en un condominio de departamentos-, que duró de marzo a septiembre de 1967, Ruth tuvo lo que se conoce normalmente como una epifanía. Nunca más quiso volver a The Hamilton Face Band, grupo en el que tocaba batería -que grabó dos álbumes entre 1968 y 1970- ni a sus aburridas clases de percusión y orquestación en el conservatorio neoyorquino.
En el documental Zappa (Alex Winter, 2020), la vibrafonista comenta que le parecía increíble que “una música tan sofisticada pudiera salir de tipos tan desagradables”. En una ocasión, la joven estudiante de música se coló en la sala de práctica reservada para los pianistas y, sin permiso, comenzó a tocar de memoria la melodía principal de Oh no (Lumpy gravy, 1968). Un supervisor, al escucharla, la expulsó pues “no era una melodía apropiada para la escuela”.
El contraste fue decisivo para su futuro. Comprendió que no quería ser la encargada de los timbales en una sinfónica, sentada al fondo, esperando su momento para tocar tres notas en un triángulo. Entre 1967 y 1968, aun usando su apellido de soltera, trabajó por primera vez junto a su nuevo ídolo -después de haber sido invitada por él mismo para ser telonera de The Mothers, tocando al vibráfono pasajes de su álbum debut, Freak Out!, como cuenta en esta larga y entretenida conversa con los bateristas Terry Bozzio, Chad Wackerman, Ralph Humphrey y Chester Thompson-, en las sesiones de grabación del álbum doble Uncle Meat, lanzado en abril de 1969. Un mes después, se casó con uno de los miembros principales de The Mothers Of Invention y cercano colaborador de Frank, el saxofonista y tecladista Ian Underwood. Desde entonces, se hizo conocida como Ruth Underwood, madre de todas las percusiones.
Un instrumento peculiar
La familia de instrumentos integrada por marimbas, xilófonos y vibráfonos es ampliamente usada en el mundo sinfónico desde inicios del siglo XX, como parte de las secciones de percusión de ensambles de formato grande, ubicándose casi siempre detrás o en los extremos. Aunque comparten características -función rítmica, sonido, aspecto, técnicas de interpretación- tienen orígenes distintos.
La marimba y el xilófono surgieron en poblaciones ancestrales de África y Asia, respectivamente. Su construcción y apariencia han ido evolucionando con el paso de los años, pasando de lo más rústico a lo más sofisticado en cuanto a materiales y sistemas de resonancia. En el caso de la primera, tuvo también un interesante desarrollo en Centroamérica, específicamente Guatemala y México, países con una enorme tradición en el uso de marimbas de distintos registros y rangos tonales.
Por su parte, el vibráfono fue de invención norteamericana, con barras hechas de metal y no de madera como xilófonos y marimbas, pensado para el teatro de vaudeville. De ahí pasó al jazz, consolidándose en los años treinta gracias al trabajo de Lionel Hampton, a quien se le atribuye haber grabado el primer solo de vibráfono de la historia en el tema Memories of you (1930), un disco de 45 rpm que grabó con la orquesta de Louis Armstrong, en la que era baterista. Hampton posee una extensa discografía con el vibráfono como instrumento principal, que se extendió durante más de cincuenta años.
Vibrafonistas famosos
En los sesenta, aparecieron vibrafonistas destacados como Red Norvo, Emil Richards, Bobby Hutcherson o Gary Burton, a la postre el más importante exponente de este instrumento y sus variaciones. En esta versión del estándar brasileño Chega de saudade, de Antonio Carlos Jobim, podemos ver el complejo estilo de toque a cuatro baquetas o mallets -dos por mano- que Burton creó y fue perfeccionando hasta convertirlo en una técnica estudiada por futuras generaciones de vibrafonistas, entre ellos, por supuesto, Ruth.
Roy Ayers, fallecido en marzo a los 84 años, es otro referente, con una interesante discografía de funk instrumental, disco y R&B. En el latin-jazz, los trabajos de Cal Tjader y “El Rey del Timbal” Tito Puente dieron al vibráfono un protagonismo único. Mientras tanto, en el jazz contemporáneo de mediados de los años setenta destacan, entre otros, el inglés Victor Feldman, quien ha trabajado con Steely Dan, The Doobie Brothers, Christopher Cross y muchos otros; y los norteamericanos Mike Mainieri o Dave Samuels, fundador y líder de Spyro Gyra, una de las bandas más importantes de este subgénero.
En el rock hay algunos casos de músicos reconocidos como, por ejemplo, Stewart Copeland (The Police), Neil Peart (Rush), o Jeff Porcaro (Toto), conocidos por incluir marimbas, steel drums, bloques de madera, vibráfonos y campanas tubulares en sus baterías, para ampliar sus capacidades expresivas con esta familia de instrumentos de inconfundible sonido brillante, exótico y cálido.
Un talento invisibilizado
El nombre de Ruth Underwood no aparece en ninguna de las nóminas de “mejores vibrafonistas de la historia” disponibles en internet. Tampoco en esas listas que genera Google de forma automática. Y el Chat GPT, punta de lanza de la inteligencia artificial, cuando le pido una relación de vibrafonistas mujeres de rock y jazz, me lanza como respuesta diez nombres, pero el de Ruth no sale. Más allá de los innegables pergaminos de la joven mexicana Patricia Brennan o la leyenda del jazz moderno Cecilia Smith, la ausencia de Ruth Underwood, invisible en estos rankings, es solo una muestra más de lo inexacta que puede ser la IA en ocasiones.
Como decíamos al principio, las primeras grabaciones en las que podemos oír las marimbas y vibráfonos de Ruth están en el álbum doble Uncle Meat (1969), pero es recién en 1973 que ella se une de forma estable a The Mothers Of Invention, participando en prácticamente todas las giras y grabaciones del grupo entre enero de 1973 y enero de 1975, un periodo de dos años en que Zappa moldeó a la talentosa percusionista, haciéndola tocar cosas muy exigentes. Como diría Ed Mann, su reemplazo desde 1977, “sus líneas hacían que tuvieras que mover los brazos a velocidades y direcciones irracionales.
Durante las tres giras que realizó Frank Zappa entre febrero y septiembre de 1973, Ruth tocó al lado de su esposo Ian Underwood, el único sobreviviente de aquella formación original de The Mothers Of Invention que ella había visto en el Garrick. En aquel año, estrenaron canciones como Dupree’s Paradise o T’Mershi Duween, así como el medley The dog breath variations/Uncle Meat -en que hace dúo de percusiones con Frank-, o la balada doo-wop Babbette, pensadas especialmente para su lucimiento y brillo.
Todas esas composiciones, muy frecuentes en los setlists de esa época, jamás salieron en un disco hasta la publicación del primer volumen de la antología You can’t do that on stage anymore, donde figura también Ruthie Ruthie, una variación de Louie Louie extraída de un concierto de 1974. Zappa y The Mothers usaron, desde sus inicios, este estándar del rock and roll de 1955 para divertir y hacer bailar a sus públicos, haciéndole cambios de letra y estructura melódica.
En la historia de la música popular contemporánea, varias mujeres han destacado como percusionistas y bateristas. Desde Gina Schock (The Go-Go’s) hasta Cindy Blackman (Santana, Lenny Kravitz), desde Sheila E. hasta Crystal Taliefero, la versátil multi-instrumentista que brilla en la banda de Billy Joel desde 1989, todas tuvieron en Ruth Underwood a un precedente de éxito e importancia en contextos musicales dominados por hombres. Además, fue la única mujer estable en cualquiera de los ensambles que formó Frank Zappa entre 1968 y 1988, trabajando de manera continua durante dos años y medio.
El sonido definitivo de un repertorio desafiante
Canciones como Echidna’s arf (Of you), Montana, RDNZL, Penguin in bondage o Inca roads -con la llamada “On Ruth!… On Ruth!… That’s Ruth!”-, figuran entre las más exigentes para vibráfono, marimba y derivados. Underwood solía tener, en vivo, un extenso rango de estos instrumentos, además de timbales, gongs de diferentes tamaños y bloques de madera distribuidos a su alrededor, como podemos ver en Roxy The Movie (2015), corriendo de aquí para allá mientras mira a Frank, atenta a sus señales.
Rollo, una vertiginosa pieza de treinta segundos insertada en la parte final de St. Alphonzo’s Pancake Breakfast, sirve para entender el calibre de sus destrezas –aquí podemos verla mientras enseña cómo tocarla-, las mismas que se convirtieron en el alma del sonido de aquella formación que completaron músicos virtuosos como George Duke (teclados, voz), Chester Thompson (batería), Napoleon Murphy Brock (saxo, flauta, voz), Ralph Humphrey (batería) y los hermanos Tom y Bruce Fowler (bajo y trombón, respectivamente), capaz de tocar virtualmente cualquier cosa.
Eso podemos comprobarlo fácilmente escuchando, de un tirón, el Roxy & elsewhere, disco que resume los conciertos en el legendario The Roxy Theater en el Sunset Strip de Hollywood, entre el 8 y el 10 de diciembre de 1973. O revisando las imágenes de Cheaper than cheep, recital inédito de junio de 1974, recientemente estrenado en YouTube, en el que Ruth regresó a la banda tras un mes de haberse separado del grupo, por motivos personales, justo en tiempos en que hacían una minigira por el décimo aniversario de The Mothers Of Invention.
Una vida dedicada a la música de Frank Zappa
Ruth Underwood cumplió, recientemente, 79 años (el 23 de mayo último) y, aunque está oficialmente retirada de la música desde hace décadas, recibió saludos de todas partes del mundo en infinidad de grupos de Facebook y otras redes sociales dedicados a compartir su fanatismo y admiración por la música de Frank, publicando fotos y videos de sus espectaculares interpretaciones.
Ella tocó por última vez con la banda durante la semana de conciertos de fin de año en 1976, que fueron insumos para el doble en vivo Zappa in New York (1976), donde Ruth, con solo 30 años, era la más veterana, interactuando con extraordinarios músicos recién llegados al grupo como Terry Bozzio (batería), Patrick O’Hearn (bajo), Eddie Jobson (teclados, violín) o Ray White (guitarra, voz), convirtiéndose en el nexo entre el pasado glorioso de The Mothers Of Invention y su nueva etapa. En los créditos del álbum -en el que también participa la sección de metales del programa cómico Saturday Night Live-, es mencionada como responsable de “percusiones, sintetizadores y varias grabaciones humanamente imposibles” y presentada por Frank como “la indiscutible reina del rock and roll”.
En los años siguientes, su marimba pudo escucharse en temas como Giant child within us (Ego), del álbum I love the blues, she heard me cry (1975), el séptimo como solista de su ex compañero en The Mothers, el extraordinario tecladista George Duke; en el segundo disco del cuarteto de soft-rock Ambrosia, Somewhere I’ve never travelled (1976); o en grabaciones de sus colegas en el jazz-fusion Billy Cobham y Alphonso Johnson. Pero, con el tiempo, acabó retirándose para formar una nueva familia, tras su divorcio de Ian Underwood en 1986.
Con la enorme cantidad de documentales y álbumes póstumos que han aparecido en los últimos diez años, el legado de Ruth Underwood ha resurgido entre los melómanos del mundo. The Furious Bongos, una de las tantas bandas de músicos de conservatorio dedicadas a mantener vigente el repertorio de Frank Zappa, tiene entre sus integrantes a Pauline Roberts, una joven percusionista argentina que se ha especializado en las complicadas líneas que Frank escribió para Ruth.
“Hubo una persona capaz de escribir esta fantástica música, que se preocupaba porque sea tocada correctamente y al escucharla siento que esta música, que perdurará mientras tengamos alguna clase de aprecio por las artes, fue puesta en este mundo para mí”, dice Ruth en el documental de Alex Winter, mientras interpreta al piano The black page (1976). En una entrevista de 1993, cuenta que logró reunirse con Frank pocos meses antes de su muerte. “Fue como un milagro, reunirme con él después de 14 años sin haber tocado una nota y haber tenido algo que ofrecer”.
Ruth Underwood aparece en los siguientes discos oficiales de Frank Zappa & The Mothers Of Invention: Over-nite sensation (1973), Apostrophe (‘), Roxy & elsewhere (1974), One size fits all (1975), Zoot allures (1976), Zappa in New York (1977), Studio tan (1978), Sleep dirt (1979) y en cuatro volúmenes de la serie en vivo You can’t do that on stage anymore, lanzados entre 1988 y 1991.

















 «
«