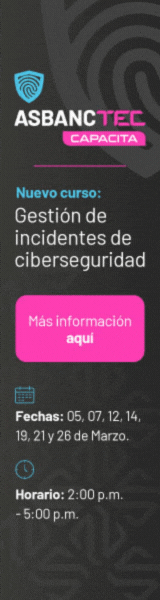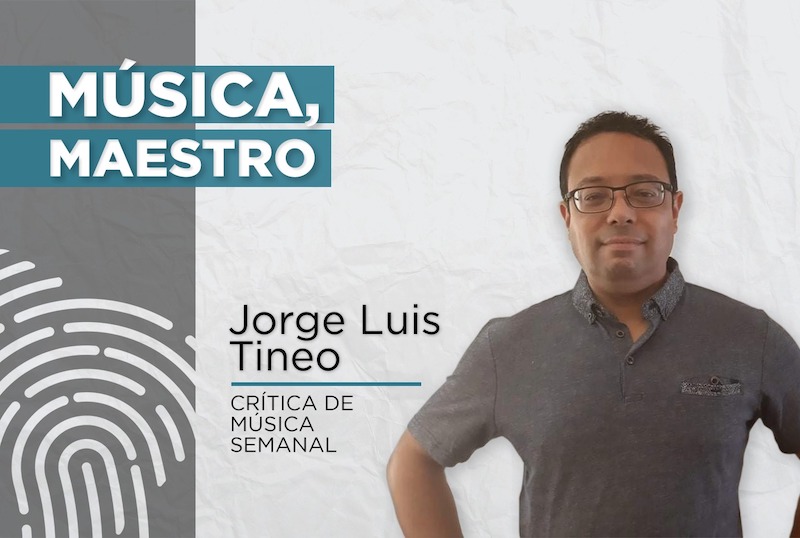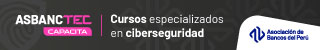[MÚSICA MAESTRO] “Creo que es uno de los músicos más creativos y dotados que Dios nos ha regalado” escribió Steve Vai en las notas que acompañan al CD Vai Piano Reductions Vol. 1 (2004). Y los halagos prosiguen: “Lo he visto hacer cosas en varios instrumentos (al mismo tiempo, ocasionalmente) que desafían a la realidad y, aunque el dominio técnico que posee es extraordinario, es la profunda voz de su oído interior la verdadera razón de su brillo”. El álbum, incluido en The Secret Jewel Box, una colección especial de 10 discos producida por Vai contiene -como indica el título- once composiciones suyas, transcritas al piano y tocadas por Mike Keneally (61), un músico nacido en New York y criado en San Diego, California, que a pesar de sus extraordinarios talentos e ideas innovadoras -como en este video de YouTube en el que muestra las múltiples aplicaciones de su nueva guitarra Strandberg-, nunca aparece en los listados de “los mejores” que suelen publicarse cada cierto tiempo en revistas especializadas como Guitar Player o Rolling Stone.
Para cuando Keneally decidió hacer este homenaje a la música de su colega, su discografía personal ya bordeaba la veintena de títulos, tanto en solitario como al frente de su banda de hard-rock y jazz fusión Beer For Dolphins. Desde que inició su carrera como músico, con Drop Control, grupo amateur que armó con su hermano Marty, entre 1983 y 1987, Mike orientó su creatividad y destreza hacia un estilo estrambótico y poco convencional, combinando ideas de músico serio y experimental con juegos sonoros y parodias, emulando a su ídolo Frank Zappa. Precisamente, fue junto al genio de Baltimore que Mike Keneally, a los 27 años, tuvo su primer trabajo formal.
Como él mismo cuenta, llamó por teléfono a Frank, a fines de 1987, y le dijo que estaba “profundamente familiarizado con su material”. Como Zappa andaba planificando una gira mundial le dio una oportunidad al postulante. Para su audición, se preparó practicando algunas de las piezas más complejas que se sabía de su extenso catálogo. Consiguió el puesto, convirtiéndose en el “stunt guitarist” del renovado combo de Frank Zappa, un lugar que había sido ocupado previamente por Adrian Belew (1976), Warren Cuccurullo (1977-1980) y su futuro amigo, Steve Vai (1981-1983). “Stunt”, que en español significa “acrobacia, truco”, es también el término con el que se denomina, en la industria cinematográfica, a los “dobles”, encargados de grabar escenas peligrosas o físicamente exigentes. Keneally, además de la guitarra, se encargó de los teclados -cubriendo al anterior, Tommy Mars- y de ser vocalista de apoyo.
De hecho, el primer instrumento de Mike Keneally fue siempre el piano -comenzó a tomar lecciones a los siete años- pero poco a poco la guitarra fue ganando espacio en su vida profesional. Como gran admirador que era de Zappa, aquella oportunidad de salir de gira con su ídolo fue un sueño hecho realidad. Entre marzo y junio de 1988, la banda hizo 81 conciertos en Estados Unidos y Europa. Lamentablemente, la gira terminó de forma abrupta debido a problemas internos y de financiamiento. Aun así, Zappa se las arregló para generar, a partir de esos shows, tres álbumes en vivo: Broadway the hard way (1988), The best band you never heard in your life y Make a jazz noise here (ambos de 1991).
En esos discos, podemos escuchar a Keneally reproduciendo complejos solos y riffs, además de cantar en temas como Elvis has just left the building, What kind of girl? -haciendo el papel de “groupie”- e imitando a Johnny Cash en el cover de Ring of fire, la parodia country Rhymin’ man y en el monólogo de Who needs the Peace Corps?, así como en la célebre reproducción, nota por nota, del solo de Jimmy Page en Stairway to heaven, al unísono con la sección de metales integrada por Bruce Fowler (trombón), Walt Fowler (trompeta), Paul Carman (saxo alto), Albert Wing (saxo tenor) y Kurt McGettrick (saxo barítono). En el 2018, para conmemorar los 30 años de aquella gira, se lanzó al mercado por primera vez el último concierto de Zappa en los Estados Unidos, completo, realizado el 25 de marzo de 1988 en el coliseo Nassau de New York.
El universo sonoro de este virtuoso e hiperactivo guitarrista/tecladista se nutre, por supuesto, del aprendizaje que fue para él su breve y sustancioso paso por la escuelita de Frank. Lo notamos tanto en las evoluciones instrumentales de álbumes como el primer disco de Beer For Dolphins, Sluggo! (1997) como en los arrebatos experimentales de su debut como solista, el impredecible hat. (1992) o en las progresiones acústicas de Wooden smoke (2001). Y hasta en su más reciente producción discográfica, The thing that knowledge can’t eat (2023) -en cuyo single Celery puedo oírse a Steve Vai con uno de sus inconfundibles solos- se sienten con claridad los ecos de aquella influencia. Ya sea como líder de la banda que se formó en 1991 para el concierto-homenaje The Zappa’s Universe o como integrante del proyecto musical de los hijos de su maestro y guía, Dweezil y Ahmet, una divertida banda de hard-rock y heavy metal llamada simplemente Z, que lanzó un par de álbumes entre 1994 y 1996, Keneally lleva siempre el estandarte del legado musical que admiró desde su adolescencia.
La música que escribe e interpreta Mike Keneally no es fácil de escuchar para el oyente promedio. Las disonancias y ataques polirrítmicos son permanentes en cada una de sus producciones y pueden llegar a ser excesivas aun para los oídos más entrenados. Además de las evidentes referencias al estilo de Frank Zappa, hay en sus desarrollos mucho de Robert Fripp y Allan Holdsworth, de Adrian Belew y Tom Morello, de Pat Metheny y John Scofield. Basta con escuchar un par de canciones de álbumes como The mistakes (1995), su extraordinario segundo disco en solitario, Boil that duck speck (1994) o Dog (2004, tercer álbum de Beer For Dolphins), para tener una ligera idea de sus alcances.
Para dar forma a sus intrincadas ideas, Keneally tiene como cómplices estables al bajista Bryan Beller, el guitarrista Rick Musallam y Joe Travers, extraordinario baterista que además está encargado, desde hace varios años, de conservar y digitalizar las grabaciones contenidas en las legendarias bóvedas donde Frank Zappa almacenó las grabaciones que hizo de todos sus conciertos y sesiones, un almacén que sirve de base para la infinidad de colecciones póstumas que viene publicando The Zappa Family Trust. Unas veces como Beer For Dolphins y otras simplemente como The Mike Keneally Band, estos cuatro instrumentistas se zurran en todas las tendencias y enrostran al mundo su enorme talento y destreza, ganados con años de obsesiva práctica y disciplina, sin importar los ataques de quienes critican su exceso de técnica y academicismo interpretativo. Aquí podemos verlos en acción, en un concierto de 2018 realizado en el club Silo de Napa, California.
En 1997 el mundo del rock corporativo tuvo ocasión de enterarse de quién era Mike Keneally cuando, como parte de la banda de Steve Vai, participó en la primera gira G3 junto a Eric Johnson y Joe Satriani. El CD G3 Live in Concert tiene una versión en DVD en la que podemos ver cómo Mike y Steve tocan, al unísono, en perfecta sincronía y con sorprendente tranquilidad, los vertiginosos solos de The attitude song y Answers, dos conocidos temas de Vai. Al final de este show -un clásico para los amantes del “shredding”- Keneally entona, acompañado por los tres guitarristas, My guitar wants to kill your mama, del octavo álbum de The Mothers Of Invention, Weasels ripped my flesh (1970). También aparece permanentemente en las tocadas de The Aristocrats, el power trío instrumental conformado por Guthrie Govan (guitarra), su compañero en Beer For Dolphins Bryan Beller (bajo) y el alemán Marco Minnemann (batería), con quien Mike lanzó un par de álbumes como dúo, los extraños Evidence of humanity/Elements of a manatee (2010), díptico cargado de densas e inextricables improvisaciones. Aquí lo vemos junto al británico Govan -otro de los “shredders” del momento- tocando juntos un clásico de Zappa, el proto-metal Zomby Woof, del disco Over-nite sensation (1973).
Mike Keneally grabó, el año 2004, dos álbumes con The Metropole Orkest, The universe will provide y Parallel universe, uniéndose de esta manera a una selecta lista de personalidades de rock y jazz -Elvis Costello, Snarky Puppy, Todd Rundgren, Robert Fripp, Steve Vai- que han trabajado con este prestigioso ensamble holandés fundado en 1948. En clave de música instrumental contemporánea, estos discos proponen un viaje incierto por sonidos confusos y a la vez estructurados, un caos sinfónico que se inscribe en la tradición de compositores vanguardistas como Pierre Boulez (1925-2016) o Edgard Varèse (1883-1965) pero mezclados con fuertes dosis de rock progresivo y jazz al estilo King Crimson, Eric Dolphy, Miles Davis, Ozric Tentacles y, por supuesto, Frank Zappa.
Además de haber lanzado, en las últimas tres décadas, más de cuarenta álbumes con material para guitarras y teclados particularmente complejo y exigente, compuestos y producidos por él mismo, Mike Keneally se da siempre tiempo para colaborar con otros artistas, alternando tanto con estrellas del rock progresivo como del universo de los “shredders” -instrumentistas extremadamente rápidos y virtuosos. Por ejemplo, ha participado en diversos lanzamientos del sello norteamericano Magna Carta Records, en discos-tributo a bandas como Genesis, Yes o Gentle Giant. Entre 2021-2023, una vez superadas las restricciones por pandemia, Keneally se involucró en tres proyectos musicales de alto calibre, además de mantener actualizada su web www.keneally.com con detalladas crónicas y descripciones de sus giras, ideas y lanzamientos.
Dream Sonic es el más reciente. Se trata de una gira conjunta de tres importantes nombres del metal progresivo, que se viene realizando en estos días en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Mike Keneally aparece como integrante de la banda de Devin Townsend, cantante y multi-instrumentista canadiense de larga trayectoria. Completan el cartel Animals As Leaders -trío instrumental fundado por el guitarrista norteamericano-nigeriano Tosin Abasi, una sensación de la nueva generación de “shredders”- y los legendarios Dream Theater. Por su parte, Prog-Ject es un supergrupo organizado por el baterista Johnatan Mover, ex integrante de Marillion y GTR, el conjunto que armaron en los ochenta Steve Hackett (Genesis) y Steve Howe (Yes), que realizó una extensa gira el año pasado y viene calentando para hacer lo propio entre agosto y octubre de este año, además de ser parte del Cruise To The Edge 2022, un crucero que navega de Miami a Jamaica y las Islas Gran Caimán con un nutrido listado de conciertos durante seis días. El repertorio de Prog-Ject -que también integran el tecladista Ryo Okumoto y el baterista N. D’Virgilio (Spock’s Beard, The Neal Morse Band), el bajista Pete Griffin (Zappa Plays Zappa), el cantante Michael Sadler (Saga)- está conformado por temas de bandas como Pink Floyd, King Crimson, Yes, Genesis, Rush, Emerson Lake & Palmer, Jethro Tull y muchos más exponentes del rock progresivo clásico.
Con respecto a The Zappa Band, se trata de ex miembros de distintos periodos de la historia musical de Frank, que se reunieron en el 2018 como parte de un proyecto llamado The Bizarre World of FZ en el que ellos acompañaban a una versión holográfica del fallecido cantante y guitarrista. Junto a Mike estuvieron Robert Martin (voz, teclados, saxos), Ray White (voz, guitarra), Scott Thunes (bajo), Ed Mann (percusiones), Jamie Kime (guitarra) y Joe Travers (batería). Después de eso, fueron invitados para ser teloneros de King Crimson en el tramo norteamericano de su primera gira postpandemia Music is our friend, veinte shows entre agosto y octubre del 2021.
No es la primera vez, desde luego, que Keneally es parte de estos tributos a su mentor. Además del ya mencionado The Zappa’s Universe, ha estado en diversas ediciones del Zappanale para tocar, ya sea solo o como parte de colectivos expertos en el repertorio zappesco como The Ed Palermo Band, The Grandemothers o The Band From Utopia. Precisamente, en la edición #32 de este festival anual que, desde 1989, se celebra en Bad Doberan, al norte de Alemania, se presentó al frente de The Mike Keneally Report, con la participación especial de Robert Martin, para hacer un concierto de casi dos horas incluyendo varios temas de Zappa como The jazz discharge party hats o Yo’ mama. Un homenaje permanente a la figura que inspiró a este virtuoso e hiperactivo artista.