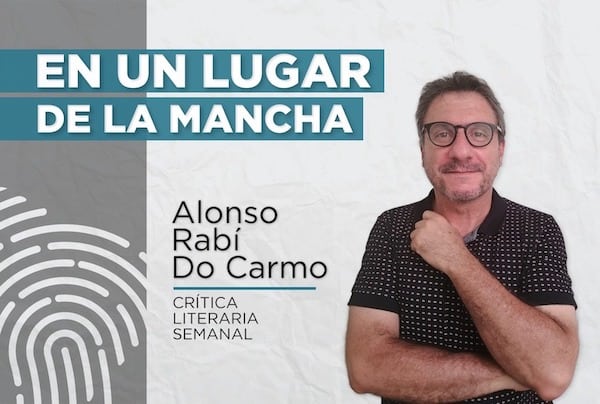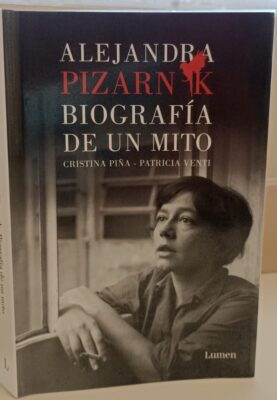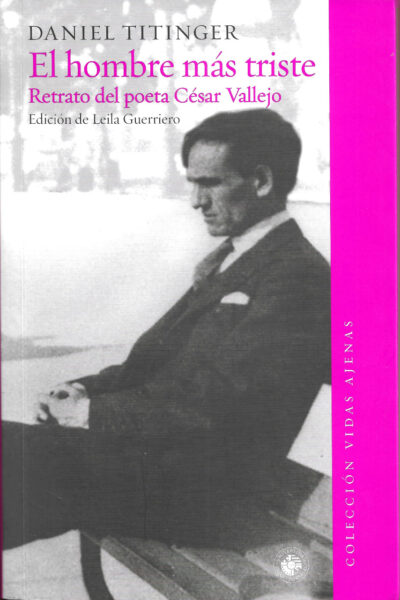[La Tana Zurda]Guillermo Gutiérrez Lymha (Lima, 1962 – 2025), figura emblemática de la contracultura poética peruana, ha partido. A inicios de la década de 1980 fundó el Movimiento Kloaka y en el presente siglo publicó dos poemarios fundamentales: los poemas en prosa La muerte de Raúl Romero (2006) y los cuatro extensos poemas de Infierno iluminado (2022). Y con su partida, queda flotando en el aire una última confesión que me enviara por Messenger el 1ero de enero de 2024, donde plasmó, con crudeza y desgarro, el peso insoportable de la soledad, la ruina emocional, y el fracaso no solo personal sino generacional.
No es solo un testimonio. Es un poema en bruto, no escrito en versos sino en lágrimas, en rabia, en desesperanza. En ese mensaje íntimo, Guillermo me decía -como quien lanza una botella al mar desde el último escalón de la vida- que se sentía un muerto civil, atrapado en una casa ahogada de malas vibras, olvidado por los demás y traicionado incluso por la utopía contracultural que abrazó en los años ochenta. Había en él una herida que no cerraba: la relación con su madre, una convivencia marcada por el desgaste, el deber, la culpa y el amor imposible de expresar en medio del colapso diario. La muerte de ella fue su quiebre definitivo. La culpa lo carcomía, no tanto por lo que hizo, sino por lo que no pudo evitar. Lo que relata de esos días -cuidarla, limpiarla, escucharla gritar, y luego verla morir en soledad- es un pasaje brutal, casi bíblico, de un hombre que lo dio todo sin saber cómo
darlo bien, y terminó roto por no poder más.
Él no pedía glorias, ni homenajes, ni fama. Pedía algo más sencillo y más esencial: un saludo, una escucha, una oportunidad de trabajo, un poco de dignidad. Pero le fue negado. El silencio del entorno -salvo unas pocas manos amigas- fue ensordecedor. No lo derrumbó una enfermedad o un enemigo; lo mató la indiferencia, el abandono, la sensación de ser prescindible en un mundo donde incluso sus libros ya no parecían servir. En su mensaje también hay un dolor generacional: la contracultura que lo impulsó como joven poeta, ese movimiento rebelde que se atrevió a gritarle a la dictadura del conformismo, según él, se diluyó en caricaturas y oportunismos. Se sintió traicionado por esa historia también.
Guillermo se autodefinió como un “ultracolino” -un término que no necesita explicación porque duele solo al leerlo-. Vivía con dos perritos que lo salvaban del abismo y con una biblioteca que ya no podía vender sin perderse a sí mismo. La tentación del suicidio estaba ahí, agazapada, pero resistía. ¿Qué lo sostenía? Tal vez ese resto de dignidad de quien no quería “llorarles”, ni rogar, ni convertirse en una caricatura del mártir.
Lo que ocurrió con Guillermo Gutiérrez fue mucho más que una simple tristeza; fue la culminación de una serie de injusticias que, según sus propias palabras expresadas un día antes de su fallecimiento a su amigo Miguel Rivera, no eran casualidades. Conocido en los últimos años como el Tío Factos en el canal de streaming La Roro Network, Gutiérrez se ganó el cariño de una nueva audiencia gracias a su estilo único: una mezcla de crítica aguda, ironía y ácida reflexión. Sin embargo, el destino de su programa cambió abruptamente cuando la cadena decidió maniobrar los horarios y días de emisión de manera inconsistente, justificándose con razones empresariales que para él eran torpes y sin fundamento. Según Gutiérrez, empezaron a mover el programa de horario, colocando en su lugar partidos sin relevancia, con el pretexto de “relevancia deportiva”, además de promover programas más superficiales y sin contenido de valor. Esto, en su opinión, era parte de una estrategia empresarial que priorizaba el show sobre el contenido genuino y la lealtad a quienes realmente aportaban algo a la cultura.
Su última aparición, un episodio lleno de entusiasmo y opinión trasmitido el pasado 19 de marzo, fue opacada por una serie de cambios de horario y falta de comunicación, que dificultaron que la audiencia pudiera seguir su trabajo. Para él, lo que estaba en juego era mucho más que la cancelación de un programa: era una lucha por el respeto y la lealtad en un medio cada vez más dominado por los intereses comerciales. Al final, lamentó que las injusticias fueran minimizadas por la indiferencia de la gente, dejando que los troles y la superficialidad prevalecieran sobre aquellos que realmente valoraban su trabajo. Esto le provocó un profundo desgaste emocional, que, aunque no lo sumió en pánico o ansiedad, sí le causó una angustia que solo podía aliviar compartiendo su dolor en la calle con la gente, vendiendo libros y conversando sobre la vida. A pesar de todo, se mostró decidido a no dejarse vencer por la humillación, y con un espíritu desafiante, expresó que, aunque no tuviera nada, seguiría luchando hasta el final, pues la batalla no era solo suya, sino de quienes realmente apreciaban su programa.
Hoy, al rendirle este tributo, no solo debemos hablar del poeta, del militante de la palabra, del luchador cultural. Debemos recordar al hombre que escribió con el corazón en carne viva, que no tuvo miedo de decir que estaba destruido, que pidió ayuda sin rodeos, que gritó sin metáforas.
Nos queda la deuda de haberlo escuchado tarde o de no haberlo escuchado nunca. Nos deja una voz que fue literatura viviente, incluso en su desesperación. Y aunque él decía haber fracasado, hay una verdad en su palabra que nos sobrevive. Y eso, a fin de cuentas, también es poesía.
Descansa, Guillermo. Que no repitamos el olvido de tu grito.