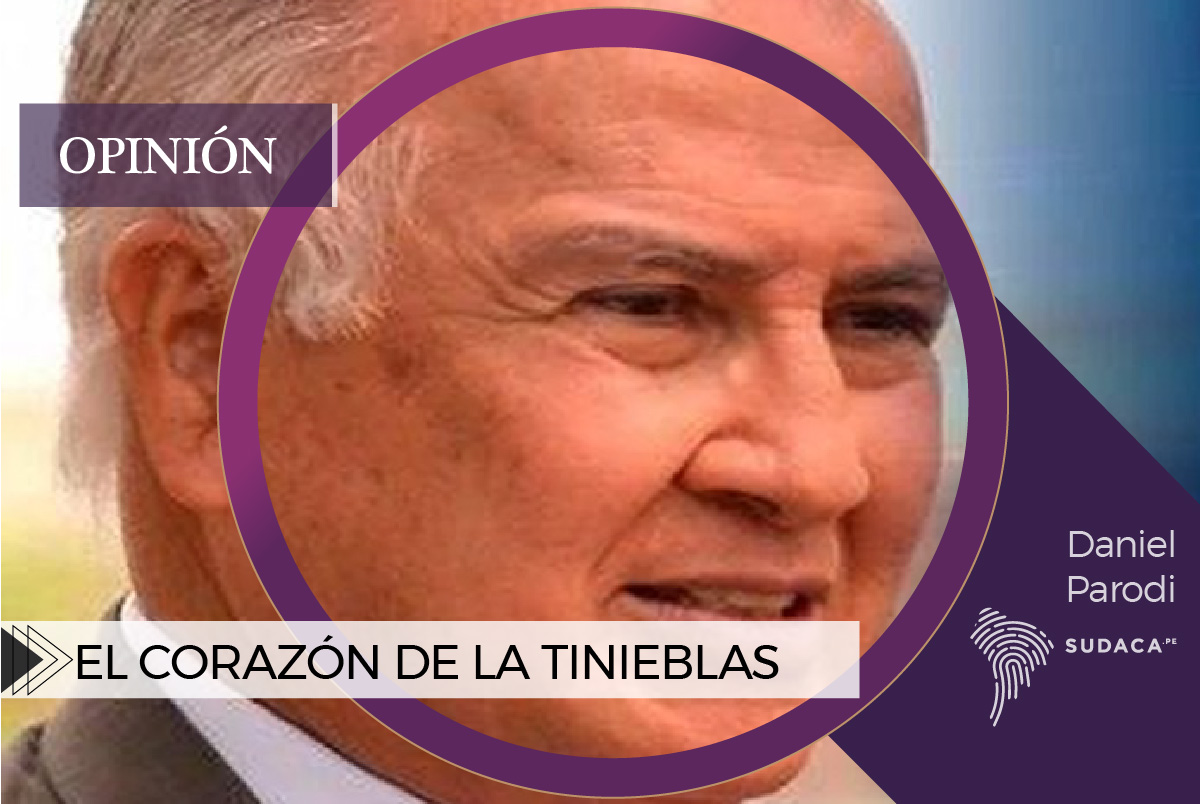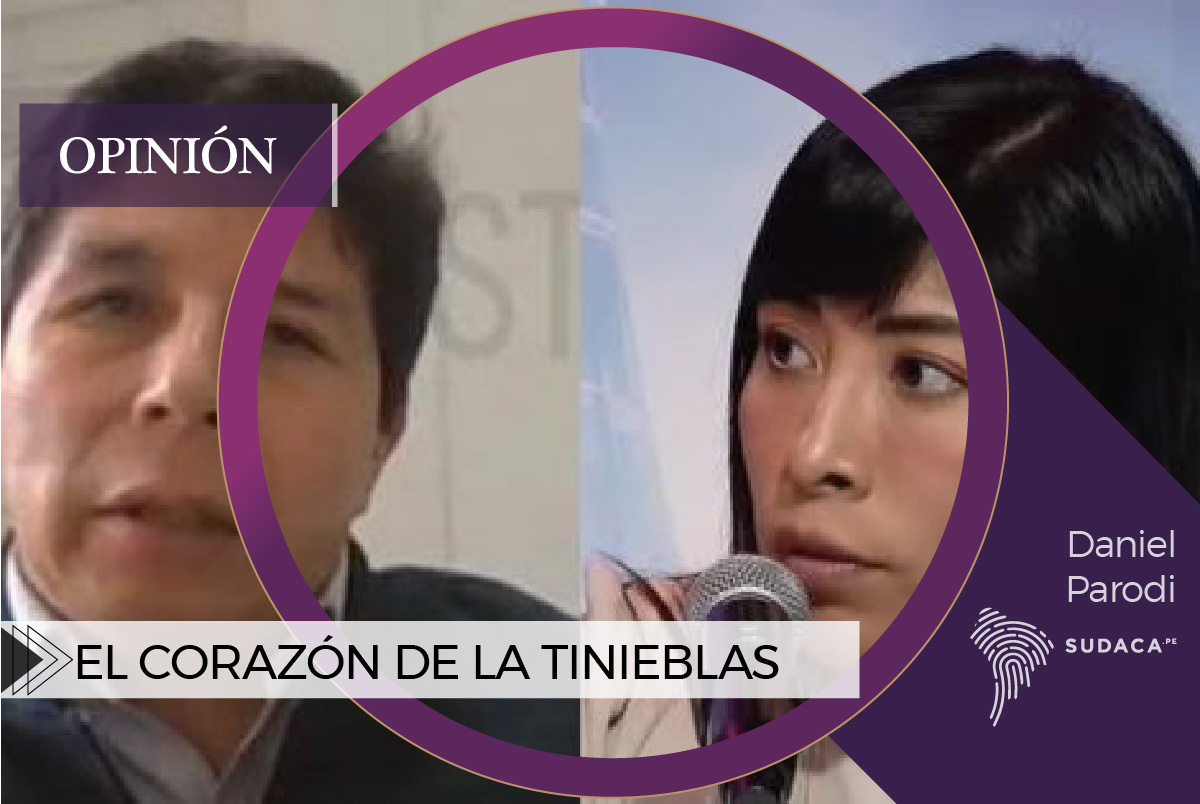[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Recién leí el bello artículo De ser y tener en el mundo gay, del académico Roger Lancaster. La impecable traducción le corresponde a Matheus Calderón, periodista y literato por la PUCP. Lo ha republicado www.elsalmon.info con autorización del autor.
El ensayo es una aventura intelectual que nos introduce al universo conceptual gay y queer pero desde una mirada que incluye al marxismo en el análisis de la cuestión. Y este es precisamente el asunto fundamental que trata el texto. Para Lancaster, el mayor déficit de la teoría queer y de sus máximos representantes, como Judith Butler, es que omite el análisis clasista, o lo sublima.
Para el autor, también gay pues así lo señala en su artículo en el que narra algunas vivencias personales, la academia se habría conformado con un enfoque cultural y una mirada clasemediera del tema, vinculada con los medios universitarios. De esta manera, la creación del sujeto vulnerable se expresa en narrativas estereotipadas al mismo tiempo que edificantes o ejemplificadoras.
Lancaster sostiene que la cuestión de clase es fundamental para comprender las vulnerabilidades de las personas LGTBI+ y apela, con una referencia coloquial, al distingo entre gay, homosexual y “puto”, y a las aspiraciones de cada uno de estos sujetos en virtud de su situación socioeconómica. Sin dejar de tratar otros aspectos fundamentales, señala que es inaplazable el reencuentro del mundo queer con el análisis clasista para romper lo que entiende como un estancamiento contemporáneo de la cuestión.
Desde otra mirada, recientemente el Partido Verde inglés ha lanzado una exitosa campaña titulada let´s make hope normal again. El videoclip, de algo más de dos minutos de duración, expone las penurias de la clase trabajadora inglesa, de los niños y jubilados, ante un Estado y liderazgos cada vez más ineficaces. La crítica, que apunta directamente al neoliberalismo económico, sostiene que, cada día, corremos y corremos más para crear una riqueza que concentran muy pocos, mientras que la situación de las masas populares es cada día más precaria y desesperanzadora.
Este fenómeno es global y representa el meollo del asunto. El neoliberalismo ha alcanzado sus límites hace ya tiempo. Las bondades del libre mercado librado a su aire no va más. Sin Estado no hay redistribución, sin impuestos selectivos tampoco. El problema es que quienes dirigen la globalización mundial ya lo controlan todo. Chile no fue la excepción, en 2022 68% de su población rechazó en las urnas la llamada “Constitución de género”. Ese no era el mandato popular, el mandato popular era redistribuir, poner los servicios públicos más al alcance de la gente común. Recién Camila Vallejos se ha jactado de que el gobierno de Gabriel Boric deja a Chile mejor de lo que lo encontró. Ocurre que el joven mandatario chileno supo escuchar a su pueblo y tomó la posta del mandato popular.
En Bolivia, Alvaro García Linera, ex vicepresidente de la nación, recupera a Lenin para exigir “el análisis concreto de la situación concreta”. A partir de esta premisa pasa revista a los grandes errores cometidos por la izquierda las últimas décadas. Su diagnóstico es el mismo que el de Lancaster: “estamos estancados”, para seguidamente señalar que cualquier gobierno de izquierda que inaugure gestión debe tener muy claro que su prioridad, por encima de cualquiera otra, debe ser la economía doméstica. Paso seguido sostiene que “solo si se aborda prioritariamente este punto fundamental para las mayorías populares, los otros temas —identidad, medioambientales, reconocimientos, etcétera— pueden tener un soporte material que garantice que sean asumidos por las políticas públicas”.
En suma, hemos presentado diferentes enfoques para una misma cuestión. La batalla política de las próximas décadas debe priorizar lo socioeconómico y apuntar a la mejora de la calidad de vida del grueso de la población mundial, pauperizada por casi cuatro décadas de neoliberalismo a ultranza. No se trata de traer a colación el socialismo, como pregonan los enemigos de todo cambio. Se trata de otorgarle al Estado el poder y la autoridad para dos cuestiones fundamentales: 1.- el arbitraje en materia socioeconómica a través de la política tributaria y la mejora sustancial de sus servicios, 2.- la promoción y el fomento del desarrollo económico, en alianza con el sector privado. Este tema es fundamental para América Latina cuyas burguesías, aún de talante oligárquico, siguen tendiendo a la acumulación del capital, o a la inversión en sectores primarios, con poca o nula capacidad de industrialización, modernización tecnológica y multiplicación efectiva de la riqueza.
No estamos planteando el célebre Ceci tuera cela de Víctor Hugo, ni el abandono de agendas culturales. La guerra tiene estrategias, etapas. El edificio se construye piso por piso. Tal vez la arremetida ultraderechista contemporánea -con el delirante Donald Trump al frente- nos esté interpelando y señalando que quisimos saltar del primer piso al quinto y nos precipitamos al vacío.
Imagen de portada: Diario El País https://elpais.com/ideas/2023-06-25/los-diez-pensadores-que-mas-influyen-en-la-izquierda.html
Bibliografía:
Lancaster, Roger. De ser y tener en el mundo gay
https://www.elsalmon.info/post/de-ser-y-tener-en-el-mundo-gay
Spot publicitario del Partido Verde inglés
https://www.youtube.com/watch?v=QlSjPUnZYIc
García Linera, Alvaro. ¿Qué Hacer? La izquierda y el progresismo pueden recuperar el gobierno, pero está claro que no lo harán repitiendo viejos esquemas ni pasados errores
https://www.diario-red.com/opinion/alvaro-garcia-linera/que-hacer/20260124135215062616.html