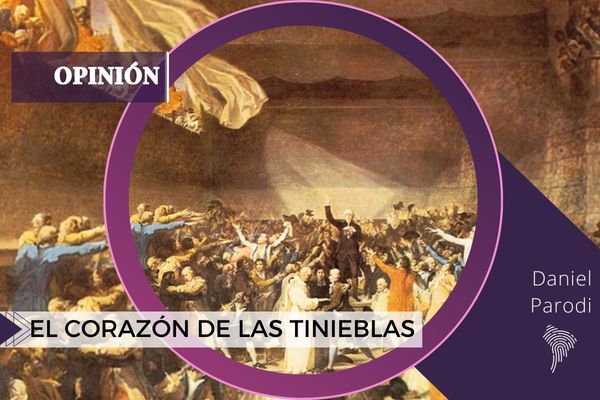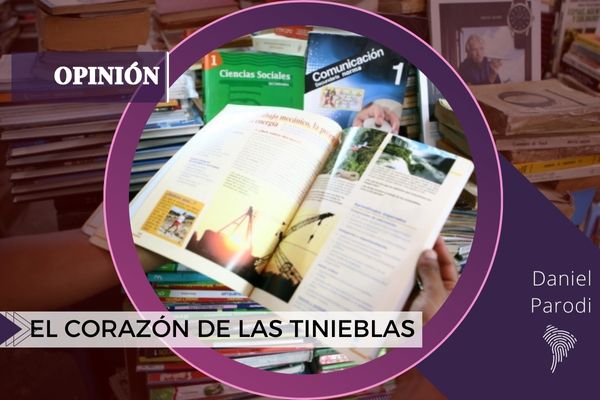Un día como hoy, hace 45 años, el 2 de agosto de 1979, nos dejó Víctor Raúl Haya de la Torre, tras larga agonía en Villa Mercedes, apacible vivienda en Vitarte que le fue cedida por un familiar para que allí transcurran, al fin sin sobresaltos, los últimos años de su vida. Fueron los tiempos de los dictadores Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, los tiempos de las largas veladas en la Casa del Pueblo, de los coloquios nocturnos, el último buró de conjunciones y de la formación de una generación joven que pudiese continuar la obra.
Se ha dicho mucho, bueno y malo, de la trayectoria política de Víctor Raúl. Al conmemorarse 45 años de su partida hemos querido destacar sus virtudes de estadista y visionario. Haya siempre se adelantó a su tiempo y el 28 de julio de 1978, día en el que pronunció su último gran discurso al instalarse la asamblea constituyente, avizoró el presente -este presente- y señaló un camino hacia el futuro -este futuro que nos toca construir a nosotros-.
El patriarca del APRA comenzó hablando de la democracia y del triunfo de los partidos políticos en las elecciones de mayo de 1978 por sobre la propuesta autoritaria del no partido que representaba la dictadura y, de manera más específica, el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) instaurado por Juan Velasco y disuelto, poco después de su relevo, en 1975. También refirió su apoyo incondicional a la democracia plasmado en 1941 en su libro La Defensa Continental, en el que propuso un sistema americano interhemisférico que la protegiese de la amenaza fascista. Proféticas palabras, hoy la democracia parece un terreno baldío no solo en nuestra política interna, sino en la mundial, arrinconada por los extremismos progresista woke y neoconservador, con rasgos fascistas, que han superado el cerco del orden constitucional. Para muestra la dramática situación de Venezuela en la que una dictadura encaramada en el poder se niega a dejarlo a través de los más condenables métodos de fraude electoral y represión política.
Haya también habló de la Asamblea Constituyente y de su rol. Qué importante en tiempos en el que la urgencia, o no, de una nueva Constitución para el Perú ocupa buena parte del debate político nacional. Con casi cincuenta años de anticipación, Víctor Raúl refuta las torpes tesis que comparan una asamblea constituyente con el poder absoluto. De seguro que El Viejo León se hubiese reído a carcajadas de tan burdo desvarío. Al contrario, la destacó como la expresión más genuina y excelsa de la soberanía popular: “El pueblo ha rescatado el manejo de sus propios destinos y no puede renunciar a ellos ni enajenarlos. Los votos del pueblo, en un proceso libre, nos dan título irrenunciable para hablar en su nombre y en su defensa”.
El político trujillano no se quedó en el enunciado. Seguidamente apeló a los deberes de la asamblea, indicando que el primero de todos debía ser la responsabilidad institucional y la cooperación patriótica. Haya se manifestó respetuoso de las diversas visiones presentes en la asamblea pero destacó como un propósito superior alcanzar consensos para obtener un texto constitucional desde cuyas bases puedan forjarse la nación y su desarrollo. En otras palabras, las bases mismas de lo que constituye una democracia.
También habló de la flexibilidad de la nueva Constitución, de los mecanismos que debía poseer para poder actualizarse conforme fuese necesario y cambiasen los tiempos, así como destacó la importancia de alcanzar un texto que refleje la realidad y no resulte mero copismo de fórmulas extranjeras: Ha de ser lo bastante previsora y flexible para renovarse y renovarse, confirmándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce. Estas palabras caen como duras sentencias contra aquellos que han prostituido los mecanismos del cambio constitucional para controlar las instituciones del Estado y legislar a favor de mafias e intereses perversos, reñidos con el bien común y el desarrollo de la nación.
En su último discurso, Haya habló sin cortapisas de los Derechos Humanos, se adhirió consecuente e incondicionalmente a la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, así como celebró la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sin antes señalar que ambos instrumentos de justicia internacional ya habían sido suscritos por el Perú.
Seguidamente, Haya adhirió también a los derechos sociales que constituyen una importante novedad que se suma a los civiles y políticos, y que se consagran tras la Segunda Guerra Mundial. Dijo el patriarca aprista que la nueva carta debía asegurar la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, con libertad y justicia, la educación y la cultura para todos los que habiten nuestro suelo o hayan de habitarlo en el futuro.
En un hecho sin precedentes, y adelantado a su tiempo, Víctor Raúl otorgó principal importancia a los derechos de la mujer y a la lucha por el medio ambiente, agendas que han cobrado gran notoriedad en el siglo XXI. Al respeto, Haya dijo que resultaban de primer orden la igualdad de la mujer en todos los campos; la atención especialísima de la juventud, ancha fila humana que en nuestro país exige promoción y estímulo especiales. Y también la defensa del medio ambiente y de nuestro patrimonio arqueológico e histórico.
En la década de 1920, cuando José Carlos Mariátegui planteaba la lucha política contra los Estados Unidos de América, la potencia imperialista del continente, Haya ya pensaba que para combatirla en igualdad de condiciones había que fomentar la unión de las naciones latinoamericanas y también saber negociar con el imperialismo, pues de este se requerían sus capitales y tecnología para alcanzar el propio desarrollo. Solo de ese modo se le podría enfrentar, solo así podríamos colocarnos en posición de competir con él.
En el mundo de hoy, las ideas de Haya, tan criticadas por la izquierda comunista de entonces, parecen más bien verdades de Perogrullo, pero, al mismo tiempo, permanecen como utopías incumplidas. La eterna “vía hacia el desarrollo” es una desgraciada inercia que comenzará a romperse a través de la inversión en ciencia y tecnología, y más si realizamos el esfuerzo conformando una alianza de naciones latinoamericanas. Haya lo dijo en 1928, también lo dijo en 1978, sesenta años después y la asignatura sigue pendiente. Integrarse contra el imperialismo no supone ser comunista, supone, como paso previo, la revolución capitalista. Pensar que algunos todavía no lo entienden.
Dejo para el final un tema que ha llamado poderosamente mi atención en el discurso de instalación de la asamblea Constituyente de 1978: la manera como Haya anticipa el rol de liderazgo geopolítico del Perú en la región debido a su posición geográfica. Hace 45 años, China aún no había despegado, recién Deng Xiao Ping se asentaba en el poder, apenas se trazaban las bases para su posterior despegue económico. Pero Víctor Raúl lo dijo:
“Aleccionados por la experiencia de este siglo y por sus realidades económicas, el integracionismo que profesamos es de clara raíz antimperialista. La integración tiene para el Perú un especial significado. Por su posición geográfica central, por una tradición que viene de su pasado y que se repite en todas las instancias de su historia –el Tahuantinsuyo, el Virreinato, la Revolución Emancipadora que aquí culmina y se funde en sus corrientes principales- a nuestro país le toca contribuir decisivamente a la coordinación latinoamericana, convertirla en una de las metas nacionales, indispensable para su propia subsistencia. Pues el Perú tiene todo por ganar en una Indoamérica unida y todo lo puede perder en una Indoamérica balcanizada”.
Faltan apenas meses para el inicio de operaciones del mega puerto de Chancay administrado por la empresa china COSCO Shipping Ports. De esta manera, el Perú será parada obligada y fundamental en el tramo marítimo de la nueva ruta de la seda china. ¿Pero cuenta el Perú con producción suficiente para beneficiarse de este inconmensurable tráfico comercial? ¿O se trata de pensar en grande y establecer una alianza regional para desarrollar infraestructura, manufactura, ciencia y tecnología etc. que nos permita integrarnos como bloque en esta oportunidad histórica que llama a nuestra puerta? La respuesta es tan obvia que puede omitirse.
Odiado, amado, perseguido, defendido, mataron por él, murieron por él, llegó al corazón del pueblo. Tras el líder cuya encendida oratoria cautivó a las masas peruanas a lo largo de seis décadas, un estadista y visionario señalaba los rumbos que había que seguir para alcanzar el desarrollo. Antes de él, tuvimos a Simón Bolívar, Chile, mal que nos pese, tuvo a su Diego Portales. A 25 años de su partida Rescatar el Haya estadista y visionario es tarea pendiente para el Perú del siglo XXI.
p.s. Imagen del artículo: Sarasara: órgano del Partido Aprista Peruano, Comité Provincial de Parinacochas, año VI, no. 40, febrero 1947
Tags:
Apra,
Chancay,
Constituyente del 78,
Democracia,
derechos humanos,
Haya de la Torre