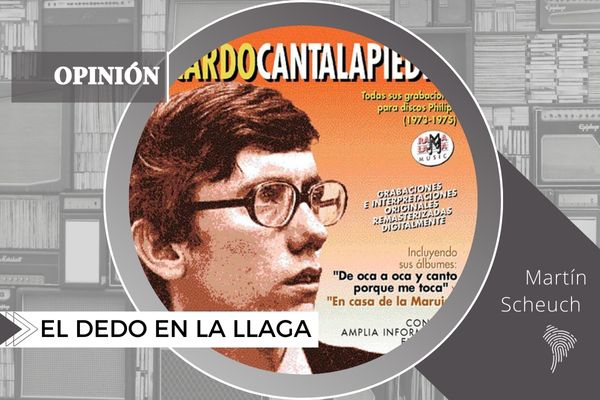Uno de los mayores casos de abusos sexuales de menores en Alemania fue el de la Escuela de Odenwald, un internado de línea pedagógica experimental. Y no estuvo relacionado con la Iglesia católica ni con ninguna otra iglesia cristiana, pues se trataba de una institución educativa laica. Una investigación oficial realizada en el año 2010 determinó que había 132 víctimas identificadas entre 1965 y 1998, y 18 docentes abusadores, entre ellos Gerold Becker, quien fuera director de la escuela entre 1972 y 1985. Según un estimado, podrían haber unas 300 víctimas más.
Sin embargo, las denuncias no se iniciaron recién en el 2010, año en que en Alemania comenzó la ola de destapes de abusos sexuales contra menores en instituciones gracias a la iniciativa del jesuita Klaus Mertes, entonces director del Colegio Canisio de Berlín, quien dio a conocer a la opinión pública los abusos cometidos en décadas anteriores por dos docentes jesuitas de la institución.
Ya en el año 1999, a través de un artículo del periodista Jörg Schindler en el Frankfurter Rundschau, se hicieron públicos por primera vez testimonios de exalumnos de la Escuela de Odenwald, según los cuales, durante las décadas de 1970 y 1980, el entonces director de la escuela, Gerold Becker, había abusado sexualmente de varios estudiantes de manera sistemática y durante un largo período de tiempo. Andreas Huckele —quien había sido alumno de la Escuela de Odenwald entre 1981 y 1988, y fue protegido en el artículo bajo el seudónimo de Jürgen Dehmers- y otra víctima conocida por el seudónimo de Thorsten Wiest le habían escrito anteriormente en junio de 1998 una carta al entonces director de la escuela, Wolfgang Harder, y a 26 empleados, confrontándolos con estas acusaciones y exigiendo consecuencias, después de enterarse de que Becker había regresado a la Escuela de Odenwald a principios de 1998 como profesor sustituto. Huckele le había escrito además dos cartas a Becker en 1997 y 1998, solicitando una respuesta de este último. La dirección de la escuela simplemente comunicó que Gerold Becker «no había refutado las afirmaciones de los afectados ante la junta directiva y había renunciado a sus funciones y responsabilidades en la asociación gestora y en la asociación promotora de la Escuela de Odenwald». La junta directiva, que había investigado las acusaciones, llegó a la conclusión de que, después de casi 15 años de ocurridos los hechos, éstos ya no eran «penalmente relevantes».
El artículo de Jörg Schindler, publicado a página completa en el Frankfurter Rundschau, no gatilló un debate público significativo, ni otros medios informaron al respecto, ni tampoco hubo reacción de las autoridades políticas y judiciales. En cambio, Florian Lindemann, en ese momento portavoz de los exalumnos, criticó duramente la cobertura del caso en una carta al editor publicada posteriormente. Acusó a Schindler de «periodismo sensacionalista». La investigación penal sobre el caso de Becker ya había sido archivada en 1999 por la Fiscalía de Darmstadt debido a que los presuntos delitos ya habían prescrito.
En resumidas cuentas, no pasó nada. Tendría que transcurrir poco más década antes de que se tomaran cartas en al asunto, lo cual llevaría al declive de la institución escolar y a su cierre definitivo en septiembre de 2015 por problemas financieros.
¿Podemos establecer un paralelo entre este caso y las primeras denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana publicadas en un medio de difusión masiva —como era la revista Gente—, provenientes de la pluma de José Enrique Escardó?
Ciertamente, Escardó publicó seis columnas entre octubre y noviembre del año 2000 en su columna semanal El Quinto Pie del Gato, y sus denuncias no fueron replicadas por ningún otro medio. Pasaría más de una década hasta que el año 2011 las primeras denuncias de abusos sexuales cometidos por Germán Doig y Luis Fernando Figari fueran publicadas en Diario16, entonces dirigido por Juan Carlos Tafur, y en el año 2015 Editorial Planeta publicara la investigación periodística “Mitad monjes,mitad soldados” de Pedro Salinas y Paola Ugaz, donde se designaría a Escardó como «el primer denunciante», aunque sus denuncias sobre abusos psicológicos y físicos no incluían ninguna sobre abuso sexual. Asunto irrelevante, dado que los primeros tipos de abusos pueden tener consecuencias iguales, o incluso más graves, que los abusos sexuales, y constituyen el sustrato para que en ocasiones se cometa agresiones sexuales.
Antes de la publicación de los artículos de Escardó ya habían habido denuncias periodísticas y académicas contra el Sodalicio de Vida Cristiana, aunque de corte distinto. En los años 70 y 80 aparecieron espóradicamente en el Diario de Marka, un periódico de izquierda, críticas al Sodalicio y a Figari por su cercanía a grupos fascistoides de extrema derecha y por su oposición a la teología de la liberación del Padre Gustavo Gutiérrez, corriente de pensamiento que terminó siendo avalada como teológicamente inobjetable por la Congregación para la Doctrina de la Fe (Ciudad del Vaticano) y el Papa Francisco
El primero en resaltar por escrito el carácter sectario del Sodalicio fue José Luis Pérez Guadalupe en el año 1991, en su tesis para optar al grado de licenciado en teología, intitulada “Las sectas en el Perú”. Un resumen de la tesis fue publicado posteriormente por el Centro de Investigaciones Teológicas de la Conferencia Episcopal Peruana en el año 1991, con el título de “Las sectas en el Perú: Los ‘nuevos movimientos religiosos’”, y vendido en su local de Jesús María. Si bien el libro se ocupaba principalmente de las sectas evangélicas presentes en el Perú, en una parte de este escrito Pérez Guadalupe hablaba de características sectarias que se presentaban también en grupos que formaban parte de la Iglesia católica, a saber, el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal y el Sodalitium Christianae Vitae. Recuerdo que los curas sodálites Jaime Baertl y José Eguren movieron influencias para que el libro dejara de ser vendido, sin lograrlo. Aun así, la publicación no tuvo una difusión de alcance masivo, como sí lo tenía la revista Gente.
¿Qué factores contribuyeron para que las denuncias de Escardó cayeran en saco roto? Puedo adelantar algunas hipótesis.
Uno de los factores puede ser el medio donde publicó sus columnas. Gente era considerada una revista frívola, que no estaba a la altura de otras revistas periodísticas consideradas más serias como Caretas, Oiga y Sí. Ciertamente incluía algunos reportajes, pero estaba más centrada en temas de farándula, de espectáculos, de alta sociedad, de variedades y deportes. Además, la columna de José Enrique Escardó tampoco tenía mucho peso en el ámbito periodístico, pues siendo el hijo de Enrique Escardó, el director de la revista, se sospechaba que se la había asignado una columna semanal más por motivos de parentesco que por sus méritos profesionales.
El siguiente factor que atentó contra la difusión de las denuncias fue el estilo sensacionalista en que estaban redactados los artículos. Era evidente la intención del articulista de escandalizar a sus lectores, contándoles una serie de incidentes chocantes. «Hoy contaré otra historia que escandalizará a mis lectores y, como les dije antes, tengo muchas otras guardadas que iré contando cada semana».
Todos los incidentes abusivos que Escardó narra ocurrieron realmente. Yo mismo lo puedo corroborar, pues fui testigo de algunos, otros me fueron narrados de primera mano o yo mismo u otros sufrimos abusos parecidos. Sin embargo, faltaba en los artículos un contexto donde situarlos, pues Escardó no explicaba qué es el Sodalicio, cómo funcionaba, cómo eran las estructuras que permitieron el abuso, qué tipo de inserción tenía el Sodalicio en la Iglesia católica, etc. En otras palabras, lo que él escribió no cumplía con todos los estándares periodísticos, lo cual a ojos de muchos le restaba objetividad, aunque —como ya he señalado— nada de lo que cuenta es falso o inventado. Quizás en ese entonces no se hallaba en situación de realizar esta tarea, ya sea por falta de experiencia, ya sea por la carga emotiva que le causaba su animadversión a la Iglesia católica.
Y éste es otro de los puntos que quizás hayan impedido la difusión y acogida de sus denuncias. Pues en su primera columna del 26 de octubre de 2000, titulada “Extirparé la raíz del miedo”, introducía lo que iba a contar en el marco de una rabiosa perorata contra la Iglesia católica. «Llegó el momento de empezar a decir las cosas como son. Que nadie se deje atemorizar por curas o líderes laicos de la iglesia, que de santos tienen menos que yo de católico. […] Estoy harto de los abusos de la iglesia y de que metan la nariz donde nadie les ha pedido». Si bien Escardó tiene razón en muchas de sus críticas, no tiene en cuenta que la Iglesia no se reduce a lo que hagan muchos de sus jerarcas, ni tampoco tiene en cuenta que muchos católicos que se siguen considerando parte de la Iglesia entendida como Pueblo de Dios y comunidad viva de creyentes también comparten muchas las críticas que él tiene.
El título de cuatro de sus columnas —”Los abusos de los curas”— también resultó inapropiado, pues de entre los personajes abusadores que menciona con nombre y apellido sólo uno es cura, a saber, José Antonio Eguren. En realidad, los abusadores más notables del Sodalicio han sido laicos. Hablar de los abusos de los curas termina distorsionando la verdadera compresión de la problemática de abusos del Sodalicio.
Un año después, el 20 de noviembre de 2001, se emitió en Canal N el primer reportaje periodístico sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, realizado por Diego-Fernández Stoll, durante el programa “Entre Líneas“, que conducía la periodista Cecilia Valenzuela. En el programa también se entrevistó a José Enrique Escardó y al psicólogo Jorge Bruce.
Allí se presentaba de manera seria y documentada el marco contextual que le faltaba a las columnas publicadas en Gente. Y allí José Enrique Escardó pudo hablar, de manera más serena, sobre las mismas experiencias abusivas que había sufrido durante su permanencia en el Sodalicio, sin la sazón emocional que habría arruinado el impacto efectivo que podrían haber tenido sus artículos escritos. En el programa de Canal N rezumaba sincera objetividad y fidedigna credibilidad.
Por supuesto, seguía siendo un ave solitaria, pues muchos de los que aún estábamos procesando nuestra experiencia sodálite aún no habíamos superado del todo el formateo mental efectuado por el Sodalicio o no estábamos en condiciones de narrar públicamente lo que habíamos sufrido.
Quiero agradecer a José Enrique Escardó por el valor que tuvo de hablar, de abrir trocha y camino, aunque su denuncia original no haya estado exenta de desaciertos en la forma y en el tono.