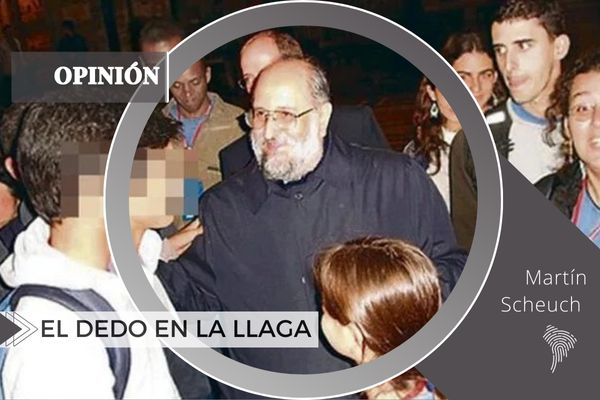[El dedo en la llaga] Querido Alfonso:
Tras ver la entrevista que Pedro Salinas te hizo a ti y a tu hermana, Rocío Figueroa, en su programa Rajes del Oficio, publicada el 13 de septiembre, me han venido a la memoria recuerdos de la época que has descrito tan vivazmente. Como, por ejemplo, los rosarios en el Colegio Santa Úrsula frente a la pirámide trunca de la huaca Huallamarca (San Isidro), después del cual nos íbamos al cine, o en otras muchas ocasiones a la comunidad sodálite de San Aelred, ubicada en la Av. Brasil 3029, en Magdalena del Mar, en el Volkswagen escarabajo color naranja de Germán Doig. Una vez nos metimos en el carro unas diez personas, y cómo estábamos apachurrados dentro del vehículo, Germán no podía accionar la palanca de cambio y eras tú, sentado a su lado, el que lo hacía cuando él te lo indicaba. A nosotros adolescentes la situación nos parecía cómica, inconscientes del peligro que corríamos con esas maniobras. Pero igual de inconscientes fuimos de los riesgos de la vida en comunidades sodálites, donde pasamos por situaciones peligrosas para nuestra integridad física y moral con una inocencia que confiaba absolutamente en los miembros de la generación fundacional del Sodalicio, sin percatarnos jamás de que se nos había lavado el cerebro y nuestro verdadero yo había sido secuestrado, arrojado a las profundidades del océano del subconsciente, esperando prisionero para volver algún día a aflorar nuevamente y ver la luz.
Yo también, como tú, participé del Organismo de Promoción y Publicaciones (OPP) del Sodalicio, que con el tiempo se convertiría en el Área de Comunicaciones de la institución. A mí se me encomendaba corregir las pruebas de esos folletos conocidos como las Memorias de Luis Fernando Figari y de los primeros libros que se publicaron en el Sodalicio. Fui elegido para esa tarea porque, además de ser muy leído, tenía excelentes notas en el colegio en el curso de castellano y conocía muy bien las reglas ortográficas. Pero a Figari no le gustaron algunas de las correcciones que hice, y muchos de sus escritos salieron con errores de puntuación porque el señor siempre se empecinó en que él era la suprema autoridad no sólo en cuestiones espirituales y doctrinales, sino también en la manera cómo se escribe correctamente el castellano. Y a eso no se reducía el asunto, pues Figari tenía la última palabra respecto a los libros y películas que debían gustarles a los sodálites, las comidas que debían agradarles, la ropa que debían usar, la música que debían oír, las ideas que debían tener y hasta las palabras que debían emplear.
En diciembre de 1981, teniendo 18 años cumplidos, ingresé a la comunidad sodálite Nuestra Señora del Pilar, ubicada entonces en la calle Alfredo Silva en Barranco, cerca del Museo Pedro de Osma y del malecón que lleva el mismo nombre. Fue en esa misma casa donde nos encontramos años más tarde —si la memoria no me falla— en 1985 ó 1986. Ya habías pasado antes por esa misma casa en 1983, cuando yo ya había sido traslado a la comunidad de San Aelred, antes de que fueras asignado a a la comunidad Nuestra Señora de Guadalupe en la Ribera Sur de San Bartolo para integrar la primera hornada de sodálites que se formaban en esos centros de —¿cómo llamarlos realmente?— abuso sistemático, torturas psicológicas y lavado profundo de cerebro. Pues en eso consistía la “formación”, efectuada en un lugar aislado donde se creaba una ilusión de familia, pero que en realidad era un centro de reclusión incomunicado del mundo real, sin paredes ni muros circundantes, ya que las jaulas eran invisibles, construidas en nuestras almas, con barrotes psicológicos difíciles de romper.
Durante el tiempo que compartimos techo en la comunidad de Barranco, recuerdo que algunos de nosotros ya estábamos componiendo canciones, que debían reflejar la espiritualidad sodálite —o, mejor dicho, la ideología fundamentalista de Figari—. En ese entonces tomábamos a veces himnos del breviario y les poníamos música. Una de esas noches Germán Doig nos ordenó componer canciones y me formaron en pareja contigo para pergeñar una de esas melodías para el texto de un himno. Todavía recuerdo la primera estrofa de esa canción:
«Porque anochece ya
y se nubla el camino,
porque temo perder
las huellas que he seguido,
no me dejes tan solo
y quédate conmigo».
Era un texto que calzaba perfectamente con lo que te había sucedido en esa comunidad durante tu primera estadía, sin que fueras consciente de lo que ello significaba ni estuvieras entonces en capacidad de categorizar los hechos como lo que eran. Habías sido abusado sexualmente por Germán Doig, y ninguno de nosotros lo sabía ni nos imaginábamos que pudieran ocurrir esas cosas. Pues entonces se comentaba entre nosotros que Germán, a quien considerábamos un ejemplo a imitar, había alcanzado la castidad perfecta, al punto de que ya ni siquiera tenía poluciones nocturnas. Y eso me resultaba entonces plausible, pues yo mismo había experimentado ese estado durante mi primer año en comunidad. Mucho después supe, a través de algunos libros, de experiencias similares que otras personas habían tenido en un determinado contexto, saber, el de las sectas destructivas.
Cuando al final le pusimos melodía al himno, te vi en ese momento entusiasmado por el logro musical, aunque yo no estaba satisfecho con los resultados, pues la melodía —inspirada en tonadas andinas— me parecía pobre musicalmente, por lo cual nunca incluí este canto entre mis composiciones.
Aunque siempre fuiste pequeño en tamaño, tu entusiasmo y compromiso fue siempre grande. Tu entrega optimista a los ideales falsarios del Sodalicio era evidente, por lo cual te vimos avanzar rápidamente en los niveles de formación, ascendiendo en la jerarquía de compromisos hasta convertirte en un profeso, que es cuando se alcanza el compromiso de pertenencia plena a la institución. Yo, en cambio, ascendí muy lentamente en esa escala, y quizás eso se debía a que logré mantener islotes de pensamiento crítico aun cuando mi espíritu también había sido tomado interiormente por el monstruo.
Lo cierto es que pocos años más tarde, cuando la comunidad Nuestra Señora del Pilar se había trasladado temporalmente de Barranco a una casa en la calle Juan José Calle en la urbanización La Aurora (Miraflores), volvimos a compartir techo. Pero esta vez tu situación era muy distinta. Te habían traído de la comunidad de Chincha (Ica) porque —según se nos dijo— estabas pasando por una crisis vocacional y corrían rumores de que te habías enamorado de una chica. Sea lo que sea que hubiera pasado, se nos advirtió que no debíamos hablar contigo más que lo estrictamente necesario y evitar cualquier conversación larga y tendida contigo. Para nosotros te convertiste en un zombi, en una especie de condenado a muerte que esperaba la ejecución de la sentencia. Pues —según lo que nos habían inculcado— quien abandonaba una comunidad sodálite debía ser considerado un muerto por nosotros, alguien de quien no se podía esperar que fuera feliz ni este mundo ni en la otra vida.
No sabíamos entonces todo aquello a lo que habías sobrevivido y —si la memoria no me traiciona— ya había entonces atisbos de felicidad en tu mirada, por más que nosotros te veíamos como alma errante en pena.
Al igual que tú, también sufrí una especie de síndrome de Estocolmo después de dejar de vivir en comunidades sodálites en julio de 1993. Cuentas que tú y tu hermana, tras el fallecimiento de Germán Doig, iban a visitar su tumba para dejarle flores. Te confieso que, un mes después de su hasta ahora inexplicable muerte el día 13 de febrero de 2001, terminé de componer una canción dedicada a su memoria. Afortunadamente —lo digo ahora— esa canción nunca fue acogida ni encontró difusión, pues yo también me había convertido —sin que fuera realmente consciente de ello— en un apestado para el Sodalicio.
Ahora te he visto, ya frisando los 60 años de edad, hablando con valentía y dándole cara al pasado, que ha dejado profundas huellas en tu ser y consecuencias médicas que te acompañarán hasta tu muerte. Pero eso no ha podido apagar tus ganas de vivir, tu amor y solidaridad con todos aquellos que hemos sido víctimas de ese sistema sectario llamado Sodalicio, tu chispa de fe que te hace creer —al igual que yo— en una realidad plena más grande que las miserias de esta vida, tu alegría de colores que no ha podido disipar las depresiones que te asaltan como fantasmas de una pesadilla recurrente, tu límpida hermosura de ser humano comprometido con la justicia, los derechos humanos y la libertad de los hijos de Dios.
Sé ahora que tu fuiste el primero que habló con Pedro Salinas y que la investigación sobre el Sodalicio que se plasmó en “Mitad monjes, mitad soldados” se inició contigo.
Gracias, Alfonso, gracias por este regalo que nos hiciste desde tus heridas del alma, desde tu vida quebrada por el Sodalicio, desde tu voluntad nunca vencida de no someterte a un destino aciago que has superado con una existencia que es un canto a la belleza de formar parte de lo mejor de la humanidad. Gracias, hermano.