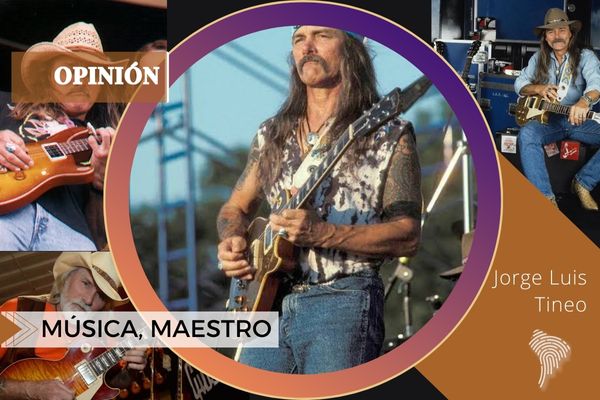Contrariamente a lo que opinan los creyentes ultraconservadores en su habitual ignorancia, esgrimida con atrevida fatuidad y petulancia, la Iglesia católica no ha sido siempre la misma a lo largo de la historia.
Es un hecho histórico que nunca ha sido un bloque monolítico, donde se hayan plasmado los enunciados de la fe cristiana de la misma manera y con el mismo sentido. A preguntas importantes se les ha dado respuestas distintas, sin que ello significara poner en duda la unidad eclesial. Lo que ha existido siempre es la convivencia mutua de diversos catolicismos, de diversas maneras de entender y vivir la tradición católica.
También es un hecho que la Iglesia ha evolucionado —y muchas veces también involucionado—, de modo que lo que existe ahora —las actuales estructuras sociales de la Iglesia, con sus rituales y tradiciones— son producto de un perpetuo cambio y devenir a través de los siglos, sin que ello signifique que la plasmación actual sea la mejor. Más bien, nunca ha habido una plasmación perfecta o ideal de la Iglesia en ningún momento de la historia.
Tampoco ha habido una doctrina constante y libre de contradicciones, que se haya mantenido invariable a través de los siglos y que haya sido única, continua, y que pueda remontarse sin sombra de duda a las enseñanzas de Jesus y sus apóstoles en el siglo I.
Sobre estas bases construye Hubert Wolf, sacerdote católico alemán y renombrado historiador de la Iglesia, su libro “Cripta: Tradiciones silenciadas de la Iglesia católica” (“Krypta: Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte”, C.H.Beck, München), publicado originalmente en el año 2015. En este fascinante escrito Wolf describe tradiciones antiguas de otros tiempos, muchas de las cuales si se vivieran en la actualidad, serían acusadas de prácticas progresistas por la estulticia conservadora. Tradiciones que han sido relegadas al olvido, pues su recuerdo incomodaría a muchos católicos, que creen que la Iglesia católica siempre ha sido sustancialmente como es en la actualidad.
Por ejemplo, dice el Código de Derecho Canónico que «el Sumo Pontífice nombra libremente a los Obispos» (c. 377 § 1). Esto no siempre ha sido así. Más aún, durante la mayor parte de la historia de la Iglesia esto no ha ocurrido En los primeros siglos el obispo era elegido por aclamación popular del pueblo creyente. Más adelante se añadieron dos factores: la elección de un obispo debía recibir la aprobación del clero de la diócesis, y los obispos de diócesis aledañas debían estar también de acuerdo, de modo que para la ordenación válida de un obispo, ésta debía ser impartidas por lo menos por tres obispos de diócesis vecinas. La evolución histórica llevaría a que luego fuera el cabildo catedralicio, conformado por clérigos eminentes de la diócesis, quien eligiera al obispo, práctica que se mantuvo hasta el siglo XIX, donde se iniciaría el cambio que eliminaría estos mecanismos democráticos en la elección de los obispos, cambio que se afianzaría definitivamente recién en el siglo XX. Como curiosidad, si se busca la palabra “democracia” en el Catecismo de la Iglesia Católica vigente en la actualidad, no se encontrará ni una sola mención del término. La democracia parece ser una mala palabra en los ámbitos eclesiásticos de la Iglesia católica.
También las condiciones para ser un obispo han variado a lo largo del tiempo, como se puede leer en la Primera Carta a Timoteo del apóstol Pablo, un escrito del siglo I, donde dice lo siguiente:
«Palabra fiel: “Si alguno anhela obispado, buena obra desea”. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo» (1Tim 3,1-5).
Según se puede constatar, el celibato obligatorio para los clérigos no se cuenta entre las tradiciones que se remontan a épocas antiguas, sino que comenzó a imponerse, muchas veces recurriendo a la violencia, a partir del siglo XI de la mano de Papas que provenían de órdenes monacales y que consideraban el ejercicio de la sexualidad como algo sucio e impuro.
No todos los Papas de la historia compartieron esa idea, habiendo una lista de Sumos Pontífices que se entregaron de manera disoluta a los placeres de la carne, entre los cuales destaca Juan XII (937-964), quien asumió el cargo en 955 y fue conocido como “el Papa Fornicario”. Se cuenta que murió de un martillazo en la cabeza, propinado por un marido que lo encontró en el lecho de su mujer. Incluso la pederastia tiene una larga data en la historia de la Iglesia, habiendo un Papa, Bonifacio VIII (1235-1303), conocido por tener esa práctica y a quien se le atribuye la siguiente frase: «el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es un pecado tan insignificante como frotarse las manos».
Eso nos lleva a la cuestión de si el Papa siempre tuvo la autoridad suprema absoluta que ostenta en la actualidad. Así como el cabildo catedralicio fue un contrapeso a la autoridad del obispo —de modo que éste no podía tomar las decisiones más importantes sin la anuencia de aquél—, de modo similar el colegio cardenalicio, a partir de la Edad Media, constituyó un contrapeso a la autoridad del Papa, de modo que éste sólo podía tomar decisiones importantes previa consulta con los cardenales, que debían dar su aprobación. Queda el antecedente del Concilio de Constanza (1414 a 1418) que dio fin al Cisma de Occidente, cuando tres Papas se arrogaban el derecho a ser el auténtico sucesor de la cátedra de San Pedro (Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII) y donde los obispos reunidos destituyeron el primero, obligaron a renunciar al segundo y desconocieron la autoridad del tercero. La doctrina que se asumió entonces es que un concilio, por representar a a toda la Iglesia, estaba por encima de la autoridad del Papa.
Si bien en el siglo XIX el Papa Pío IX comenzó a restarle poder a los cardenales, haciendo que el Concilio Vaticano I proclamara la infalibilidad del Sumo Pontífice —es decir, la suya propia, en un evidente conflicto de intereses—, fue recién en el siglo XX que el Papa Pío XI tomó decisiones propias sin informar a los cardenales ni consultar con ellos. De esta manera, el absolutismo monárquico de la Santa Sede recién se afianza en época reciente, contradiciendo una larga tradición que postulaba algunos mecanismos democráticos y participativos en la conducción de la Iglesia católica.
Una de las cosas más interesantes que señala Hubert Wolf en su libro es la existencia de mujeres con potestades episcopales, entre ellas el nombramiento y destitución de párrocos, la concesión de licencias a sacerdotes para celebrar Misa y predicar, la convocación de sínodos diocesanos que ellas mismas presidían, la concesión de dispensas matrimoniales —por ejemplo, cuando dos primos querían casarse—, la presidencia de tribunales canónicos y, por consiguiente, la imposición de penas eclesiásticas. Se trataba de las abadesas de ciertas jurisdicciones eclesiásticas, que tenían esa autoridad debido a que en esa época podía haber obispos que no hubieran recibido la ordenación sacramental, pues se distinguía entre el ámbito jurisdiccional y el ámbito sacramental-litúrgico del ejercicio de las funciones episcopales. De modo que había obispos que tenían todos esos privilegios, pero que no podían impartir sacramentos ni celebrar una Misa, funciones que eran confiadas a sacerdotes que sí hubieran recibido el sacramento del orden sacerdotal. Lo mismo se aplicaba a algunas abadesas, como, por ejemplo, la abadesa de Las Huelgas (Burgos, España) que, como mujer, no podía confesar, decir una misa, ni predicar, pero era ella quien daba las licencias para que los sacerdotes realizaran estas funciones. No estaba sometida a ningún obispo y dependía directamente el Papa. A todo esto le puso punto final, en el siglo XIX, el Papa Pío IX, el primero que se hizo venerar en vida como representante de Cristo en la tierra, iniciando esa actitud fanática de muchos católicos conocida como papismo o papolatría.
Hubert Wolf menciona otras tradiciones ocultadas y acalladas, como el rol directivo que tuvieron no-clérigos —conocidos como laicos o seglares— en varios momentos del devenir histórico de la Iglesia, o la utopía de una Iglesia de los pobres, que encontró plasmación en varias comunidades de la Edad Media, no solamente entre los seguidores de Francisco de Asís.
En todo caso, Wolf cree que esta cripta de tradiciones silenciadas constituye un reservorio de ideas para efectuar una auténtica reforma de la Iglesia católica, una reforma que se presenta cada vez más como una auténtica necesidad a fin de evitar la palpable decadencia de está institución de dos mil años de antigüedad.