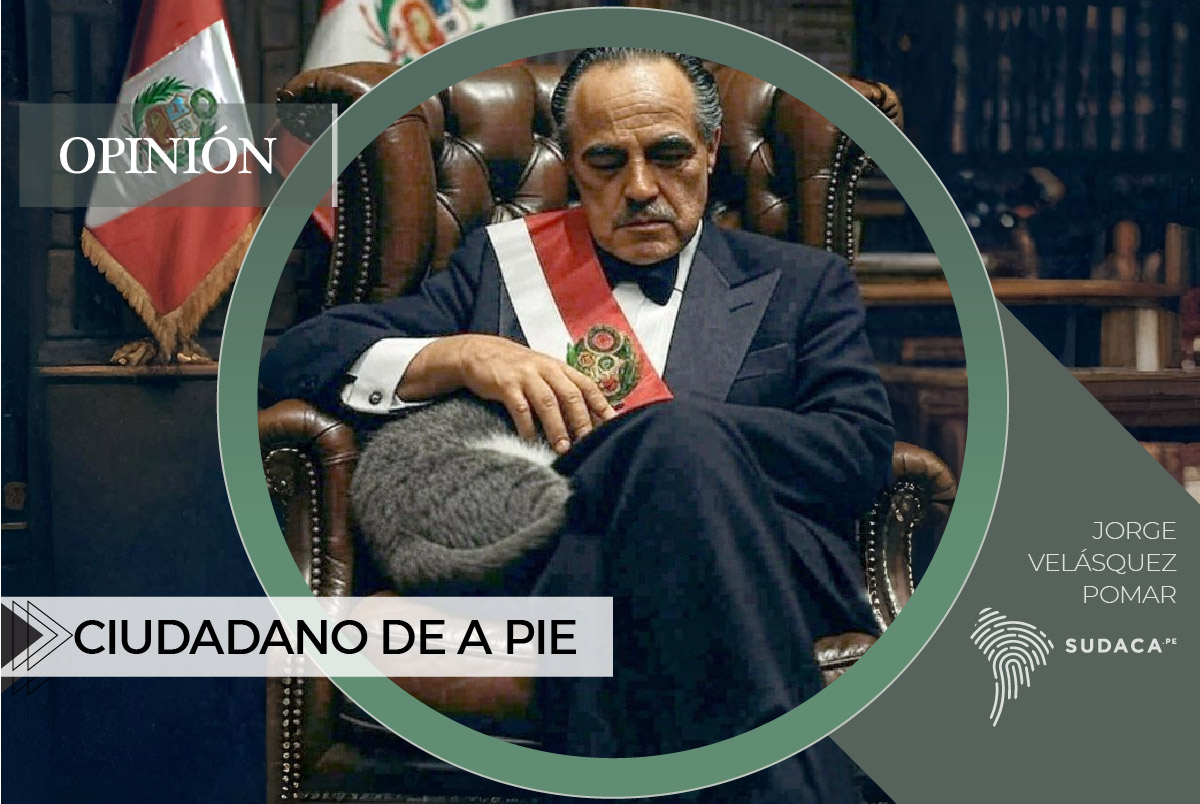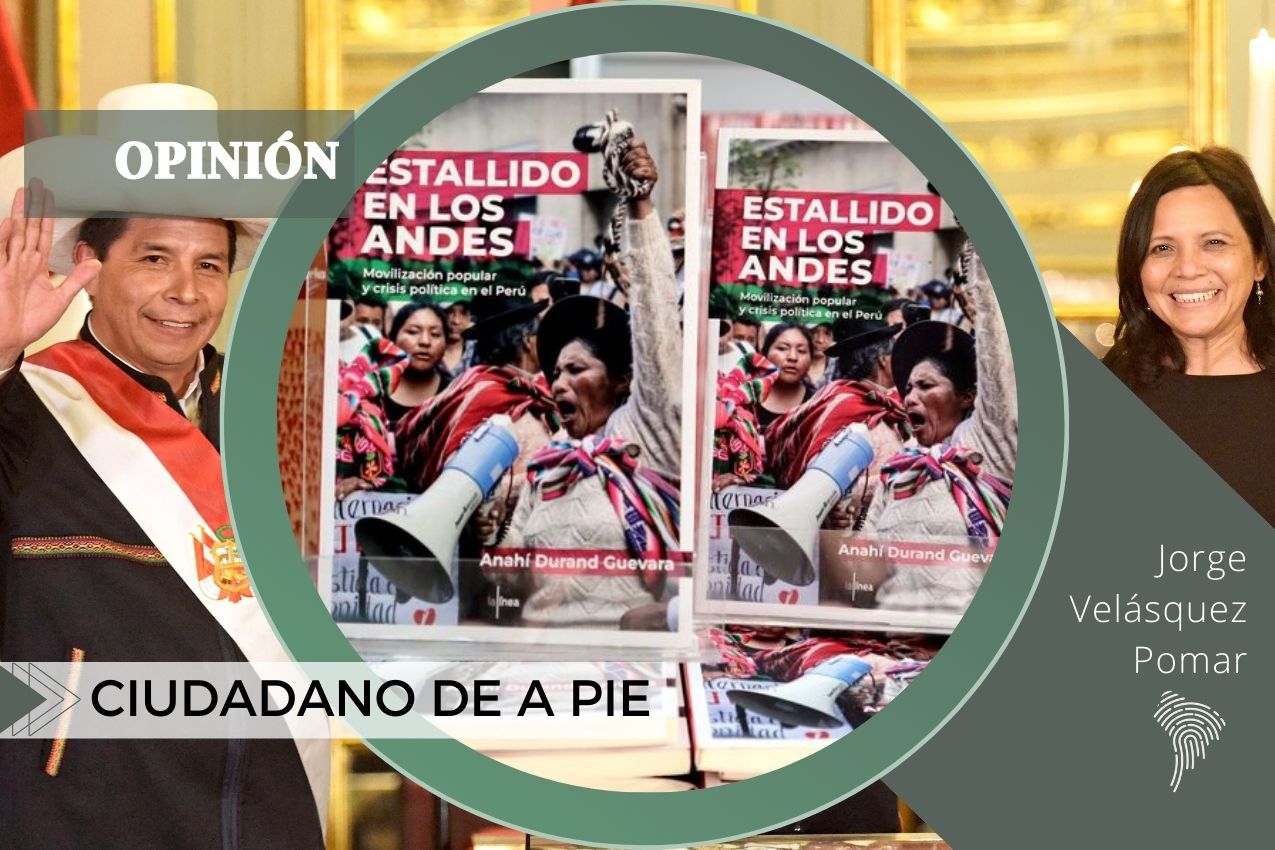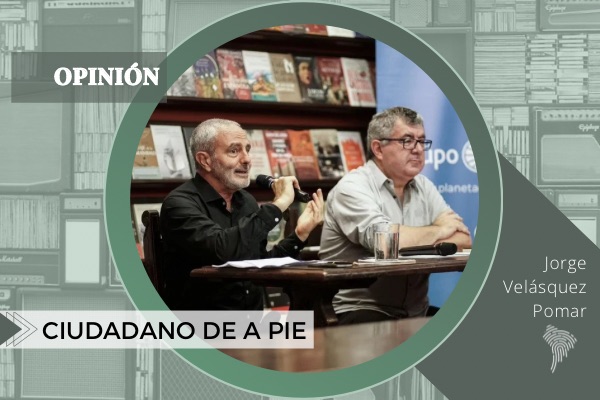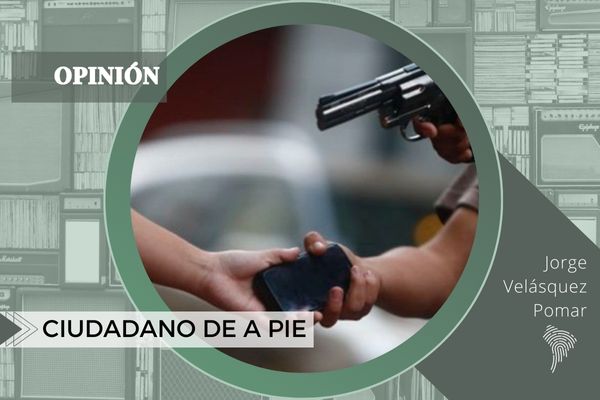[CIUDADANO DE A PIE] “Elegimos a nuestros gobiernos por medio del voto. Los partidos proponen políticas y presentan candidatos, nosotros votamos según reglas predefinidas, se declara un ganador, este ocupa su cargo y el perdedor se va a su casa. Durante unos años nos gobiernan y luego tenemos la posibilidad de decidir si los renovamos en sus cargos, o bien, los echamos.” La frase, perteneciente al reconocido especialista en temas de democracia Adam Przeworski, resume la esencia del sistema democrático: elecciones periódicas, competencia entre partidos, reglas claras, alternancia en el poder y algo fundamental, la rendición de cuentas mediante el voto ciudadano, a la que todo gobierno en democracia debe someterse. Por desgracia, esta “normalidad democrática” (Mounk) no es propia de los países, que, como el nuestro, se encuentran en la categoría de “régimen híbrido”, caracterizado por un sistema político que combina elementos democráticos y autoritarios (The Economist). Es en este complicado marco que los peruanos acudiremos a votar el próximo 12 de abril, en unas elecciones, que, como bien ha señalado Juan De la Puente, tienen como problema central la posibilidad de reelección de este régimen que tiene “un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad”, y al que bien haríamos, en calificar sin rodeos ni circunloquios, como el de una “crimilegalidad” (https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-2026-elecciones-en-tiempos-de-crimilegalidad/).
Mucho que perder
¿Por qué unos comicios “democráticos” serían deliberadamente manipulados por un gobierno, con la finalidad de mantener a toda costa el manejo del país? Debemos igualmente a Przeworski, una clara respuesta a esta interrogante: la razón fundamental, es que el fracaso electoral no sólo representaría una pérdida de privilegios, sino que podría resultar en una seria amenaza personal al patrimonio (en muchos casos malhabido) y a la libertad de quienes detentan el poder. Es entonces que, con tal de escapar de esta amenaza, recurrirán a todos los mecanismos posibles de manipulación, abuso, represión e intimidación, y si nada de esto funcionara al fraude.
Es de dominio público que no menos de 67 parlamentarios, la propia jefa de Estado y algunos de sus más notorios colaboradores, enfrentan o enfrentarán investigaciones por múltiples delitos, que van desde los consabidos corrupción, organización criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito… hasta el de homicidio calificado. De que preocupar a los miembros del archiconocido “pacto mafioso” quienes, con la finalidad de asegurar su impunidad más allá del 28 de julio del 2026, buscan asegurar la victoria de sus candidatos en las próximas elecciones, valiéndose por el momento, de una serie artimañas legales que merecerían una nota especial.
Empoderamiento criminal
La crimilegalidad extiende igualmente su manto protector sobre las actividades de los grupos delictivos organizados que operan en nuestro país. El pacto mafioso ha aprobado y promulgado una serie de leyes y reformas entre 2023 y 2025, que, según informes del Ministerio público, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debilitan nuestro sistema de justicia, obstaculizan investigaciones contra redes criminales y facilitan la impunidad en casos de extorsión y otros delitos. Como ejemplos podemos citar la ley 32138, que modifica de la ley contra el crimen organizado, excluyendo deliberadamente actividades como la minería ilegal y el proxenetismo; la ley 32326 de Extinción de Dominio, que impide al Estado recuperar bienes ilícitos de manera ágil en casos de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y corrupción; y la ley 31990 sobre la Colaboración Eficaz que impone plazos rígidos que obstaculizan las investigaciones complejas*. Resulta pues evidente que tanto los miembros del pacto mafioso, como los capos de las grandes organizaciones criminales, comparten el mismo interés en asegurar el triunfo de candidatos que respondan a sus intereses.
Por las malas… o por las peores
Autoridades, expertos y diversas organizaciones, han planteado el riesgo de una intervención decisiva del crimen organizado en las elecciones generales que se avecinan, y según una encuesta reciente de Ipsos, el 71% de los peruanos considera probable que las campañas electorales sean financiadas por dinero proveniente de la minería ilegal.
Diez mil millones de dólares -cantidad aproximada de dinero generado anualmente por las economías ilegales y criminales- son infinitamente más que suficientes para financiar campañas, sobornar autoridades, crear redes de desinformación, infiltrar operadores en los partidos políticos, constituir bancadas propias en el Congreso y ¿quién sabe? ¡contar con un Presidente de la República totalmente afín!
Esta intervención mafiosa no tiene por qué limitarse al solo financiamiento electoral, sino puede incluir acciones más directas y expeditivas, como el amedrentamiento, la violencia física contra personas y colectivos, y llegado el caso, el homicidio de candidatos molestos (Luna).
Un Estado que no sirve, pero que les sirve
¿En qué tipo de acciones concretas deberíamos involucrarnos los peruanos para enfrentar este riesgo? La campaña #PorEstosNo, promovida por Rosa María Palacios, es un paso importante en la dirección correcta, pero enfrentarse a los enemigos de nuestra democracia y sus enormes recursos, requiere con urgencia una mejor organización y objetivos de mayor alcance.
En todo caso, deberíamos tener muy presente que una victoria en las urnas de los candidatos del pacto mafioso puede terminar siendo irreversible para nuestro país. La instauración definitiva de lo que los actuales poderes legislativo y ejecutivo representan: una flagrante incompetencia para resolver los problemas del Perú, acompañada de un Estado de derecho menguante y sometido a intereses criminales. Esta calamidad nacional significaría, asumiendo como propias las palabras de Yascha Mounk, que nuestra patria se habrá encarrilado por la senda de la injusticia perenne.
*Para una mejor comprensión de este entramado legal, seguir los análisis de Rosa María Palacios en La República resulta de suma utilidad.