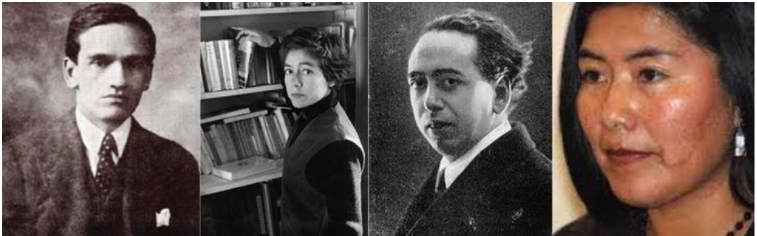Hay una tendencia cada vez más de moda por hacer pasar testimonios personales y amicales como relatos verídicos o “historias”. Si bien es cierto que la disciplina de la musa Clío debe estar sujeta a constante revisión, porque incluso en su ejercicio más serio no está exenta de articulaciones retóricas –como ya demostró hace décadas Hayden White–, se espera que haya un mínimo de rigor en el uso y cita de las fuentes y que se mantenga una perspectiva neutral. De lo contrario, se está haciendo grueso partidarismo y pasando gato por liebre.
Esto es lo que sucede con el reciente libro Hora Zero: una historia, de José Carlos Yrigoyen Miró Quesada y Carlos Torres Rotondo, aparecido en Lima a fines de este 2021 bajo el sello Pico y Canto, a cargo de Víctor Ruiz Velasco, quien en un post reciente en su Facebook dice que esta no es “una” sino “la” historia de Hora Zero, ya que “así de luminoso es este estupendo trabajo”.
Vayamos, pues, por partes.
En la contratapa del libro, repitiendo palabras de la introducción, los autores afirman: “Esta no es una historia contada por dos horazerianos, pero sí por un par de escritores que admiran la poesía de Hora Zero y su legado literario, humano y social. Por eso mismo, han vuelto sobre la historia del movimiento poético peruano más importante del siglo XX con la finalidad de iluminar sus rincones más oscuros y profundizar en sus zonas menos concurridas”. Y así, hablan de una “épica fulgurante del colectivo [que] termina incólume y vigente”. Es decir, desde el principio reconocen su favoritismo por HZ, especialmente el de la Segunda Fase, iniciada en 1977, luego de cuatro años de la ruptura de la fase inicial (1970-1973).
Es precisamente ahí donde se asoma el “rincón más oscuro” del libro: el papel distorsionado que le atribuyen a Juan Ramírez Ruiz, fundador de la primera fase en 1970 junto con Jorge Pimentel, en el devenir del movimiento. Cuando en la misma introducción señalan “el inmenso silencio que nos legó Ramírez Ruiz”, se saltean el marxismo-leninismo que aparece clarísimo en el manifiesto “Palabras urgentes-2” (1980) de JRR, reafirmando el espíritu revolucionario que lo guiaba y que según él –y con razón– abandonaron los miembros de la Segunda Fase de HZ a partir de 1977. Si bien en la sección sobre “Palabras urgentes-2” se citan algunos fragmentos, el sentido fundamental de la denuncia del oportunismo y personalismo del HZ-Segunda Fase no queda muy claro. No olvidemos tampoco las declaraciones del mismo JRR en esa misma dirección. Así, en esta “historia” se termina descafeinando a Ramírez Ruiz y, a lo sumo, dejarlo como un personaje problemático y elusivo. Hora Zero es, sin duda, un fenómeno importante en la poesía peruana del circuito letrado, pero al sobredimensionamiento que practican los autores se le notan demasiado los tintes.
Este carácter de historieta se acentúa precisamente en su no entendimiento de la herencia poética e intelectual de Juan Ramírez Ruiz. Trataré de explicarme. Tanto Yrigoyen como Torres se enmarcan a sí mismos como dos escritores-cronistas miraflorinos (el señalamiento distrital no es gratuito) que apuestan por rescatar en formato mítico oralizador un anecdotario rockeril y poético de la Ciudad Jardín en los estertores de su reputación arcádica y en paralelo con la desacralización de Sebastián Salazar Bondy en su ensayo Lima, la horrible de 1964, precisamente el año que da marco al inicio de la trama de Hora Zero: una historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuando Yrigoyen Miró Quesada y Torres Rotondo inician su libro con una cuestión de principios titulada “Once años después” (de la publicación el 2010 de su libro Poesía en rock, se entiende) expresando ser “muy conscientes del inmenso silencio que nos legó Juan Ramírez Ruiz”, silencio situado “al margen de la oficialidad y los poderes mediáticos”, ilustran su ideología de carácter burgués. Este carácter es el que convierte en “silencio” a un discurso autorial que nunca dejó de alentar (expresar, sentenciar, fijar) una posición ideológica de transformación radical, en sintonía con ambas “Palabras urgentes” de 1970 y 1980. Luego de retratar la realidad social y literaria nacional en una “época de desfallecimientos y omisiones”, el primer manifiesto señala: “compartimos plenamente los postulados del marxismo-leninismo, celebramos la revolución cubana”. Y en el segundo, Ramírez Ruiz es enfático desde la primera palabra: “Todo debe estar expuesto al aire de los días para que cada cosa sea recortada por la luz del sol. Por más dolorosos que sean ciertos hechos es necesario que se conozcan si con ellos se abren nuevas perspectivas a la realidad”. Ninguna “poética del silencio”: la ruta de Juan Ramírez Ruiz (que es la de Vallejo, la de Heraud) está clara y elocuentemente fijada. Esa ruta es la de la historia, no la de la historieta para el imaginario conservador de la Ciudad Jardín postmodernamente contraculturalizada.
Mención aparte, y en relación con el tema de mi anterior columna “¿Qué pasa en la Kloaka?”, es la presencia de Róger Santiváñez, cuya entrada –vía la dedicatoria del libro– al “Paraíso” horazeriano, nada menos que al lado de la “Santísima Trinidad” de Ramírez Ruiz, Pimentel y Verástegui (desplazando, por ejemplo, a Tulio Mora), explica suficientemente su revisionismo y (llamémoslas así) ambigüedades sobre el Movimiento Kloaka, sobre las que no hace falta abundar. Ese es el paradisiaco importe, pues, los ágiles testimonios con que Yrigoyen Miró Quesada y Torres Rotondo han podido parchar diversos momentos en la construcción de su historieta sobre Hora Zero.
Para terminar: los autores del libro abundan en citas insultantes hacia algunos de los críticos de HZ-2, pero no reproducen las réplicas de los insultados. Mala y manipuladora práctica. Hubiera sido ideal que, en ejercicio igualitario, citaran el famoso manifiesto de Kloaka –firmado por Santiváñez– en que se refieren a Jorge Pimentel, uno de los fundadores del HZ-2, de esta manera en enero de 1984: “Jorge Pimentel: chichero (poético) malo, ya sabemos que no tiene chamba (tiene que publicar un libro [Palomino] para decirlo); eres un bluf; gritoneas en el Queirolo y lloriqueas en el regazo del sistema; animador hz, eres el ‘belmont’ del 70” (Manifiesto “Carta a los imbéciles de la poesía peruana: quema de basura”).
En fin, conocido es que Yrigoyen fue corrector de los libros de Alan García y que lo vincula una fuerte amistad con la familia de Jorge Pimentel. No se trata de atacar a las personas, pero si lo hacen, no pueden estar inmunes al mismo chocolate.
Salud y espero su réplica.
—–
Puede leerse el texto completo del manifiesto “Palabras Urgentes-2” de Juan Ramírez Ruiz aquí: