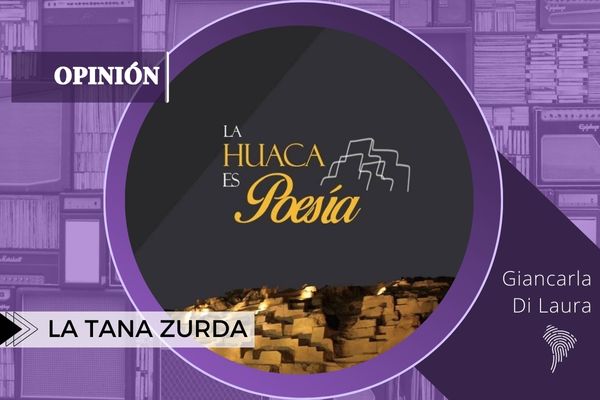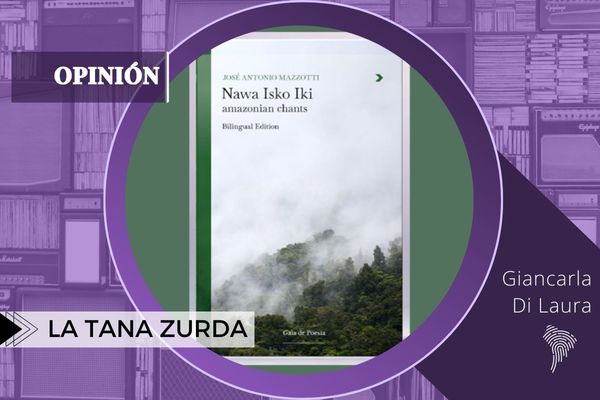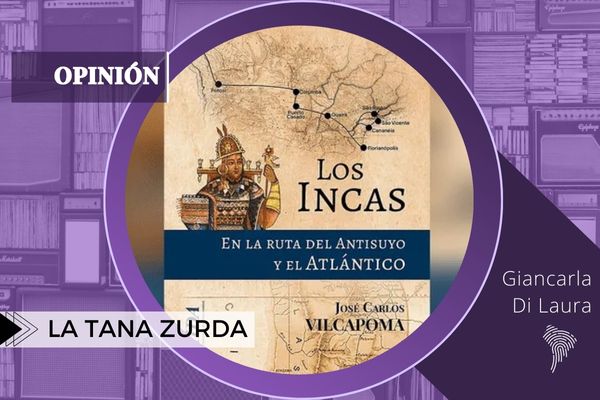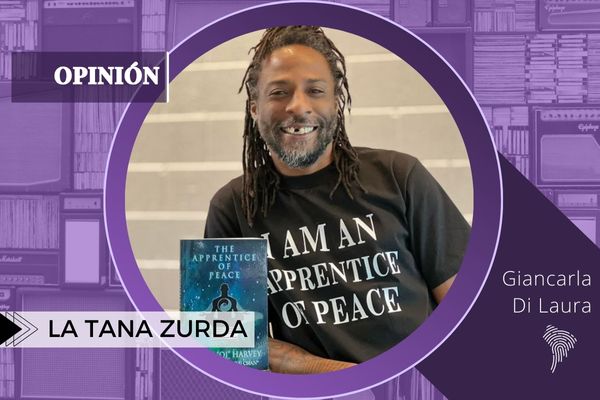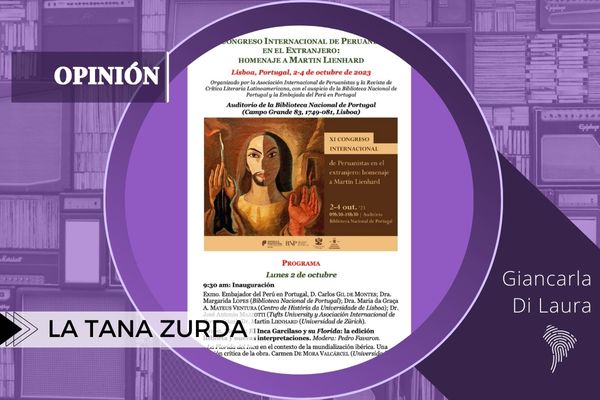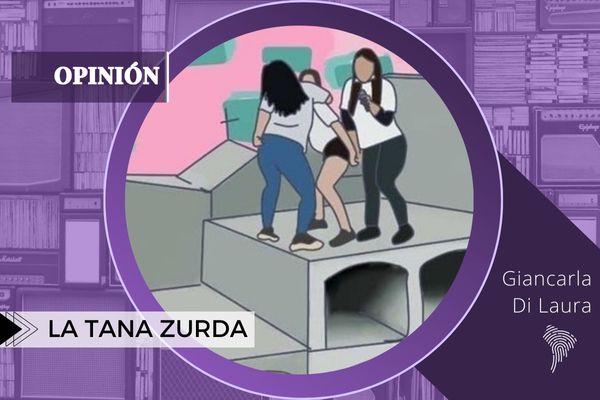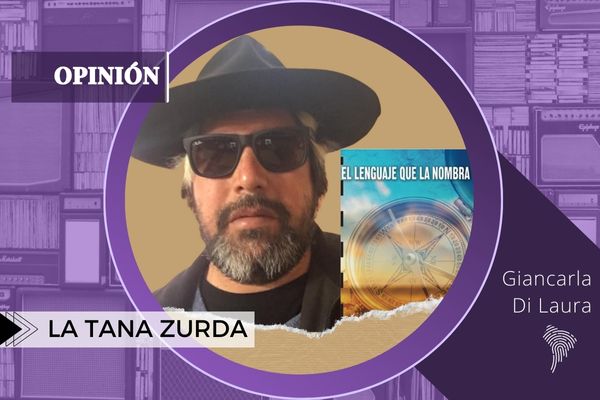[LA TANA ZURDA] La razón de las diversas celebraciones en los Estados Unidos de América es que dos de sus miembros residen, trabajan y se dedican a la actividad creativa y de gestión cultural en universidades de ese país. Me refiero a Enrique Bernales Albites y a Chrystian Zegarra Benítez. Ellos forman parte de la gran diáspora peruana que se ha incrementado en proporciones geométricas desde la década del 80 y que hoy constituye una de las más interesantes manifestaciones de la creatividad de nuestra literatura, que añade el matiz de la migrancia externa a una ya múltiple y multilingüe tradición.
Los tres miembros sobrevivientes de Inmanencia (Enrique Bernales, Chrystian Zegarra y Florentino Díaz) se reunieron por primera vez en el extranjero en junio del año 2000 en México DF. Más tarde y después de más de dos décadas se volvieron a reencontrar este último octubre del 2023 para seguir creando y compartiendo la poesía y el saber, la literatura y el sentir. La ocasión se presentó por una invitación de la Feria Internacional del Libro de Lawrence, Massachusetts, a la poeta Marilú Herrera Arone, para presentar su libro Secrets of Love in the Night junto a Florentino Díaz, editor de dicha publicación.
Aprovechando la estancia en Massachusetts, el poeta e investigador Chrystian Zegarra, en colaboración con la docente y gestora cultural Wendy Llorente, extendieron una invitación a través de la Universidad de Colgate a Enrique Bernales, Marilú Herrera y Florentino Díaz para un encuentro de diálogo entre los actuales integrantes de Inmanencia y una presentación performática por parte de Marilú Herrera y Florentino Diaz en dicho espacio académico en la ciudad de Hamilton, en el estado de Nueva York.
Ahí se dieron tres días de reflexión, lecturas y compartir poético sobre cómo se formó Inmanencia y sobre las expectativas y sentires del grupo en la actualidad. Asimismo, Marilú Herrera y Florentino Díaz presentaron la performance «Blue and Orange» sobre el libro Secrets of Love in the Night en la Universidad de Colgate.
Entre los días 26 y 28 de octubre se fue desarrollando la conversación e ideas en torno a Inmanencia en sus 25 años desde la publicación de su primer libro colectivo en octubre de 1998. Estas ideas vertidas en esos diálogos se pueden sintetizar del siguiente modo:
La situación de la humanidad se presenta en un contexto de crisis aún mayor que la de 1998. La crisis de lo humano y las amenazas transhumanistas y de violencia global se han agravado y actualizado en los últimos años.
La advertencia que precisó Inmanencia sobre la creciente deshumanización (desde su primera publicación en 1998 y en los distintos recitales performáticos realizados desde aquellos años) y su preocupación y búsqueda del mito –en la propuesta de retorno a una raíz originaria y espiritual de la creación en todas sus formas– es hoy en día una propuesta ya no sólo poética sino pedagógica y que se aúna a un «zeitgeist» global en cuanto a la urgencia de un cambio de paradigma de existencia en la comunidad humana.
La propuesta de Inmanencia se actualiza hoy en día en la amplificación del ámbito de creación poética como origen y fuente de una visión pedagógica. Es decir, no solamente es necesario expresar y manifestar creaciones poéticas, sino que la propia manera de transmitir formas de leer la realidad y maneras de concebir lo valioso de esta constituye también una necesidad a realizar. La creación es también pedagógica, formativa y lo formativo, lo educativo se convierte en una forma de creación.
La reflexión actual de Inmanencia se centra en la conceptualización de los elementos fundacionales de nuestra humanidad:
- La relación con la dimensión sagrada (su reconocimiento, su ejercicio, su operatividad transformadora).
- La recuperación de los valores de la amistad, la comunidad y el pensamiento creativo como aspectos necesarios para una convivencia evolutiva entre los seres humanos.
- El reconocimiento y profunda valoración de nuestra relación con el entorno viviente y dinámico expresado en la presencia del paisaje, de los árboles, de la naturaleza de los seres vivientes, de la tierra.
Según los tres integrantes de este gran grupo Inmanencia, en los próximos meses se irán definiendo acciones concretas que correspondan a la manifestación de estas ideas. ¡Mucha vida!