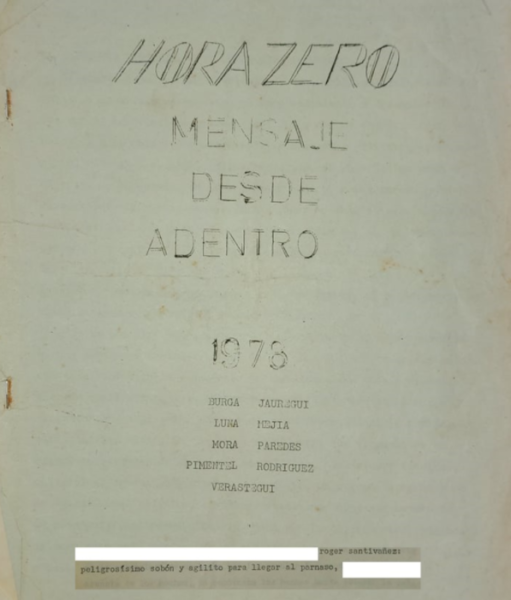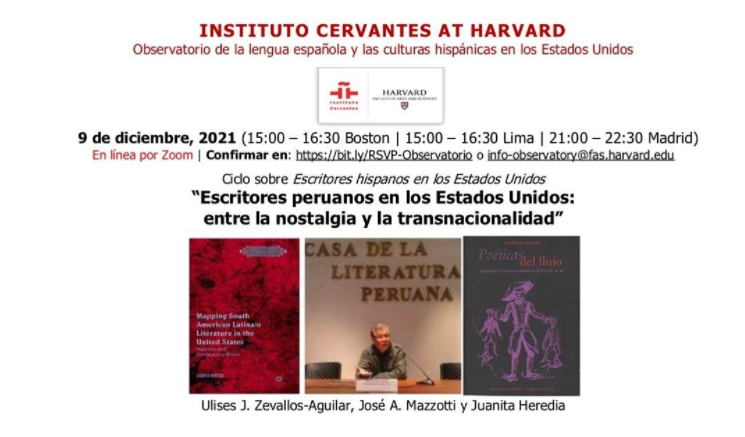Realmente es penoso enterarse de actitudes irrespetuosas hacia obras representativas de culturas que se expresaban de una manera auténtica según sus propias concepciones del mundo en un tiempo pasado. Así como existe un «David» creado por Michelangelo, donde se nota el cuerpo humano de un hombre hermoso con todos sus pelos y señales (aunque la cabeza y las manos son notablemente desproporcionadas, y el pene particularmente pequeño), en los huacos llamados eróticos de las culturas moche y vicus encontramos, entre otras, la expresión de un falo superdesarrollado que simboliza la fecundidad que puede lograrse tanto en el ámbito humano como en el agrario y el astronómico. Es decir, ese falo gigante que vemos en la estatua del huaco que ha causado tanta controversia en las últimas semanas representa el poder para fecundar y fertilizar y así lograr la continuidad de la vida en el futuro. El alcalde del pueblo de Moche, astutamente, usó esa réplica agrandada para promover el turismo y el gesto le dio buenos resultados. La noticia dio la vuelta al mundo y Moche fue visitado de manera masiva, provocando risas y simpatías.
En el Perú, ese falo es símbolo de la mentalidad compleja de nuestros antepasados mochicas. En diversas culturas del planeta encontramos también expresiones análogas. En la India, por ejemplo, abundan los monumentos al Yoni (vulva) y el Lingan (pene). En China se encuentran estatuas de Budas con miembros enormes para exaltar la producción agrícola. Las paredes de la ciudad de Pompeya –gloria del imperio romano– están llenas de dibujos de penes que funcionaban como señales de tránsito para guiar a los paseantes a los baños y los lenocinios.
Sin embargo, para algunos, el huaco fálico de Moche se ha convertido en elemento de burla, primero, luego de vandalismo (le perforaron el glande a pedrazos) y finalmente lo quemaron completo unos anónimos y criminales fanáticos. El delito sigue sin ser castigado.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que haya hordas de mononeuronales que ven en la expresión del cuerpo una manifestación del demonio? Es momento de que seamos más orgullosos, pues así como celebramos el gol de Orejas Flores el viernes en el partido contra Colombia, también deberíamos celebrar y mostrar orgullo por nuestros huacos prehispánicos y por nuestros compatriotas originarios de todas las épocas.
Cualquiera que haya visitado el Museo Larco en Pueblo Libre y otras colecciones del país sabe que los huacos con escenas sexuales eran representaciones de la vida cotidiana y una celebración de la fecundidad. Existe también un ceramio que presenta a una mujer con la vulva gigantesca, exageradamente dilatada, presumiblemente como homenaje a una madre parturienta. Si convirtieran esa figura en monumento turístico, ¿también la quemarían?
Condenar cualquier representación de la sexualidad y de la fecundación solo nos lleva a los resabios coloniales (léase ultra conservadurismo con olor a Inquisición) que todavía rigen algunas formas de relación social entre nosotros. Tampoco se trata de incurrir en una defensa de la pornografía, pues es obvio que los huacos eróticos pertenecen a otra mentalidad y a otro tiempo. Condenarlos con criterios importados de la Europa cristiana más recalcitrante es desconocer –una vez más– el valor del otro Perú, el que vive y se expresa en lenguas originarias y asume su relación con la naturaleza de manera mucho más fluida, celebratoria y respetuosa a la vez.
Parece que los vándalos que quemaron la estatua de Moche querían demostrar que ellos la tenían más grande, pero su intolerancia y bestialismo los delató. Apenas mostraron un manicito de nobleza para nuestro sufrido Perú.