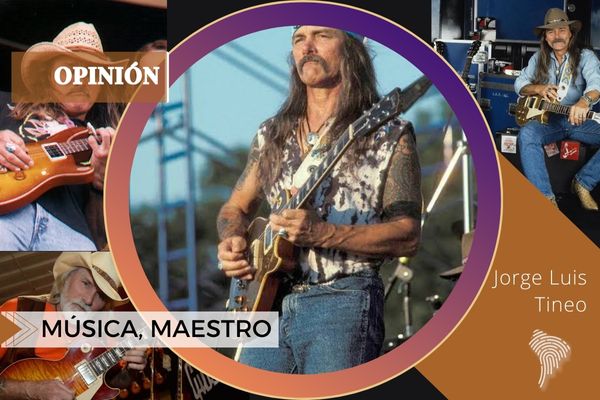[EN UN LUGAR DE LA MANCHA] Yo recuerdo con gratitud mis primeras lecturas de Vargas Llosa porque al igual que otros autores –como Arguedas o Ribeyro– me enseñó, en imborrables lecciones, a acercarme al Perú con ojo crítico, señalar un derrotero para encauzar el cuestionamiento de un orden social muchas veces asimétrico, violento, injusto y, lo peor de todo, sin mucha posibilidad de cambio o mejora.
Leer novelas como La ciudad y los perros (1963) o La casa verde (1965) al borde de terminar el colegio, fueron una experiencia deslumbrante que luego, en la universidad, se repetiría solo para confirmar el extraordinario tejido narrativo y la rigurosa técnica empleada en su construcción: un nuevo realismo se abría paso, sin maniqueísmos, mostrando la crudeza y la ambigüedad del mundo social.
Conversación en La Catedral (1969) completaba esta primera parte de su novelística, dejando una estela de escepticismo y amargura, concentrada en la célebre pregunta de su personaje, Zavalita: ¿cuándo se había jodido el Perú? Pregunta que parece acompañarnos muchos años antes de que Zavalita apareciera sobre la faz de una página.
Luego vendrían Pantaleón y las visitadoras (1973) y La tía julia y el escribidor (1977). En la primera, hay un deslizamiento de la idea de la escritura como deber inclaudicable, rayano en el fanatismo, y, en clave cómica, el propio Vargas Llosa parecía burlarse traviesamente de algunas de las ideas que expuso en “La literatura es fuego” el famoso discurso que pronunció en 1967, con ocasión de recibir el premio Rómulo Gallegos.
En la segunda, el novelista trabaja con materiales de “poco prestigio” literario, como las radionovelas, un importante género de ficción masiva, pero que se aprovechaba muy bien para explorar todo un universo de relaciones entre lo ficticio y lo real, además de plantear cuestiones autobiográficas que volverían a resonar muchos años después en El pez en el agua (1993) su libro de memorias.
De todo el período posterior a La guerra del fin del mundo (1981) uno de los puntos más altos de su obra novelística, destacaría en lo personal La fiesta del chivo (2000) y El sueño del celta (2010). No se me malentienda. No descarto novelas como Historia de Mayta (1984), Lituma en los Andes (1993) –ambas despertaron ardorosas disputas políticas– u obras de decidido tono menor como ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986) o Elogio de la madrastra (1988), pero siendo francos no me despertaron tanto interés.
Vargas Llosa, único peruano que ostenta el Premio Nobel, ha escrito cientos de artículos periodísticos dedicados a la política y a la literatura, dos de sus temas principales. Incursionó también en el teatro, logrando obras sugerentes como La señorita de Tacna (1981) o Kathie y el hipopótamo (1983). Una nouvelle, paradigmática, Los cachorros (1967), el cuentario Los jefes (1959) y ensayos de gran calado como Historia de un deicidio (1971), La orgía perpetua (1975), La verdad de las mentiras (1990) o La utopía arcaica (1996) conforman una obra de ribetes magníficos. Discutible, sí, en muchos aspectos, pero de inocultable valor.
No sé si le será grata la idea del retiro, tampoco su motivo central. Justo es el descanso para quien ha hecho tanto. Ahora miro hacia mi estante y veo, en perfecto orden, los libros de Mario Vargas Llosa. Sé que al paso del tiempo, ese nombre seguirá brillando y seguirá siendo, como desde el primer día en que me cruce con sus libros, una invitación a la pasión de leer y pensar.