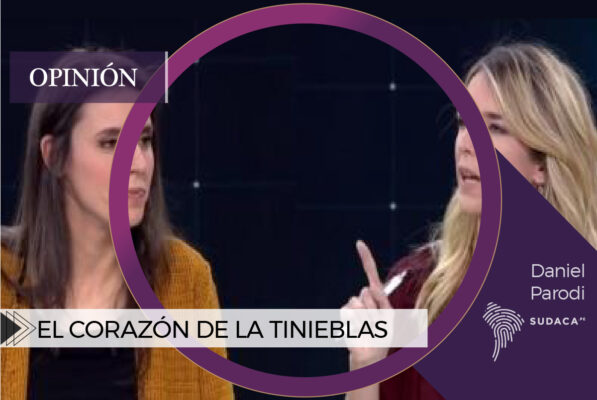[EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS] En 1823, el presidente de los Estados Unidos de América Joe Monroe lanzó la Doctrina Monroe, que contiene la proposición América para los americanos. De esta manera, el joven país, que apuntaba a convertirse en potencia económica en un futuro no tan lejano, les decía a los países europeos que no permitiría más intervenciones suyas en el continente, como las había tenido poco tiempo atrás. Recordemos que la Independencia de los Estados Unidos se declaró en 1776 y que, para entonces, ni siquiera se había librado la batalla de Ayacucho, del 9 de diciembre de 1824.
Sin embargo, la semántica de la proposición América para los americanos pronto se transformó en el señalamiento del “coloso del norte” al resto de América Latina como a su área exclusiva de influencia. De hecho, apenas dos décadas después, tras la gran Guerra mexicano-estadounidense, el aspirante a hegemón se anexó la mitad de México y, en 1898, invadió Cuba, con la finalidad de colonizarla.
El imperialismo yanqui se había echado a andar pero su narrativa, su conciencia de sí y sus consecuentes acciones se multiplicaron desde que, en 1901, el presidente Theodore Roosevelt lanzase la política del Big Stick o Gran Garrote, inspirada en una frase africana, “habla siempre suavemente pero con un gran garrote en la mano, así obtendrás grandes cosas”. De esta manera la política norteamericana hacia el resto de la región consistió desde entonces en negociar y velar por los intereses de sus ciudadanos, inversiones y empresas en los países de América Latina, pero bajo la amenaza de una futura invasión en caso no se acepten sus condiciones. Un caso tristemente recordado es la célebre United Fruit Company, que llenó de enclaves bananeros y otras frutas prácticamente a toda Centroamérica con la complicidad de sumisas oligarquías locales que se beneficiaban con los residuos de estas asimétricas relaciones comerciales.
Si por alguna razón las cosas se complicaban, entonces aparecía el Gran Garrote, es decir los Marines, la invasión militar, esto sucedió en países como la ya mencionada Cuba, Nicaragua y Haití. A esto hay que sumarse la intervención norteamericana en la independización de Panamá, con cuya independencia de Colombia contribuye firme y resueltamente hasta obtenerla en 1911. Solo tres años después, en 1914, los norteamericanos inauguran el Canal de Panamá, trasvase fundamental que une los océanos Pacífico y Atlántico, bajo su absoluto control.
Desde esos tiempos, el antimperialismo se convirtió en bandera de lucha para las viejas y nuevas generaciones políticas latinoamericanas. De la primera se destacaron José Martí, José Rodó, José Vasconcelos, Manuel Ugarte, de la segunda los peruanos José Carlos Mariátegui y nítidamente Víctor Raúl Haya de la Torre quien levantó, un siglo después de Bolívar, la bandera de la unión continental para combatir el imperialismo. Entre ambas se sitúa el recordado revolucionario nicaragüense Augusto Sandino.
Lo cierto es que tampoco está vez el sueño de la unidad se hizo realidad, como no pudo concretarse durante el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado con esa motivación, y con esa utopía, por el propio libertador Simón Bolívar. Las patrias chicas, como nos lo advirtieron, habían calado en la región, tanto como sus oligarquías prestas a utilizar los aparatos represivos de sus estados para mantener posiciones y, al mismo tiempo, defender los intereses de Estados Unidos en tanto que gran beneficiario de las materias primas regionales, dejando muy poco a cambio. El desarrollo no incluía a quienes se encontraban por debajo del Río Bravo.
Desde 1933, Otro Roosevelt, Franklin D. cambió la política del Gran Garrote por la del Buen Vecino, que se extendió hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta política se trazó por meta no intervenir militarmente en los países de la región y, durante la Guerra, promover el apoyo a la causa de USA en la gran conflagración, como fue el caso del Perú quien le declaró la guerra al EJE en 1944.
Tras el conflicto bélico, una leve brisa democratizadora refrescó la región pero duró muy poco: los rigores de la Guerra Fría y el triunfo de una revolución socialista en Cuba, el año nuevo de 1959, acabó con los sueños de libertad. Entonces la represión política y la dictadura acallaron los diversos movimientos que querían imitar a los revolucionarios cubanos en diferentes países de la región y América Latina vivió una de sus épocas de peor recordación en material de violación a los Derechos Humanos.
Podría continuar escribiendo sobre las relaciones entre los Estados Unidos y los países situados al sur del Río Bravo pero no hace falta. He dicho lo esencial. Estados Unidos es una potencia, es un hegemón. Eventualmente templará su actuación pero finalmente actuará como tal cuando estime necesario o si un mandatario adulto-mayor, pero que responde absolutamente a las claves ideológicas del siglo XXI, llega al poder, como es el caso de Donald Trump.
A mi no se me da criticar a Estados Unidos o a Donald Trump, porque está dado en la naturaleza de un Imperio serlo y proceder como tal. Seguramente muchos colonos o esclavos del Imperio Romano se quejaban de lo mismo pero no por ello el Imperio cambiaría sus políticas. Pensemos mejor en América Latina y en cómo puede situarse ante el mundo contemporáneo, ante el siglo XXI, y ante el flagrante nuevo Big Stick arancelario -con amenaza de invasión militar incluida- que hoy se yergue contra Brasil y Colombia.
Ignacio Lula da Silva ha convocado a los BRICS para discutir la situación de su país, “castigado por Trump” con 50% de aranceles en todos sus productos. Las economías de los BRICS son las más emergentes del planeta, las que más han crecido los últimos veinte años y las que más pueden nivelar las economías de los países víctimas del Imperialismo Yanqui del Tercer Milenio. Pero quizá sea llegada la hora de volver a Simón Bolívar cuando planteó la unión de América Latina, que se traduce como la necesidad de asistir en bloque al mundo globalizado.
He evitado hasta ahora definir la naturaleza de este eventual pacto futuro. ¿Alianza política o económica? definitivamente debe comenzar siendo económica, son las economías las que deben integrarse para tener peso en el nivel internacional. Pero también se requiere voz política, influenciar en lo que pasa, poder hablarle directo a Donald Trump o a Xi Jinping, en tanto que bloque geopolítico y económico, que adopta postura y que toma decisiones.
Y también debemos aprender de la fallida experiencia bolivariana. No basta una potencia petrolera con el precio del crudo por las nubes para fabricar una integración duradera. La integración se sostiene sobre bases económicas sólidas, estructurales, y las primeras preguntas para construirla deben indagar por la sinergia comercial y las posibilidades de desarrollo industrial y tecnológico compartido. Cualquier otro intento resultará fatuo y artificial. Entendámoslo, no es cuestión de derechas e izquierdas, el antimperialismo del siglo XXI debe concordar una postura a favor del desarrollo comercial, tecnológico y económico regional de América Latina.
En suma, el hegemón del norte no lo será para siempre, Roma duró más de mil años pero al final se cayó. De todas maneras, a falta de un hegemón vendrá otro. La pregunta es si en América Latina estamos en la capacidad de constituirnos en algo más que una pequeña alberca llena de peces pequeñitos que borbotean esperando un destino cíclico e inevitable.