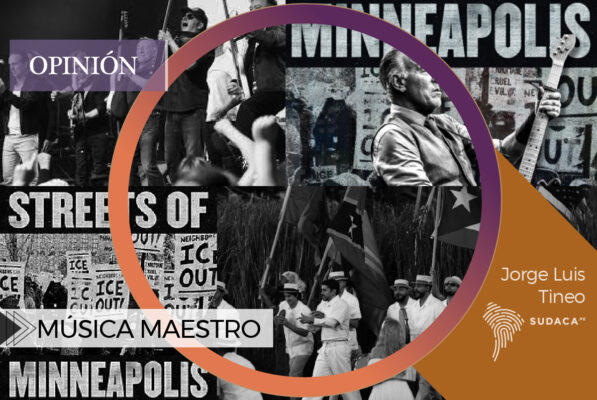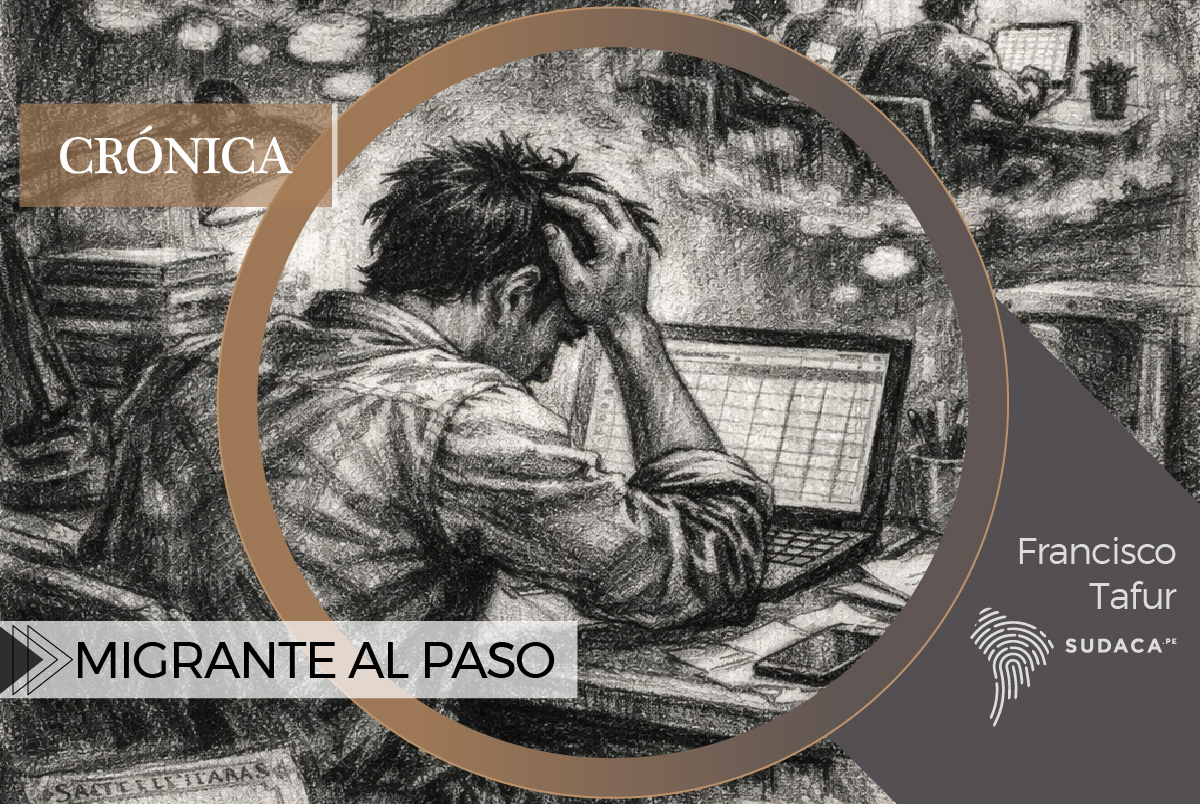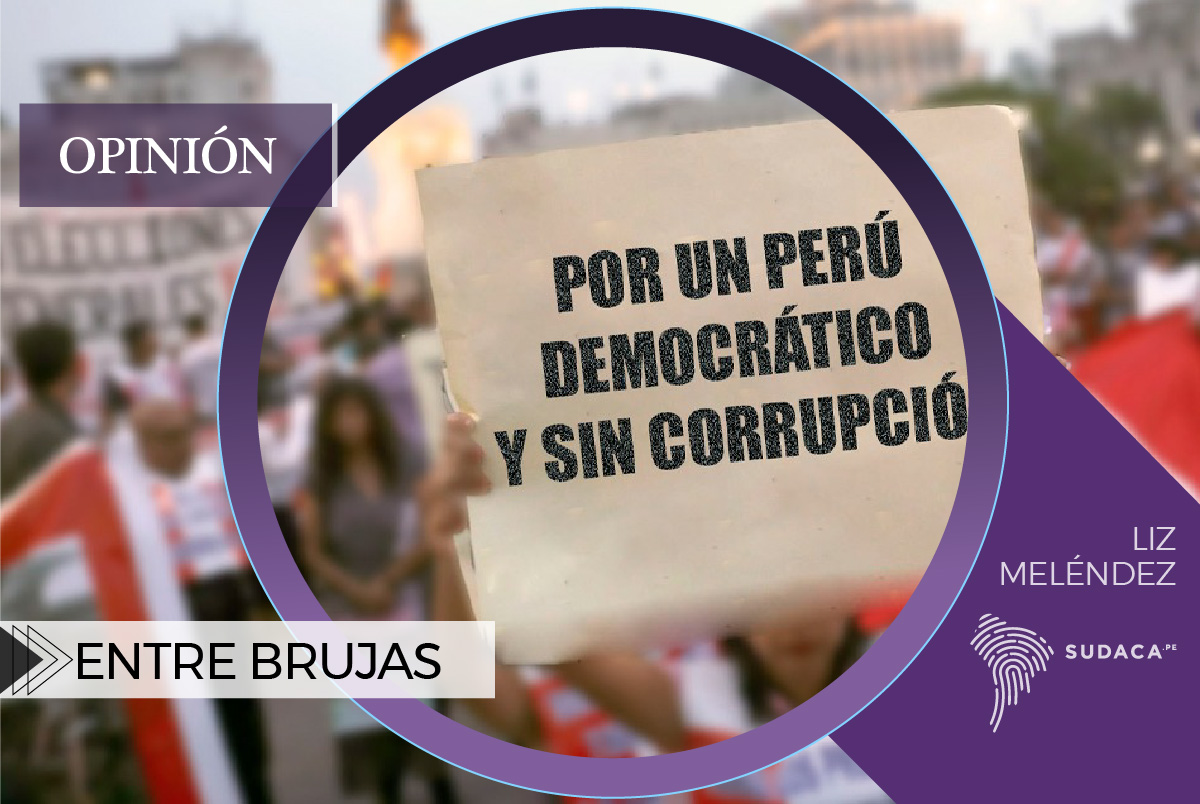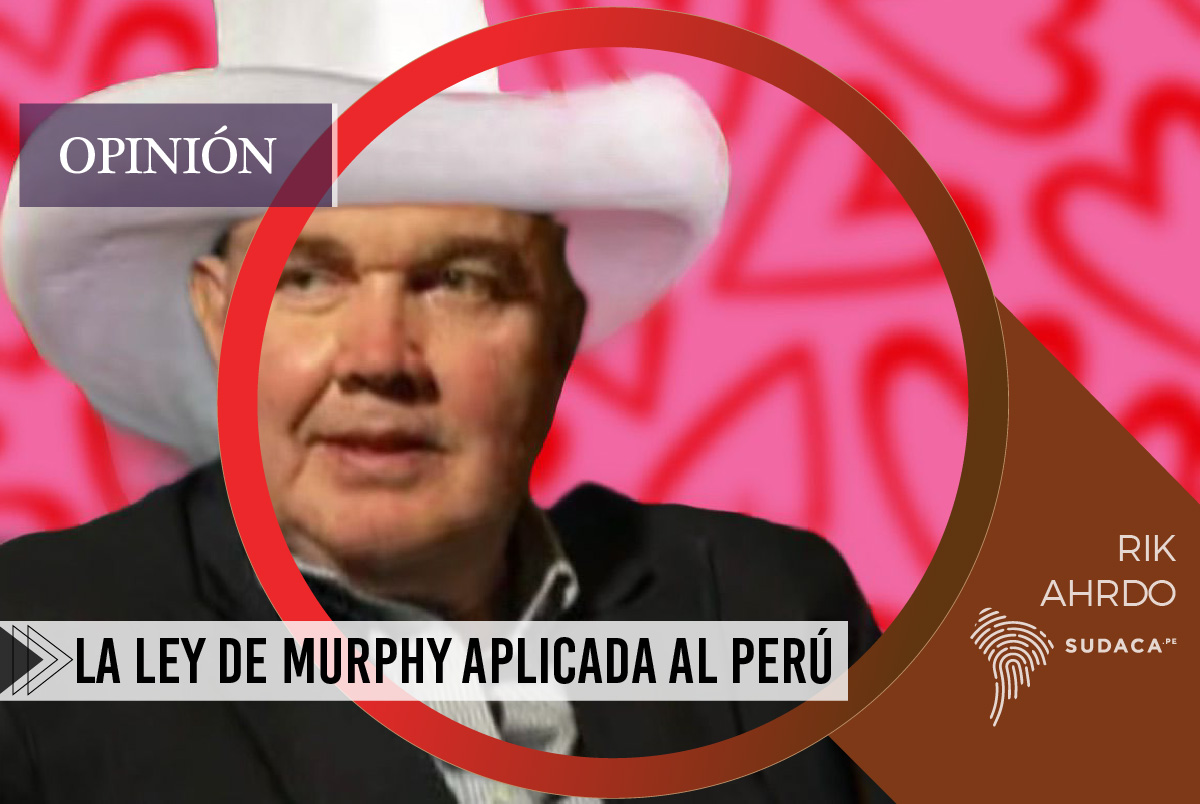[Música Maestro] Un universo estilístico amplio
La música electrónica ya no es novedad. Desde mediados de los años cincuenta, infinidad de compositores mayormente desde Europa comenzaron a experimentar con la electrónica en contextos sinfónicos. Como todo en las manifestaciones artísticas, la música electrónica tuvo una interesante curva creativa que atravesó las décadas de los setenta, ochenta y noventa, entrecruzándose con otras sensibilidades para, eventualmente, estar involucrada en todos los géneros y subgéneros tanto de música académica como folklórica y popular.
Actualmente, hablar de música electrónica es tan amplio que, en una misma conversación, podemos mencionar a Vangelis, a Björk, a Aphex Twin o a toda esa nueva -ya no tan nueva, tampoco- escena de la “no música”, surgida desde tiempos de Brian Eno (post-Roxy Music) y cuyos ecos están más o menos vigentes en estos tiempos, como una confrontación de lo nuevo versus lo tradicional. El tema es interesante pero también se presta para desarrollos acomodaticios que, recostados sobre la tecnología, pretenden validar como creación musical a la manipulación fría y muchas veces improvisada de aparatos, desde consolas de DJ hasta aplicativos de IA.
Música electrónica también es, por supuesto, la movida techno que fue parte de la banda sonora urbana-marginal de nuestra generación en sus años universitarios. Nombres como DJ Bobo, Haddaway, Technotronic, La Bouche, españoles como Chimo Bayo, Cetu Javu y un larguísimo etcétera vienen a la memoria como las opciones más superficiales y masivas de una escena que escondía desarrollos aun más profundos, como todo lo que se conoce como drum ‘n bass o EDM (Electronic Dance Music), que coronaban las fiestas raves en la Inglaterra noventera.
Opciones más extremas como el ruidismo, el shoegaze o fórmulas comerciales como el lounge-chill out y la odiosa subcultura de los DJ -David Ghetta, Paul Van Dyk, Oakenfold y afines- también forman parte de ese ecosistema sonoro que, sin ser de mis favoritos, se erige como un universo amplio y diverso imposible de pasar por alto, sin hablar de la influencia que ha tenido en muchos de mis héroes musicales del rock, el jazz y más allá. Aquí algunos ejemplos de algunas de las distintas épocas por las que ha atravesado la música electrónica.
Tangerine Dream – Phaedra (Virgin Records, 1974)
La muerte del músico alemán Edgar W. Froese, hace una década, no fue noticia para la prensa convencional, metida en la ciénaga interminable de los espectáculos locales. Sin embargo, fue de significativa importancia para melómanos e investigadores musicales, por tratarse del fundador y líder de Tangerine Dream, pioneros de la electrónica a nivel mundial.
Quienes pudimos escuchar algo de música cuando todavía teníamos tiempo para hacerlo, descubrimos los enigmáticos y visionarios paisajes sonoros de Tangerine Dream como parte de nuestras exploraciones por “lo progresivo”. El grupo comenzó a fines de los sesenta dentro del movimiento kraut-rock, junto a Can, Cluster y Kraftwerk. Sin embargo, Froese y Tangerine Dream se despegaron radicalmente de guitarras y percusiones para adentrarse más en las posibilidades, aun no del todo exploradas, de la música ambiental electrónica, inaugurando la llamada Escuela de Berlín, junto a personajes como Klaus Schulze, quien también fue, en otro momento, integrante de Tangerine Dream.
En este quinto álbum, Froese experimenta con sintetizadores Moog y VCS, mellotrones, órganos, pianos y efectos de producción, además de encargarse eficientemente de bajos y guitarras, acompañado por Christopher Franke y Peter Baumann, quienes estuvieron de 1971 a 1975, en uno de los periodos más representativos de su saga artística.
El LP podría catalogarse como «música clásica contemporánea», tras escuchar las lánguidas, tranquilas e hiperespaciales notas de Mysterious semblance at the strand of nightmares, una de sus cuatro largas piezas. En la última canción, Sequence C, Baumann crea atmósferas plácidas con una flauta común, mientras Froese hace fondo con sintetizadores. Movements of a visionary es otra melodía con elementos clásicos combinados con secuencias electrónicas, utilizadas posteriormente por íconos de la electrónica como el griego Vangelis o el francés Jean-Michel Jarre.
En el tema-título se percibe, casi a la mitad de sus 18 minutos, una variación de nota que se incrementa a medida que avanza. La sensación que produce es, en sí misma, cautivadora, pero lo es más cuando uno se entera del por qué: en esa época, en que los sintetizadores eran aparatos nuevos, los osciladores variaban su comportamiento al recalentarse y por eso el sonido cambia.
Gotan Project – La revancha del tango (XL/Ya Basta Records, 2001)
El siglo XXI trajo una nueva forma de música electrónica, basada en beats pregrabados, efectos y música sintetizada con sonidos tomados de folklores de diversas nacionalidades; todo empaquetado en formatos accesibles a cualquier oído, con una atmósfera de sofisticación que gustó de inmediato a públicos de sectores socioeconómicos exclusivos sin mucha cultura musical previa.
Pronto, esta onda se convirtió en la acompañante perfecta de toda clase de eventos sociales, dando origen a la subcultura «chill-out» o «lounge». En ese contexto apareció un colectivo multinacional, liderado por Eduardo Makaroff (guitarra, Argentina), Phillippe Cohen Solal (bajo/teclados, Francia) y Christoph Muller (batería/teclados, Suiza) al frente de varios músicos argentinos bajo el nombre Gotan Project, con una propuesta que integraba todos los elementos del lounge con el tango, aquella música argentina de arrabales que, desde siempre, fascinó a los públicos anglosajones por su sensualidad y cosmopolitismo.
Junto al Bajofondo Tango Club de Gustavo Santaolalla, Gotan Project le dio un levante a la imagen del tango entre públicos jóvenes y lo posicionó como uno de los ideales de esa escala social inaccesible a la que (casi) todos anhelan ingresar. El sonido de este primer disco de Gotan -alteración lunfarda de la palabra «tango», anteponiendo la segunda sílaba a la primera, algo que los argentinos conocen como hablar al «vesre», es decir al «revés»- puede aburrir por momentos. Sus canciones no están hechas necesariamente para diferenciarse unas de otras sino para crear esa sensación de continuidad típica de los restobares de moda.
Seis de los diez temas son composiciones originales, algunas notables como Una música brutal o La del ruso, una chacarera electrónica. En canciones como Época, Queremos paz o El capitalismo foráneo, se advierten ciertas preocupaciones sociales, contrapuestos a los usos que reciben esta clase de discos. Entre los covers, la melodía central de Last tango in Paris, compuesta en 1972 por el saxofonista argentino Leandro “Gato” Barbieri es quizás la más lograda en términos de fusión; mientras que Vuelvo al sur, de Astor Piazzola (1988), suena más tradicionalista. Por su parte, el tema-título es un inesperado cover de Frank Zappa, Chunga’s revenge, de 1970.
Depeche Mode – Some great reward (Mute Records, 1984)
Los sonidos industriales y robóticos de Something to do o People are people son las características esenciales de la primera etapa del cuarteto inglés, considerado uno de los grupos más importantes de la onda electropop de los años 80. Sin embargo, en este cuarto álbum ya se vislumbran algunas de las variaciones que convertirían a la banda en íconos del pop-rock alternativo y referentes para toda una generación de artistas de música sintetizada.
Siempre reconocí que Depeche Mode nunca trató únicamente de hacer beats para bailar en las discotecas new wave de entonces -ni en los tugurios de ambiente de ahora- pues tanto Andy Fletcher, Alan Wilder y Martin Gore exhibían un trabajo en pianos y teclados que dejaba al descubierto sus destrezas sin mucho artificio, a diferencia de los ídolos de la música electrónica moderna, recostados sobre una cama de efectos tecnológicos para ocultar sus reducidas habilidades naturales.
Los mejores momentos del disco son aquellos temas en que predomina el bajo en secuencia (Andy Fletcher) como If you want, Lie to me y, especialmente, Master and servant y Blasphemous rumours. En la primera hay una clara decisión del grupo por demostrar que tenía podían construir canciones pegajosas sin dejar de innovar. La otra es un claro ejemplo de lo que vendría la siguiente década: una canción que comienza sinuosa, oscura y termina siendo una de las más bailables del álbum, con una sólida superposición de coros y fraseos ligeramente distorsionados. Aunque aquí Martin Gore aun no se anima a incorporar guitarras en el sonido de Depeche Mode, sí domina el aspecto composicional, con solo dos temas firmados por Wilder, quien además de los teclados tocaba las baterías.
La voz de Dave Gahan es otro de los atributos reconocibles de Depeche Mode y su grave tono de barítono contrasta con los susurros afeminados de Gore que aquí destacan en Somebody, una tierna balada tocada en piano, algo inusual en esta época, casi una rareza. Si eres de los que creen que su discografía comenzó en el 90 con Violator y Personal Jesus, esta es tu oportunidad de corregir ese error.
Kraftwerk – Trans Europa Express (Kling Klang Records, 1977)
Hubo una época en que no presté mucha atención a la obra de Kraftwerk -«generador» o «estación de energía»-, cuarteto alemán surgido dentro del krautrock pero que, para su sexto disco, ya había decidido usar solo teclados y sintetizadores -que más tarde complementarían con computadoras y más artilugios tecnológicas, siempre a la vanguardia en su incorporación a contextos musicales-, uso de ambientes minimalistas y repetitivos, alteraciones de la voz, y secuencias de bits que parecen extraídos del cerebro de robots y no de seres humanos.
Sin embargo, después de mucho trabajo personal de procesamiento de datos y adaptación a las influencias musicales que uno va recibiendo con el correr del tiempo, es imposible no reconocer el impacto que deben haber producido canciones como Europa endlos, o Trans Europa Express en la escena musical de fines de los setenta dominada por el punk británico y el country-rock norteamericano.
Es cierto que ya habían aparecido músicos sinfónicos como Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, John Cage, entre otros, que habían experimentado con lo electrónico, pero Kraftwerk colocó la música computarizada a tono con la estética del pop-rock, ganándose el aprecio de personajes como David Bowie, Paul McCartney o Brian Eno.
Como ocurrió con todos sus LP desde 1974, este tiene también su versión en inglés. El tema Schaufensterpuppen fue muy popular bajo el título Showroom dummies (la grabaron también en francés, como Les mannequins). La carátula del disco en alemán, grabada en Düsseldorf, ciudad donde se formó el grupo, muestra una foto en blanco y negro de los cuatro, con enigmáticas y congeladas sonrisas. En la edición inglesa, es una ilustración a colores basada en esa foto monocromática, con las miradas estáticas y robotizadas.
Este álbum es considerado uno de los mejores de la década, al extremo de que algunas revistas especializadas han llegado a comparar a Kraftwerk con The Beatles, considerando a los teutones la segunda banda que hizo más por el pop y su evolución. Para este disco, las voces, sintetizadores y computadoras son manipuladas por Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos y Wolfgang Flür, alineación de Kraftwerk hasta 1990.
Giorgio Moroder – From here to eternity (Casablanca Records, 1977)
Si hablamos de pioneros de la música electrónica para bailar, este compositor, productor y DJ italiano es uno de los nombres fijos en el recuento. Giorgio Moroder (85) había lanzado ocho discos antes, pero este fue el primero con su nuevo estatus de celebridad, tras el apoteósico éxito que obtuvo como productor de I feel love (1977), la canción que catapultó a Donna Summer como la reina indiscutible de la música disco.
Moroder produjo todos los siguientes grandes éxitos de la cantante y trabajó con conocidos exponentes del pop-rock que intentaron reproducir ese pegajoso y comercial sonido. Desde Blondie hasta David Bowie usaron a Moroder, ganador de tres Oscar por sus composiciones para las películas Midnight express (1978), Flashdance (1983) y Top Gun (1986)-, como productor y experto manipulador de sintetizadores y secuencias.
En este disco Moroder hace música disco pero con una mirada un poco más de vanguardia, aprovechando al máximo las posibilidades de los equipos que tenía a la mano y creando un ambiente electrónico bailable continuo y envolvente, a contramano de la estructura convencional de estrofa-verso-estrofa).
El tema-título es una hipnótica melodía montada sobre la base de baterías y percusiones programadas, voces distorsionadas y secuencias oscilantes. Faster than the speed of love integra al vocoder como parte esencial del sonido del disco. En este tema y en Lost Angeles aparece un bajo con harta distorsión que podría ser reproducido a la perfección por Larry Graham, Flea o Les Claypool. Canciones como First hand experience in second hand love o Too hot to handle se alejan un poco de esta onda para generar ritmos contagiosos que hacen recordar más al francés Jean-Michel Jarre que a los asistentes a discotecas de la época, que Moroder representa tan bien en la carátula.
Se trata de un álbum de un poco más de media hora de música continua que hoy no haría bailar casi a nadie pero que en esos años revolucionó todo un género musical y ayudó a la evolución de otros que se consolidaron desde mediados de los noventa, tras la asonada punk setentera y todo el rock ochentero.
Massive Attack – Blue lines (Virgin Records, 1991)
A comienzos de los noventa, mientras que en EE.UU. el glamour fiestero del hair metal languidecía y daba paso al look desprolijo y la angustia del grunge, en Inglaterra una nueva generación de músicos revolucionaba lo electrónico, fusionando elementos disímiles y distantes en el tiempo.
En la sureña ciudad inglesa de Bristol, histórica por sus calles industriales y famosa como lugar de trabajo del misterioso grafitero Banksy, surgió este colectivo llamado Massive Attack. Sus integrantes son considerados los padres del trip-hop, denominación en la que «trip», remite a su doble acepción de «viaje»: traslado de un lugar a otro y efectos del consumo de ciertas substancias. A partir de este disco, el género obtuvo su partida de nacimiento, ya que hasta el momento se había manifestado únicamente como un proyecto que circulaba en el condensado circuito de pubs bristolianos.
Básicamente un trío, integrado por Robert «3D» Del Naja (voz, teclados), Grantley «Daddy G» Marshall (voz) y Andrew «Mushroom» Vowles (teclados), Massive Attack sorprendió con este debut, una cuidadosa y muy selecta miniobra de arte sonoro en el que, a primera vista, se detecta R&B (Be thankful for what you’ve got), jazz (Lately, Safe from harm, Blue lines), reggae y dub (One love, Hymn of the big wheel) y rap (Daydreaming, Five man army).
Mirado más de cerca, es una demostración de respeto y profundo conocimiento de la música negra producida en EE.UU. en los setenta, pues abundan sampleos de artistas legendarios como Isaac Hayes, Al Green, Billy Cobham, Parliament-Funkadelic e incluso de otras cosas, como el saxofonista de cool jazz Tom Scott (en el tema-título) o The Mahavishnu Orchestra (el clásico Planetary citizen, del álbum Inner circles, es usado en Unfinished sympathy).
La colaboración de reconocidos vocalistas de la movida noventera, de distintos géneros musicales, como Shara Nelson, Horace Andy (en los temas con raigambre en la música jamaiquina), Nenah Cherry y particularmente del rapero Tricky, que luego se convirtió en celebridad por derecho propio en las escenas europeas electrónicas y del trip-hop, contribuyen al eclecticismo de Blue lines, considerado uno de los mejores discos de esa desafiante década.