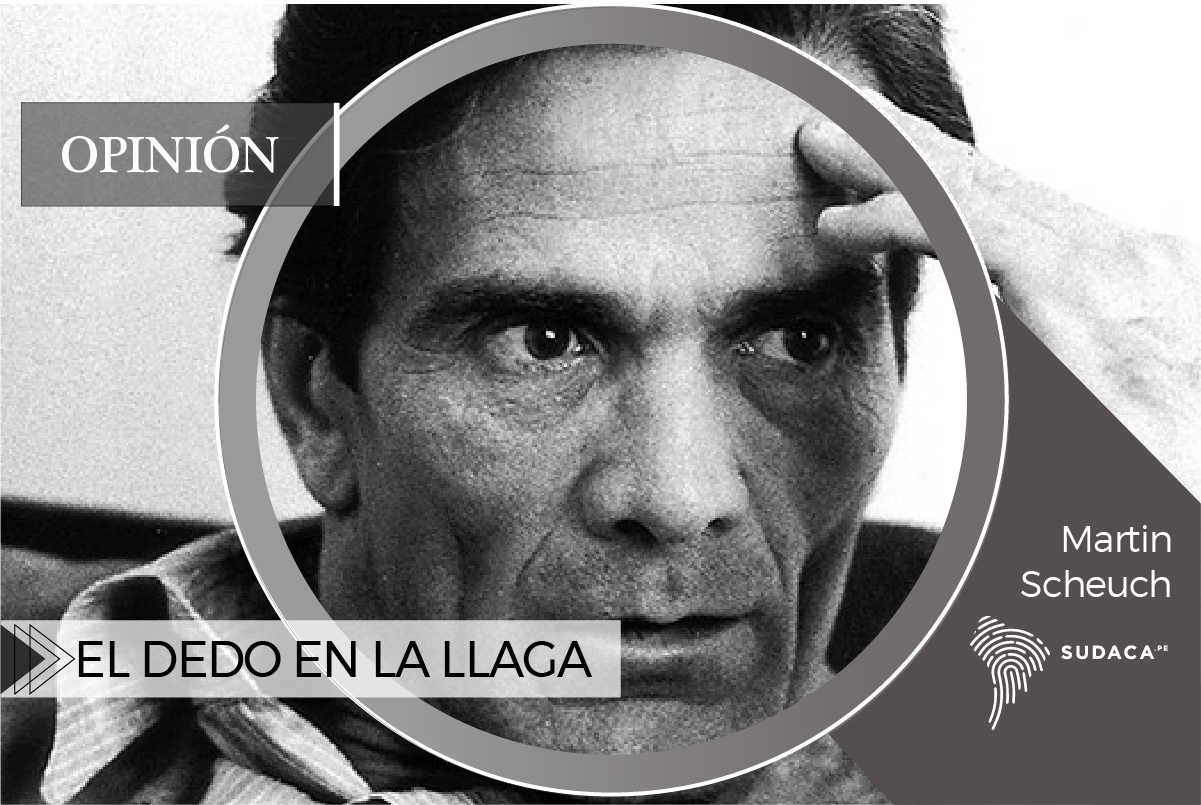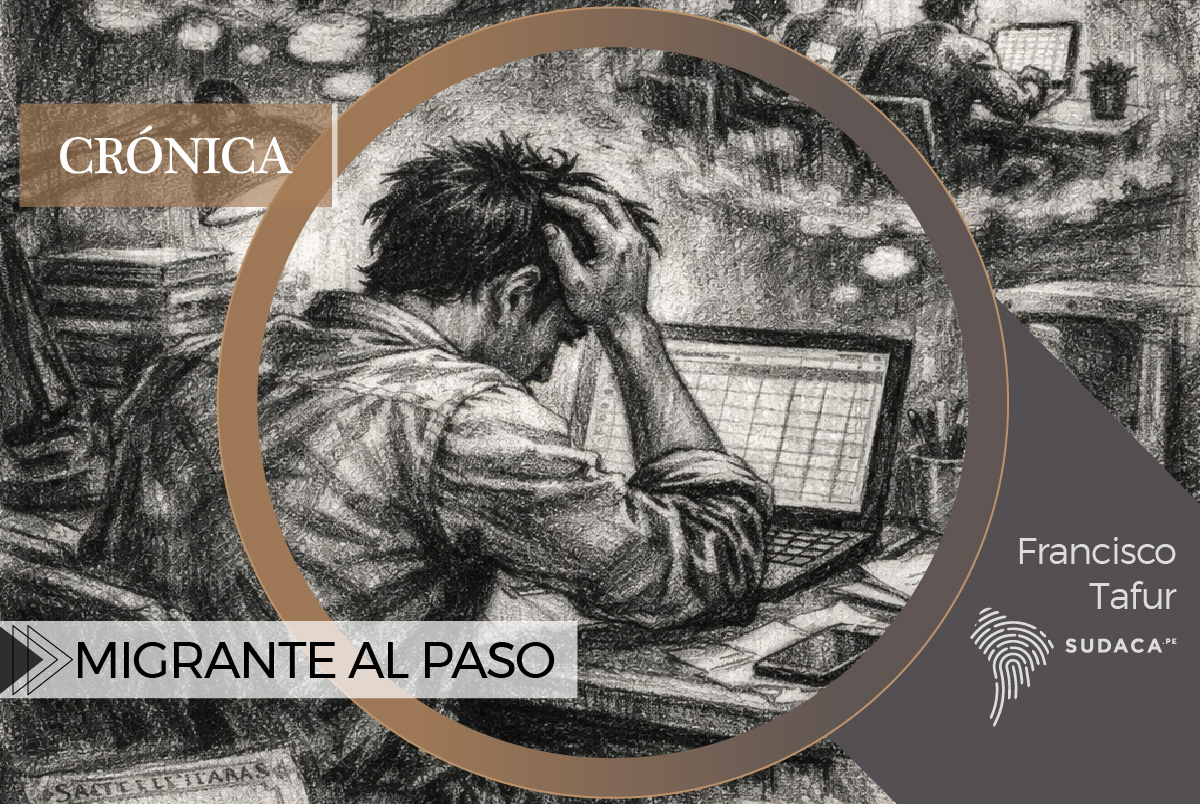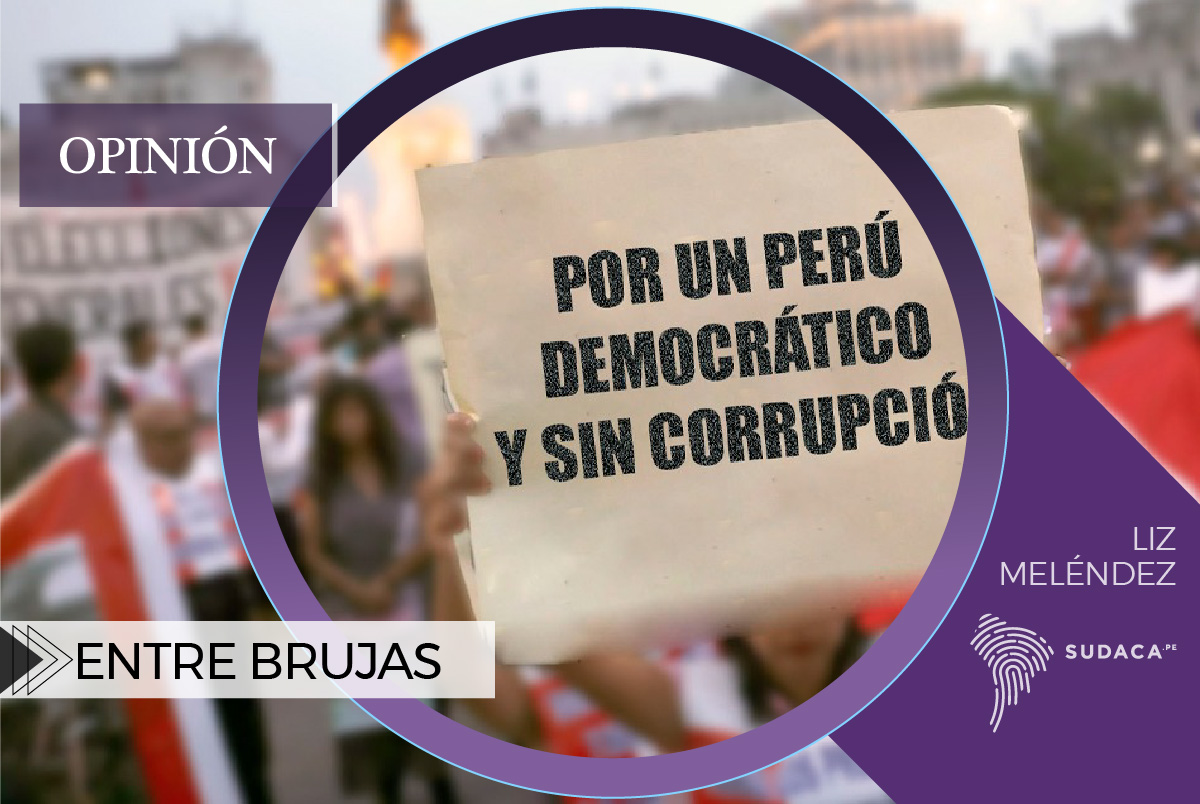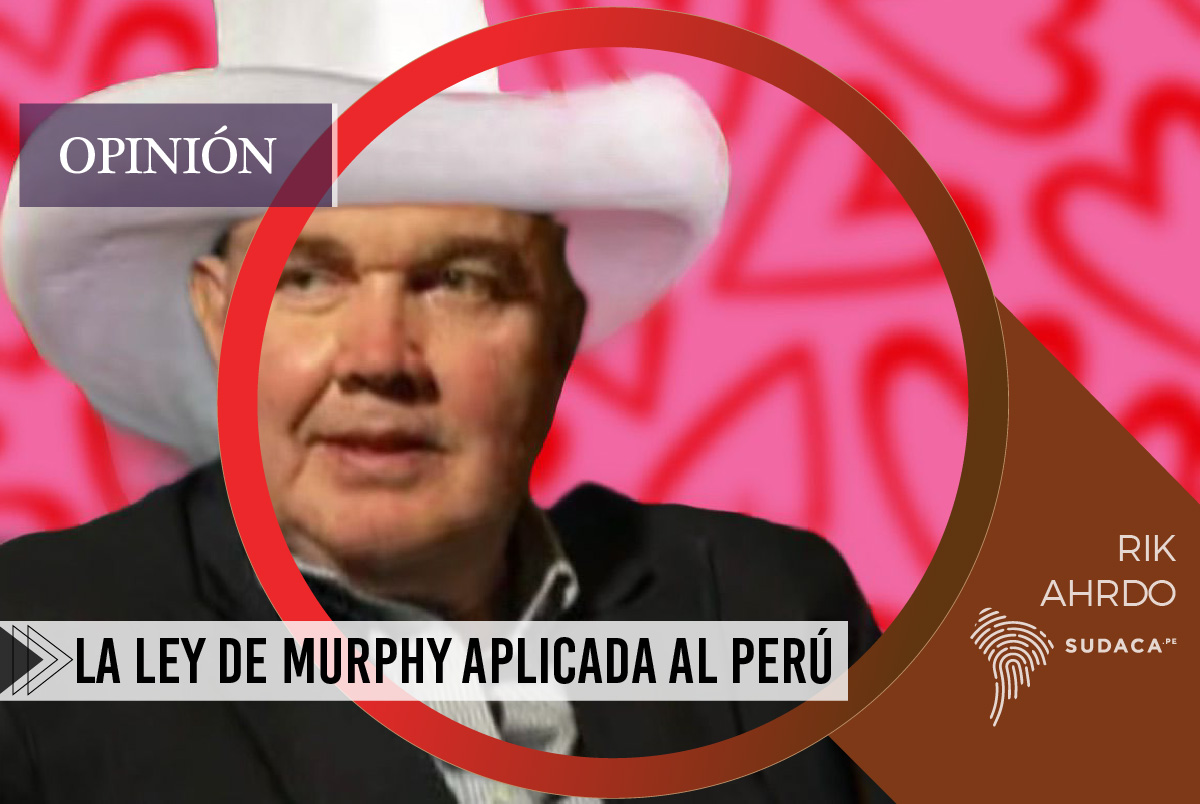[Música Maestro] Bajo el cielo celeste de la ciudad de Huancayo, a tres horas de las pampas de Junín donde se produjo, hace 201 años, una de las batallas que sirvieron para la retirada del ejército español -que intentaría regresar cuatro décadas después- las comparsas y pasacalles llenan actualmente de alegría las calles en cada festividad de esta linda ciudad conocida hoy como “La Incontrastable”, apelativo recibido por otro combate histórico, ocurrido en diciembre de 1820.
En esas fiestas modernas, densas capas de saxofones se entremezclan con las agudas voces de hombres y mujeres usando trajes típicos en una fiesta de colores, sonidos y simbologías que reflejan el peso que ha tenido el mestizaje instalado desde la colonia y perdura hasta hoy como marca de identidad y orgullo de la capital cultural del centro del país.
Saxofón: herencia europea
El saxofón es un instrumento de viento netamente europeo. Fue inventado a mediados del Siglo XIX por el fabricante belga Adolphe Sax (1814-1894) y pasó de inmediato a ser parte fundamental del sonido de bandas militares, orquestas sinfónicas y ensambles operísticos y tradicionalistas de Europa. Durante la década de los años veinte del siguiente siglo el saxofón llegó a los Estados Unidos a través de espectáculos parisinos de vaudeville y se incorporó al lenguaje del jazz, género en el que se estableció de manera definitiva, con músicos que hicieron evolucionar su sonido y técnicas de ejecución a niveles de alta complejidad. A través del jazz y sus derivados, el saxo se hizo vital en bandas de estilos tanto anglosajones como latinoamericanos, adquiriendo una presencia global, transversal a toda la música popular.
¿Cómo llega el saxofón a los andes peruanos?
A comienzos del siglo XX, según algunos investigadores, habría llegado el saxofón al Valle del Mantaro. Como relata brevemente el musicólogo Juan Clímaco Huayre Cochachín, en una tesis publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, existen algunas teorías acerca de ese primer encuentro entre el dorado instrumento europeo y las montañas cobrizas de nuestra serranía: “… son varias las historias de su llegada al valle, como la del minero norteamericano que ofreció en venta su saxofón para compensar a una familia por haber accidentado a su hijo, los militares que regresaron a sus tierras después de haber cumplido el servicio militar donde aprendieron a tocar el saxofón, entre otras…”
Lo cierto es que, junto al clarinete -otro instrumento de viento de raigambre europea, en este caso de Alemania- el saxo y sus principales variantes -soprano, alto, tenor, barítono- fueron asimilados por los músicos huancaínos y su uso, que iba de lo ceremonioso/ritual a lo celebratorio -y todo lo que podamos encontrar en medio- se convirtió en sello característico de la tradición musical huanca, tanto como lo fueron también el arpa y el violín, también provenientes del Viejo Mundo.
El estilo de ejecución de los saxos de la región Junín es totalmente diferente al que se desarrolló en sus países de origen, más acotado y elemental, marcando líneas melódicas rotundas, secas, en bloques que van de seis hasta veinte saxos, con dos o tres voces armónicas distribuidas de forma equitativa, espacios para líneas libres entre compás y compás, que pueden ser cubiertas por intervenciones de algún saxo solista, un clarinete o un violín. En el microcosmos de las orquestas típicas, tener más saxos es señal de fuerza, jerarquía y capacidad económica de sus organizadores.
Orgullo huanca: entre huaynos, huaylarsh y mulizas
A solo 300 kilómetros de la capital del Perú, colindando con las provincias limeñas de Huarochirí y Yauyos, se encuentra Huancayo, principal ciudad de la provincia de Jauja, región Junín, donde históricamente muchos expertos aseguran que debió ubicarse el centro administrativo de nuestro país. Conocida como “La Incontrastable” desde 1822, por la valentía y coraje de sus pobladores además de su impertérrito cielo claro, es una de las zonas del centro de los Andes peruanos que más aportes ha dado al folklore nacional.
Huaynos, mulizas y santiagos conforman la tríada de géneros que, ya sea cantados o en versiones instrumentales, animan el nutrido calendario de festividades que unen la herencia española con las costumbres agrícolas, ganaderas y mineras de esta parte del Perú. A esos tres debemos sumar, por supuesto, el huaylarsh que, tanto en sus versiones clásicas como moderna, expresan la alegría, identidad y picardía de danzantes en pareja que, lanzando agudos gritos y zapateando con energía, ofrecen a los visitantes una visión completa de lo que significa ser huancaíno. Los Ases de Huancayo es una de las principales orquestas cultoras del folklore de la sierra central, junto con otros Ases, los de Huayucachi, ambos formados por integrantes de la familia Unsihuay y su líder Javier Unsihuay Bello, fallecido en el año 2021, víctima del COVID-19.
Compositores como los hermanos Maximiliano (1931-2013) y Emilio “Moticha” Alanya Carhuamaca (1925-1989) -recordados por sus huaynos Corazón de piedra, Ayrampito y Falsía-, Francisco Leyth Navarro (1942-2005) -director y líder de la Estudiantina Perú- y, especialmente, Zenobio Dagha Sapaico (1920-2008) -violinista considerado el máximo impulsor del folklore huanca-, por mencionar solo a tres, han contribuido con sus creaciones y grabaciones a mantener vivo el legado musical de Huancayo, con canciones que han sido interpretadas por los mejores exponentes del canto andino.
Asimismo, la región Junín es pródiga en danzas extremadamente significativas y vistosas, con trajes coloridos y máscaras que representan personajes de la Colonia y las faenas socioeconómicas de la región. Por ejemplo, podemos mencionar a las más populares como la chonguinada, la tunantada, los avelinos y la huaconada. Cada una posee sus propios lenguajes y simbologías, usando como fondo el estentóreo y ronco coro de saxofones que le aportan personalidad a una de las expresiones vernáculas más admiradas en el Perú. El 8 de noviembre del año 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) integró a la Incontrastable Ciudad de Huancayo en la Red de Ciudades Creativas en la categoría de música.
Flor Pucarina y Picaflor de los Andes: Íconos
Durante los años sesenta y setenta se produjo un fenómeno artístico que abrió los ojos de la capital, ensimismada en el vals criollo, los ritmos afrocaribeños y la música negra. Como consecuencia de las migraciones del campo a la ciudad, importantes intérpretes de distintas regiones de la sierra peruana llegaron a Lima e impusieron sus repertorios, dirigidos a amplios públicos que trajeron a la capital la efervescencia de los coliseos provinciales. Así, las clases populares tuvieron contacto directo con aquellas opciones musicales que, debido al centralismo, eran totalmente ajenas y desconocidas.
De aquella ola de cantantes destacaron notablemente dos hijos ilustres de Huancayo: Víctor Alberto Gil Mallma y Leonor Efigenia Chávez Rojas, más conocidos por sus nombres artísticos, Picaflor de los Andes (1928-1975) y Flor Pucarina (1935-1987). Ambos grabaron, si sumamos sus producciones individuales, algo más de 25 discos de larga duración con los principales sellos discográficos del país -Iempsa, Sono Radio, Infopesa, El Virrey- y centenares de discos de 45 RPM con huaynos, mulizas y huaylarsh. Picaflor de los Andes sobresalió además como compositor, siendo Flor Pucarina una de sus principales intérpretes. No podemos dejar de mencionar al cantautor Juan Pablo Bolívar Crespo (1918-1998), más conocido como El Zorzal Jaujino, compositor de Jauja, canción popularizada por Alicia Maguiña en 1976 y que podemos ver aquí, interpretada por “La Novia del Perú”, Amanda Portales.
La popularidad de ambos cantantes se mantuvo inalterable durante décadas, gracias a su ascendencia entre los nuevos públicos limeños conformados por segundas y terceras generaciones descendientes de migrantes nacidos en la capital. Sin embargo, con la decadencia del sistema educativo promovida desde los años noventa, la música de Huancayo se limitó a ser fondo para videos de PromPerú y reportajes de canales de señal abierta concentrados en aspectos superficiales de posicionamiento turístico mientras que en las escuelas nacionales el folklore y sus figuras más emblemáticas fueron desapareciendo hasta volverse artistas de culto, recordados por minorías conformadas por sus colegas, paisanos, investigadores y melómanos, pero inexistentes para las grandes masas.
Orquestas típicas: tradición y actualidad
El periodista y fotógrafo nacido en Lima y radicado en Huancayo, Guillermo Joo Muñoz (81), dedicó su vida profesional al estudio, difusión y recopilación de historias e imágenes relacionadas a la escena musical del folklore huanca. Desde 1967 ha construido un archivo valioso que ha reunido en diversas publicaciones, entre las que destacan Huancayo y sus intérpretes (2015), Testigo de una época (2017) y la más reciente, Orquestas típicas en Huancayo (1926-1985), del año 2021, resaltando la presencia y participación de las orquestas típicas en la vida de la comunidad como vehículo de expresión de emociones y acompañamiento de festividades y recitales.
En su último libro, Joo Muñoz recorre la historia y evolución de las orquestas típicas de Huancayo, colectivos de instrumentistas que animan festividades en todo el Valle del Mantaro como, por ejemplo, la subida y peregrinación al nevado Huaytapallana, en el mes de julio. La religiosidad, marcada por el sincretismo o combinación de elementos españoles con iconografía andina; más el espíritu celebratorio de los pueblos huancaínos produjeron la conformación de estas orquestas típicas, en las cuales brillan clarinetes y saxos, marcando el paso de santiagos, avelinos y huacones con firmeza y profundidad.
Las orquestas típicas más famosas del Valle del Mantaro se cuentan por decenas, desde las primeras formadas entre 1930 y 1950 hasta las del periodo dorado del folklore nacional, entre 1955 y 1975: Juventud Huancaína de Zenobio Dagha (1950), Los Ases de Huayucachi de la familia Unsihuay (1974), la legendaria Lira Jaujina de Tiburcio Mallaupoma Cuyubamba (1932) y Los Engreídos de Jauja de los hermanos Marcial y Julio Rosales (1964), posteriormente conocida como Los Engreídos del Perú.
Muchas de estas orquestas han continuado su camino artístico hasta hoy, gracias a los descendientes de sus fundadores, al margen de las modas y preferencias de las grandes masas, interpretando repertorios clásicos de la región y acompañando a artistas reconocidos, como la mencionada Amanda Portales y Eusebio “Chato” Grados (1953-2020), nacido en Pasco pero muy identificado con el sonido huanca, hasta valores más contemporáneos que combinan tradición y modernidad.
Los saxos y sus roles en la orquesta típica
- Saxo soprano: es el de sonido más agudo. Realiza líneas melódicas en la octava más alta de la escala, tocando al unísono con el clarinete.
- Saxo alto: es el registro central de la orquesta. Generalmente aparece en los fraseos solistas entre compás y compás, aunque también sirve como segunda voz.
- Saxo tenor: se ubica en el registro grave de la orquesta, a una octava por debajo del saxo alto. Se usa como segunda voz armónica y le da color a la melodía principal.
- Saxo barítono: cierra el registro grave las orquestas con un sonido profundo, a dos octavas por debajo del saxo alto.
El país de los saxos, una aproximación documental
En el año 2007, la periodista Sonia Goldenberg (Lima, 1955) estrenó el documental El país de los saxos, una aproximación valiosa al universo personal de algunas de las figuras más destacadas de las orquestas típicas del Valle del Mantaro, sus sueños y experiencias, así como esa conexión especial con el saxofón que ha caracterizado a la música de la región Junín desde inicios de la década de los años cincuenta.
En el largometraje conocemos la historia de don Julio Rosales (1932-2019), fundador y líder de la prestigiosa orquesta Los Engreídos de Jauja quien, por necesidades económicas, tuvo que emigrar a los Estados Unidos, donde trabajó y vivió muchos años. La película narra sus dificultades para adaptarse al anonimato y la soledad en tierras extrañas y la nostalgia que lo forzó a retornar a su tierra, en el año 2006, en medio de homenajes y emotivos reencuentros con sus amigos y familiares que lo recibieron como una estrella popular.
En paralelo, la documentalista nos presenta a Gady Mucha, descendiente de otra familia musical de Huancayo, fundadores de la orquesta típica Selecta Mucha Hermanos. A diferencia de sus paisanos, Gady desarrolló un gusto más global por el saxofón y, a partir de su afición al cine clásico de Hollywood, integró fraseos de jazz en los pasacalles en los que participaba, lo cual le ocasionó algunos problemas con sus colegas.
Aunque no ofrece mayor información sobre los músicos, dejándolos siempre en el anonimato a pesar de sus importantes trayectorias en el ambiente musical peruano -Rosales y su orquesta ha acompañado durante años a los principales iconos de nuestro folklore como Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, entre otros-, el documental de Goldenberg exhibe por primera vez ante una audiencia global la interesante y significativa tradición del uso del saxo, un instrumento de la vieja Europa, en varios de los géneros y danzas de música andina más representativos de nuestro país.