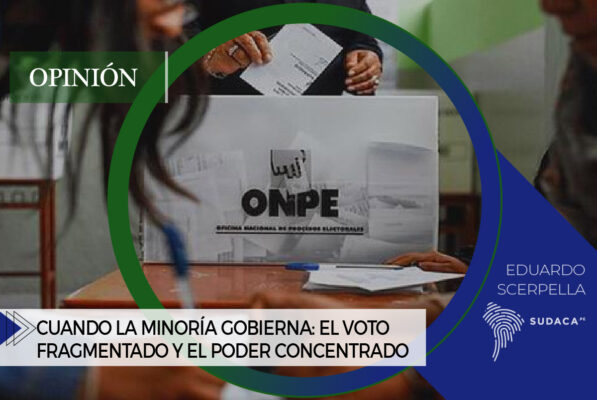En los últimos años, el sector empresarial peruano ha enfrentado crecientes cuestionamientos desde distintos frentes: sociales, políticos, mediáticos y académicos. Aunque muchas de estas críticas nacen de generalizaciones injustas, hay un aspecto que merece una mirada autocrítica:
¿Quién representa hoy al empresariado peruano?
En los principales gremios, foros económicos y espacios de diálogo público, es frecuente encontrar que las voces que hablan en nombre de «los empresarios» son, en realidad, funcionarios de alto nivel: gerentes generales, CEOs o directores corporativos. Son profesionales capaces, muchos de ellos con gran experiencia y liderazgo, y en no pocos casos, amigos con quienes compartimos preocupaciones y propósitos. Pero también es cierto que no son los responsables últimos del capital invertido ni del riesgo empresarial que da origen a nuestras organizaciones.
Esta distinción, que puede parecer técnica, tiene implicancias profundas. Cuando la representación del empresariado se delega por completo a quienes, legítimamente, responden a objetivos operativos, metas anuales o indicadores financieros, se corre el riesgo de que esa representación se enfoque más en la defensa de intereses específicos y menos en la promoción de principios comunes: transparencia, competencia leal, formalización, sostenibilidad y visión de país.
El resultado no es menor. Parte de la opinión pública empieza a ver al sector empresarial no como un actor comprometido con el desarrollo del Perú, sino como una cofradía de intereses cerrados, orientada a preservar beneficios o influencias, muchas veces desligadas de las urgencias sociales o productivas del país.
Esta reflexión no busca señalar culpables ni confrontar a quienes hoy ocupan roles clave en nuestras empresas y gremios. Por el contrario, es una invitación a sumar, a recuperar el equilibrio natural entre gestión y propósito, entre estrategia y compromiso. El Perú necesita empresarios visibles, conscientes de su rol social, con vocación pública y dispuestos a involucrarse directamente en la construcción de una narrativa empresarial distinta.
Saludo, además, a los empresarios que sí dan la cara y están presentes, que no delegan completamente su voz, y que entienden que representar al sector no es solo un deber gremial, sino un acto de coherencia. Existen —y son valiosos— gremios que aún conservan una representación ligada a la propiedad, pero hay que reconocer que no es la práctica común. En la mayoría de los casos, la voz que se proyecta no viene desde el riesgo ni desde el compromiso patrimonial, sino desde la gestión funcional.
Desde el dueño de una microempresa en Puno hasta el accionista de una agroexportadora en Ica, todos compartimos algo esencial: hemos apostado por este país con hechos, con trabajo y con riesgo propio. Nadie puede representar mejor al empresario que quien convive con las decisiones difíciles, la incertidumbre del mercado, la planilla del fin de mes y la responsabilidad de crecer sin dejar a nadie atrás.
No se trata de excluir ni de reemplazar a los ejecutivos, sino de acompañarlos con principios, visión y legitimidad. La representación empresarial no debe ser solo institucional: debe ser real, ética y comprometida.
Es momento de recuperar esa voz. Con respeto, con firmeza, y con la convicción de que el verdadero liderazgo empresarial no se impone: se ejerce con coherencia y propósito.