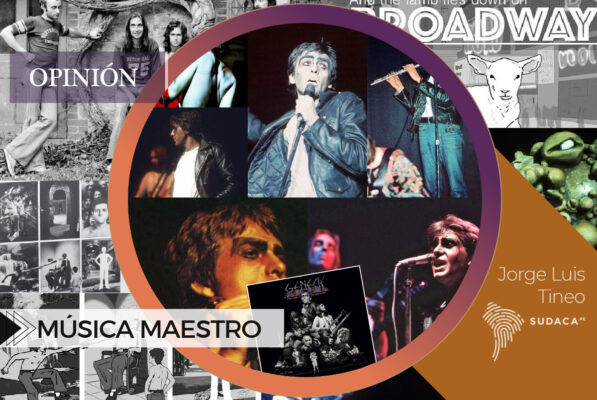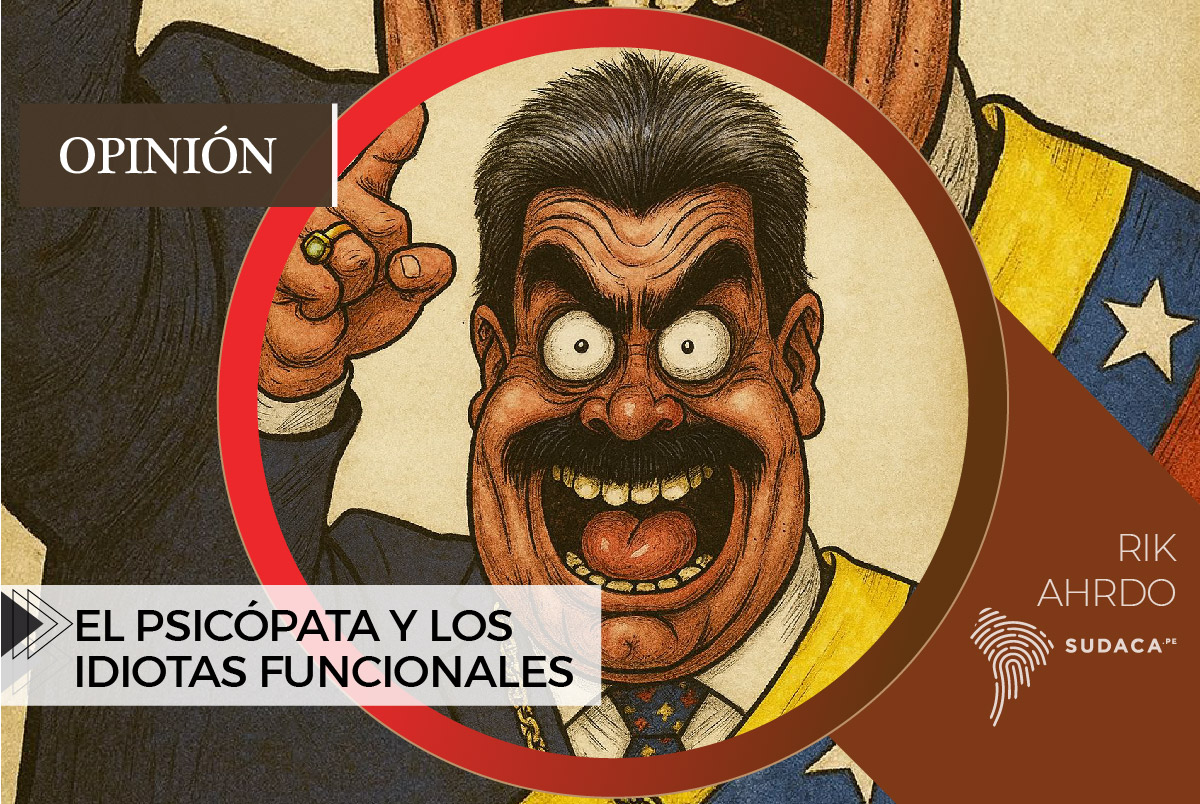[Música Maestro] SOLIDARIDAD: Como asistente frecuente a conciertos, no alcanzo a imaginar el horror que deben haber sentido músicos y público la noche del ataque a Agua Marina. Mi solidaridad con todos los que estuvieron allí, especialmente con los directamente afectados. Además de heridos, son héroes. Porque ese espantoso atentado concretó POR FIN la vacancia de Dina Boluarte. En nombre de los 50 fallecidos de su pésimo gobierno – y sus familiares- y de todas las ridiculeces que hemos soportado, desde los discursos vacíos hasta las cirugías y viajecitos, un gran suspiro de alivio, tardío pero igual de justo y satisfactorio. Ahora, a evitar que se fugue o que busque asilo. Y a deshacernos de esos congresistas que la apoyaban y que hacen esto por lo insostenible de la situación que ellos negaron una y otra vez.
Escuchando rock en español
La importancia de entender lo que se escucha
Muchos aseguran que, en términos estrictos, no existe tal cosa como “rock en español” -o, para ser más precisos, en castellano. Aunque tal aseveración suene absurda, habida cuenta de que, si calculamos su existencia desde los arranques nuevaoleros mexicanos y españoles que comenzaron a traducir y grabar en nuestro idioma las canciones de Elvis Presley y Bill Haley a muy pocos años de su aparición original, la diferencia de edad entre el rock anglosajón y su versión hispanohablante es de solo dos o tres años, tiene un punto en su aspecto más elemental, su nacimiento y ubicación geográfica le dan una identidad propia e inconfundible.
Para hacer que la idea calce mejor en estándares actuales, podemos decir que en lugar de rock en castellano lo que existe es una fusión entre el rock auténtico, el norteamericano, y las múltiples sonoridades latinoamericanas que fueron enriqueciéndolo y generando estilos nuevos, aunque siempre enmarcados por el gran paraguas de lo que solemos identificar como rock and roll y sus derivados.
El latin-rock del guitarrista mexicano Carlos Santana en Woodstock 1969, por ejemplo, emparentado con el latin-jazz, la salsa afrocaribeña y la incorporación de otros exotismos -africanos, medio orientales- fue una de las primeras manifestaciones rockeras en las que se incluyeron frases en español pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que ese mismo año se cocinaba en Buenos Aires, con los aires tangueros que Luis Alberto Spinetta le dio a algunas de las primeras canciones de su primera banda, Almendra, de notorios tintes beatlescos.
En ese sentido, cuando escuchamos rock en castellano estamos conscientes de que el rótulo sirve para condensar un concepto pero que no define necesariamente sus límites. Salvo en géneros en los que no se admitan muchas fusiones como, por ejemplo, tipos de música extrema como heavy metal, electrónica experimental o hardcore punk, siempre habrá elementos no asociados al rock, además del idioma mismo, que terminen integrándose al armazón convencional de cada banda, dependiendo del país de su procedencia: cumbia en Aterciopelados, rancheras en Café Tacuba, huayno en grupos peruanos.
Sin embargo, algo vital que hace del rock en castellano una categoría real, cimentada en décadas de diversidad y desarrollos musicales que fueron en paralelo al rock anglosajón, adaptándose y generando sus propias mitologías regionales, es que permite al público latinoamericano conectarse con la sensibilidad rebelde del rock a través de letras que somos todos capaces de entender, porque están en nuestro idioma. Aquí, algunos ejemplos.
Sui Generis – Pequeñas anécdotas de las Instituciones (Microfón Records/Sony Music Records, 1974)
En esta joya subestimada del rock argentino, Carlos Alberto García Moreno soltó guitarras acústicas y pianos para arremeter contra todo lo establecido, social, política y musicalmente, con un cargado arsenal de sintetizadores y teclados que trajo de Estados Unidos.
Aunque sus dos primeros discos -Vida (1972) y Confesiones de invierno (1973)-, ya contenían algunos cuestionamientos, en este tercero García puso la mira en las «instituciones»: matrimonio, gobierno, iglesia, ejército, productoras discográficas.
Esta movida fue desafiante y arriesgada. El productor del álbum, Jorge Álvarez, fue intermediario de serias amenazas que conminaron a Charly a cambiar la letra de varias canciones y hasta del título, que inicialmente era Instituciones, a secas.
Para transformar al dúo en un ensamble de rock sinfónico-progresivo capaz de interpretar sus nuevas ideas musicales, García y Mestre convocaron a los músicos David Lebón (guitarras), Rinaldo Rafanelli (bajo, guitarra) y Juan Rodríguez (batería).
Destacan Instituciones y sus profusos teclados, Música de fondo para cualquier fiesta animada y sus críticas al sistema judicial, o el instrumental Tema de Natalio, con la participación del violinista rosarino Jorge Pinchevsky, quien también participa en El tuerto y los ciegos.
En la línea acústica tenemos Para quién canto yo entonces, Juan Represión y Botas locas, estas dos últimas censuradas del vinilo original. Las denuncias siguen en El show de los muertos, Las increíbles aventuras del señor Tijeras y Tango en segunda, en que Charly García suena como Keith Emerson o Chick Corea.
Por otro lado, en Pequeñas delicias de la vida conyugal se siente la influencia que recibió de bandas italianas como Premiata Forneria Marconi o Banco del Mutuo Socorsso. Vocalmente, García y Mestre están sencillamente impecables.
Las ilustraciones de carátula pertenecen a Juan Gatti, colaborador de otros artistas como Manal, Pappo’s Blues y las bandas eternas de Spinetta (Almendra, Pescado Rabioso e Invisible).
Los Prisioneros – La voz de los 80 (EMI Music Records, 1984)
Las primeras canciones de este grupo tienen una gran virtud: son directas, crudas y puntiagudas, aplicables no solo a la realidad del Chile regentado por el dictador Augusto Pinochet, sino para otras sociedades latinoamericanas como la nuestra. Con este álbum debut, Los Prisioneros pusieron en el ojo público a la, hasta entonces, inexistente escena rockera de su país.
El trío, integrado por Jorge Gonzáles (voz, bajo), Claudio Narea (guitarra) y Miguel Tapia (voz, batería) marcó la historia del rock en español con sus canciones acerca de las juventudes estupidizadas (La voz de los 80, Brigada de negro), la hipocresía del comercio sexual (Sexo), y un par de reggaes de intención integradora pero no desde la óptica positiva e hipersensible de los trovadores folkloristas, sino poniendo los dedos combativos en aquellas llagas que (casi) nadie se atreve a tocar.
Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos se burla de los hispanohablantes que viven pendientes de culturas foráneas. Mientras tanto, No necesitamos banderas es un poco más oscura y rotunda, sobre la abolición de las fronteras que separan a nuestros países.
Hasta las canciones “de amor” como Eve-Evelyn y Paramar sorprenden con ese filo hosco y antisocial que declara no creer en ninguna convención, y menos en el amor, con sus mieles y sueños de opio que terminarán, inevitablemente, por hacer sufrir a los más sensibles.
Las rocanroleras ¿Quién mató a Marilyn? -cantada por el baterista- y Mentalidad televisiva son otros ataques a la cultura de masas. El disco comienza y termina con sus dos mejores canciones, La voz de los 80 y Nunca quedas mal con nadie, composiciones de Jorge Gonzáles que hoy suenan más apropiadas que nunca para describir el estado de cosas en nuestros entramados sociales. Lástima que, en el fondo, eso tampoco sirva de nada.
Mecano – Aidalai (BMG Records, 1991)
Hubo una época en que cada lanzamiento de Mecano era todo un acontecimiento en Hispanoamérica, Italia y Francia. Sin embargo, su última producción en estudio queda mal parada frente a las dos anteriores, Entre el cielo y el suelo (1986) y Descanso dominical (1988).
No están en cuestión las inteligentes letras de José María Cano –Naturaleza muerta, Tú, Sentía– o los sofisticados quiebres de música electrónica de Ignacio Cano –El lago artificial, Dalai Lama, El uno, el dos y el tres– pero aun así, hay varias canciones que caen en una profunda cursilería como El fallo positivo -acerca del SIDA- o El 7 de septiembre -crónica de la separación de Nacho Cano y la escritora Coloma Fernández- de sonidos y versos demasiado melodramáticos.
Los hermanos Cano, en esencia muy buenos compositores, armaron en Aidalai un crisol de géneros diversos pero no en todos les queda bien el resultado. Por ejemplo, la rumba Una rosa es una rosa, intenta sonar desafiante y sensual pero no lo logra, a pesar de la cuidadosa producción y las excelentes guitarras flamencas del fondo, además de insistir en un recurso conocido: hacer cantar a Ana Torroja letras que han sido, evidentemente, escritas desde el punto de vista de un hombre.
O Bailando salsa que, aunque es creativa y hasta graciosa, no adapta aceptablemente del lenguaje salsero a su obvia vocación electrónica. Los vientos simulados por sintetizadores y los guapeos del final suenan bastante flojos, casi ridículos.
Los puntos más altos aparecen en cortes reflexivos como Naturaleza muerta y Tú o los buenos atisbos de pop orgánico de El peón del rey de negras y J.C. Escuchado en retrospectiva, este último álbum lanzado poco antes de anunciar su separación, una de las noticias más tristes para el tecnopop español, no fue una despedida del todo redonda.
El Tri – Simplemente (WEA International Records, 1984)
Después de quince vinilos como Three Souls In My Mind (1971-1983), el bajista y cantante Álex Lora decidió continuar con su rebelde rocanrol con algunos integrantes de la última etapa de aquel legendario combo mexicano.
Después de perder legalmente el nombre, Lora lo comprimió a El Tri, castellanización evidente de «Three». Y en 1984 apareció este disco, décimo sexto de su discografía completa y primero con la nueva denominación, bajo el título Simplemente. Álex Lora (voz y bajo), se juntó con los virtuosos Sergio Mancera (guitarras), Arturo Labastida (saxo), Rafael Salgado (armónica) y Mariano Soto (batería) y lanzó una poderosa declaración de principios rockeros.
Este disco, junto a Hecho en México (1985) y Niño sin amor (1986), conforman la trilogía seria de El Tri, antes de volverse una banda repetitiva con uno que otro chispazo de buen rocanrol. En esta formación El Tri convence con excelentes intermedios instrumentales que, aislados del vozarrón y lenguaje mexicano de Lora, podrían confundirse con los de cualquier banda de blues-rock norteamericano de los setenta.
Hay canciones como Vicioso, Metro Balderas o Triste canción que son ampliamente reconocidas, pero hay otras como Juanita o San Juanico que también merecen atención. Mientras que la primera es una alusión a las drogas, la segunda narra un hecho real: la tragedia de San Juan de Ixhuatepec (19 de noviembre de 1984).
El buen humor, constante en El Tri desde su prehistoria, se nota en «rolas» como Sópleme usted primero, Violencia, drogas y sexo o Agua mi niño (La Curva). La primera estrofa de Vicioso resume la filosofía de Álex Lora, cuyo poderoso aullido lo convierte en la versión latinoamericana de Brian Johnson (Ac/Dc) o Noddy Holder (Slade): «Quiero vivir entre notas musicales y quiero que me entierren a ritmo de rock». Muchos firmaríamos esa frase a ojos cerrados.
Héroes del Silencio – Senderos de Traición (EMI Records, 1990)
En toda la historia del rock de España no ha habido una banda capaz de ser tomada más en serio que este cuarteto de Zaragoza, por la potencia de sus canciones, su convincente presencia escénica y esa vocación de producir música influenciada por las ondas góticas ochenteras –The Cult, The Mission, The Cure- alejándose del lenguaje extremadamente localista de la movida madrileña o el punk vasco.
Aunque normalmente hablar de Héroes del Silencio es hablar del liderazgo de Enrique Bunbury, cuya poderosa voz aporta drama y personalidad a sus composiciones colectivas; es justo decir que el sonido del grupo tiene también relación con la particular habilidad del guitarrista Juan Valdivia para crear arpegios libres de influencia céltica y flamenca, con uso prominente de ecos y ligeras distorsiones sin afectar su técnica.
Mientras, Joaquín Cardiel (bajo) y Pedro Andreu (batería) hacen que las canciones sean cómodas para el oído común y corriente, algo que les permitió entrar a las radios a pesar de contar historias poco convencionales, surrealistas y algo oscuras. Títulos como Con nombre de guerra, Oración, Decadencia o El cuadro II, son claros ejemplos de ello.
El álbum fue producido por Phil Manzanera, famoso guitarrista ex integrante de Roxy Music, uno de los músicos británicos más interesados en el rock en español de esos años. El álbum, el segundo de larga duración de la banda, fue todo en éxito en España, Latinoamérica y algunos países no hispanohablantes como Portugal y Alemania.
Las canciones Entre dos tierras, Maldito duende y La carta son las más conocidas, con la primera de ellas convertida en el himno que definió su perfil y estética, siempre vestidos de negro y serios ante las cámaras, que resultó siendo uno de sus principales atractivos frente a un público ávido de expresiones realmente rockeras en nuestro idioma.
Sumo – Divididos por la felicidad (Sony Music Records, 1985)
El debut discográfico de Sumo fue una patada en la cara al carácter localista que siempre ha tenido la prolífica escena argentina, debido al perfil bizarro de su sonido -influenciado por el post-punk, el reggae y el dub británicos- y a que ocho de sus diez canciones están cantadas en inglés, aunque los títulos figuran en castellano en la edición original.
El nombre del grupo tiene dos lecturas: el adverbio sinónimo de «supremo», «superlativo» y el ancestral deporte japonés sugerido por la grafía que utilizan como logotipo. Divididos por la felicidad -título del álbum- es una mala traducción de “Joy Division”, nombre de una de las bandas favoritas del vocalista Luca Prodan, de quien se decía que era inglés, aunque en realidad había nacido en otro país europeo, Italia.
En general podríamos decir que es un disco de reggae, oscuro y saturado de ecos, atmósferas sórdidas y misteriosas, además de contener furibundos arrebatos de funk sucio y agresivo. Canciones como No acabes, Regtest, No duermas más, Reggae de paz y amor o Kaya se inscriben en el reggae-dub, con letras o más bien frases sueltas sobre amores truncos, vida nocturna, consumo de drogas y cosas así.
Mula plateada es un tema inclasificable, experimental, de ritmos africanizados y un solo de guitarra que recuerda a Adrian Belew. La voz de Luca, frontal y poco entrenada, parece estar siempre molesta con todo. Debede, Mejor no hablar de ciertas cosas y La rubia tarada son caóticas y notables. Divididos por la felicidad, el extraño tema-título, contiene incomprensibles letras en inglés y castellano en medio de una acompasada melodía de saxo, el instrumento dominante en casi todas las canciones.
Esta alineación de Sumo la formaron Luca Prodan (voz), Germán Daffunchio (guitarra, teclados), Roberto Pettinato (saxo), Alberto Troglio (batería), Diego Arnedo (bajo) y Ricardo Mollo (guitarra).