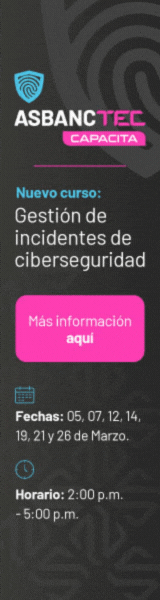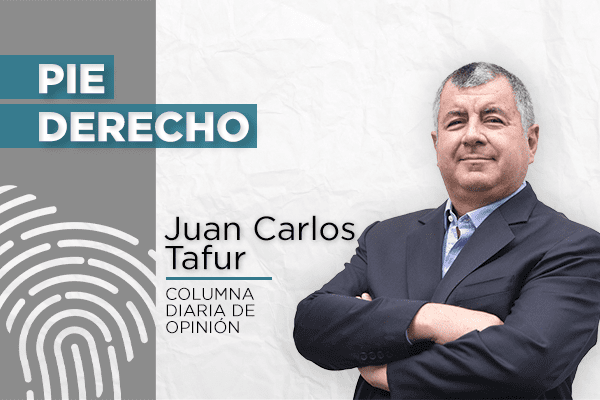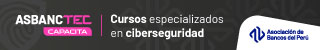Barcelona es una tumba y París es una fiesta. Las dos ciudades son el centro de la noticia mundial. Un solo jugador de fútbol es capaz de conmocionar al mundo entero. Una sola persona carga en su mochila todo un mundo futbolístico, que se soporta casi a través suyo. Hace quince años. Y ha sido azulgrana, pero a partir de ahora será solo azul. Y bailará, de seguro, el mismo ritmo con el balón.
Pero Barcelona no es una tumba porque París haya podido más. Barcelona se hundió sola. Chocaron el proyecto futbolístico más grande de la historia del deporte, uno que supieron labrar de a pocos, desde muy pequeño. A un proyecto al que tuvieron que hacer crecer, literalmente. Porque a ese jugador estrella le faltaba estatura y alimentación para explotar su talento. Y lo hicieron triunfar.
Lionel Messi es el más grande de la historia, sin dudas, en tanto a números se refiere. El único trofeo que ha competido y no ha ganado es el Mundial, aunque ha sido subcampeón, nada menos, y mejor jugador del mismo. Messi personifica el triunfo, el logro, la cima deportiva. Rompió todos los récords. Es, además, según dicen, una buena persona, un buen compañero. Se abraza con todos y sonríe.
Pero Messi tenía, sobre todo, un costo. Como todo jugador, en realidad. El fútbol es un deporte y un mercado. Los jugadores son valorizados y comercializados entre clubes, que son realmente empresas. Algunas súper privadas, corporaciones enteras o partes de conglomerados económicos. Otros son organizaciones comunales pequeñas, pero que participan en el mismo juego, el de la compra y venta.
En el 2016, Lionel Messi tenía un valor de 180 millones de euros. Su ficha comercial tenía ese costo, el valor más alto en el deporte, si querías adquirírselo al Barcelona. El mismo valor que tenía Neymar en el mismo equipo y en el mismo año. La otra gran figura, Luis Suárez, costaba 90 millones. Hacía poco que el equipo había ganado su última Champions y se encontraba, aún, en la cima del mundo futbolístico.
Imagínese entonces usted que Messi concluía su carrera siempre jugando para el club de sus amores, compitiendo hasta el final con ellos al más alto nivel. Era la consecuencia lógica de una carrera brillante, en una sola casa, en una relación de amor inquebrantable. Además alzaba la mística del Barcelona por todo lo alto: más que un club, una casa. Ningún hincha del fútbol podría imaginarse otro desenlace.
Cómo así entonces este equipo en la cima del éxito, pierde hoy algunos años después a su más grande figura, el multi campeón de todo, el goleador que pudo hacer más de cuarenta goles por temporada sostenidamente, por una transferencia que equivale a cero euros, y sin mayor capacidad de retención. Incluso a pesar de que el jugador aceptó bajar el 50% de su sueldo, y estaba dispuesto a cooperar con todas las negociaciones.
Y cómo así, además, el Barcelona, a pocos días de empezar la temporada, no puede inscribir en la plantilla por un problema de sueldos a sus dos nuevas contrataciones que deben llenar el vacío de Messi: Agüero y Depay. O como así el equipo no logra un título hace varías temporadas, no compite en las instancias finales de la Champions, y no brinda nuevas figuras hace varias temporadas.
Pues, la respuesta está en el dinero mismo. El fútbol es un deporte donde las decisiones financieras pesan tanto o más que las deportivas. En el mejor de los casos, deben estar siempre alineadas. Antes de la pandemia, Barcelona metió otro récord: superó mil millones de dólares en ganancias. Pero la deuda actual asciende a mil cuatrocientos millones de dólares. Y ya no tienen la mega estrella que aseguraba un despunte económico altísimo.
Todo ello tiene cola. Precisamente, en el 2016, todavía en la cumbre, Barcelona ganó su cuarta Champions en diez ediciones. Era el rey absoluto de Europa. Y lo hacía sin gastar demasiado, porque venía de años generando futbolistas desde sus propias canteras. Como Messi, Alba, Xavi, Iniesta, Busquets, y tantos otros que servían como suplentes útiles permitiendo comprar a los mejores jugadores del mundo.. Hasta que llegó Bartomeu y las compras compulsivas de una nueva dirigencia. La época oscura del club.
Poco después, Neymar fue vendido al PSG y Mbappé fue ignorado por el club, habiendo sido ofrecido primero a ellos. Y en cambio ficharon a Ousmane Dembelé por 105 millones (la mitad de lo recaudado por Neymar en un solo jugador). Desde esa época, Mbappé ha anotado 81 goles en 108 partidos con su club, además de ser titular de Francia campeona del mundo. Dembelé, su suplente en Francia, ha anotado 27 goles en 81 partidos, la mayoría de suplente.
Seis meses después llegó Coutinho por 160 millones, un volante que ha pasado desapercibido en Barcelona y tuvo que ser cedido al Bayern Munich una temporada. Poco juego y lesiones. También se compró a Frenkie de Jong por 78 millones, cuando su representante dijo que el Ajax hubiera aceptado la mitad. La dirigencia gastó en tres años mil millones de euros en fichajes. Pero “cada año éramos un poco peores”, diría Gerard Piqué.
Todo esto sin contar haber dejado ir a Suárez gratis a un rival directo que ganó La Liga con él la última temporada. Hoy, Barcelona no puede vender a sus mayores gastos en plantilla: Griezmann, Dembelé, Coutinho y Umtiti. Jugadores que ya han demostrado no poder darle logros al club. Y los gastos en plantilla superan lo permitido por una Liga que no ha cedido ante la precisión y ha respetado sus barreras. Así, el azulgrana se alista para una temporada que parece garantizar tocar el fondo de la tabla.
Messi jugará en el rival francés en un precio de regalo, y se mueve con todo su arsenal de popularidad a una liga menor que puede despegar con su presencia. Todo ese mundo futbolístico detrás suyo. Y con Neymar, Di María, Mbappé, Icardi, Paredes, Draxler, Donnarumma, Verrati, Sergio Ramos, Wijnaldum, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi y Kurzawa… Parece ya un rival invencible. Y parece poder darle la bienvenida, por fín, a la orejona en Paris.
Tags:
Barcelona,
Lionel Messi,
París