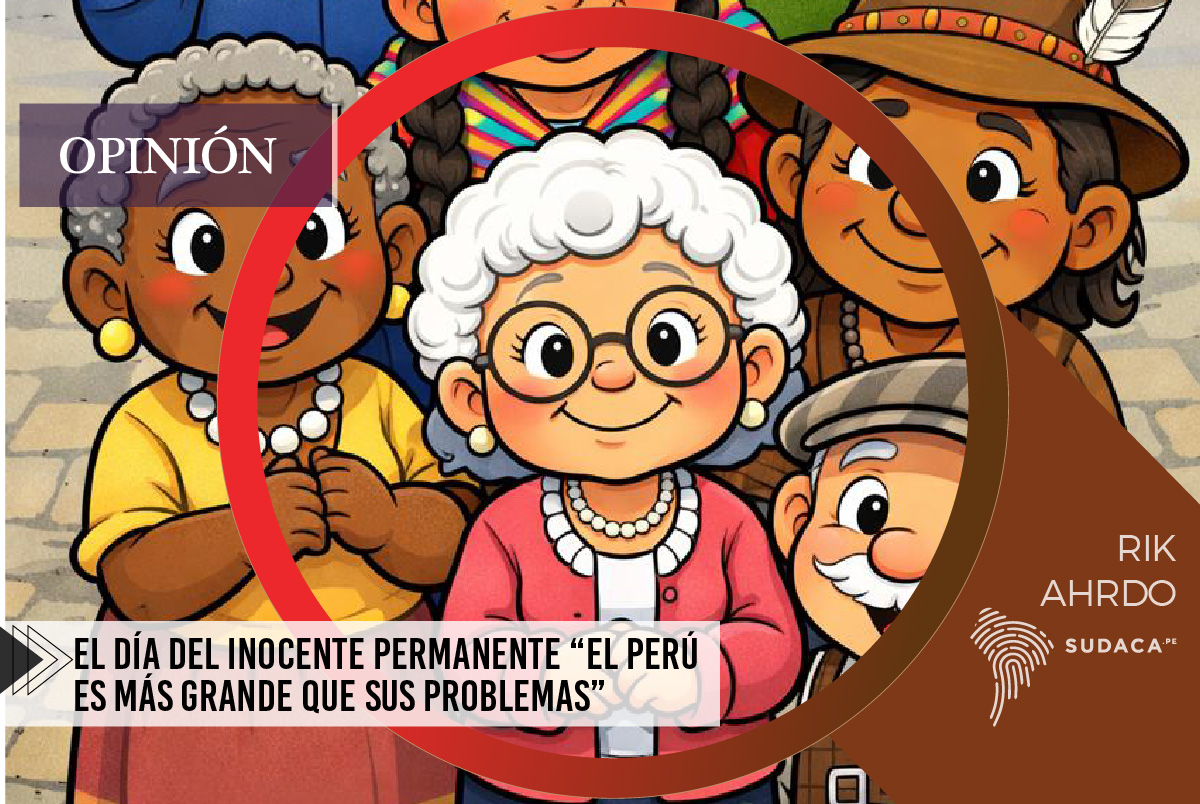[Música Maestro] En los años setenta surgieron, en varios países de Hispanoamérica, diversos movimientos musicales influenciados por una corriente de pensamiento anclada en la búsqueda de justicia social, usando para ello el lenguaje sonoro del folklore. En nuestro país, en pleno gobierno de Juan Velasco Alvarado, el conjunto Tiempo Nuevo trató, sin mucho éxito a pesar de sus esfuerzos, de ser el equivalente nacional a artistas de la región como Inti Illimani, Quilapayún (Chile), Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui (Argentina) o Alfredo Zitarrosa (Uruguay).
En esa época, izar las banderas de la izquierda política -defensa de los derechos laborales de obreros, campesinos, maestros- fue moneda corriente entre las juventudes latinoamericanas. En las universidades se forjaban, en medio de recitales de poesía, las nuevas generaciones de políticos que querían hacerle frente a los círculos que concentraban el poder político y económico bajo el paraguas de aquel sueño utópico de una «distribución de la riqueza justa y solidaria». Eran tiempos en que palabras como «pueblo», «socialismo» o «proletariado» formaban parte del abecedario cotidiano de artistas que abrazaban aquellas ideas con seriedad, idealismo y apasionamiento.
Nuestro país no estuvo exento de aquella ola, en tiempos en que no era posible estigmatizar a nadie con palabras vacías como “progresismo” o “caviares”. Escritores, cineastas, poetas, grupos teatrales, artistas plásticos y músicos con profunda vocación humanista ofrecieron sus juventudes y talentos a esta forma de expresión artística. Entre estos últimos, destacó una agrupación nacida en el Conservatorio Nacional de Música, fundada por un compositor piurano de música académica que, tras varios años fuera del Perú, regresó inspirado por las experiencias vividas en un país que acababa de ingresar a un oscuro periodo dictatorial.
Los inicios
A comienzos de 1974, durante su segundo año como director del Conservatorio Nacional de Música, el compositor sinfónico y experimental Celso Garrido Lecca decidió armar un conjunto de música folklórica y académica, con todas las ideas que recopiló de su estadía por varios años en Chile, en plena efervescencia de los movimientos socialistas que llevaron al poder a Salvador Allende (1908-1973).
Su amistad con los integrantes de brillantes bandas como Inti Illimani y Quilapayún -que, en ese entonces, recién comenzaban sus caminos artísticos- y, especialmente, con Víctor Jara (1932-1973) le permitió enfocar su proyecto hacia lo que él llamó “taller de música experimental”, combinando elementos clásicos -arreglos, orquestaciones, armonías corales- con géneros de folklore latinoamericano, con énfasis en los ritmos nacionales de costa y sierra.
Así, Garrido Lecca realizó una convocatoria a la que respondieron cuatro alumnas del Conservatorio: Aurora Mendieta, Aída “Mocha” García Naranjo, Martina Portocarrero y la joven chilena Danai Höhne, con quien había compartido duras experiencias de las primeras represiones del gobierno militar, recientemente instalado. También llegaron al taller el guitarrista/cantante Marco Iriarte y el flautista clásico César Vivanco.
Para completar el nuevo grupo, Celso Garrido Lecca convocó a un joven actor y guitarrista, muy activo con el grupo teatral Cuatrotablas, Alberto “Chino” Chávez quien, a su vez, invitó a Dante Piaggio, un buen amigo suyo, para que cantara y tocara bajo. Los ocho jóvenes músicos y cantantes, bajo la dirección y arreglos de Garrido Lecca, se internaron en los salones del Conservatorio, ensayando y perfeccionando su propuesta. Casi un año después, Celso consideró que ya era el momento de dar la cara al público. Y así lo hicieron.
1975-1977: Cánticos de izquierda
Sus primeros escenarios fueron el histórico Teatro La Cabaña (Cercado de Lima), universidades y hasta en Derrama Magisterial, en el antiguo local del Ministerio de Educación (en la Av. Abancay). La puesta en escena se asemejaba a la de sus pares chilenos Quilapayún e Inti Illimani, con una diferencia sustancial pues se trataba de un conjunto mixto. En una sola línea, los ocho integrantes de Tiempo Nuevo se disponían de manera sobria y elegante, intercambiando voces e instrumentos.
Guitarras, charangos, bombos y ponchos negros, con las voces de Mocha, Marco, Dante, Aurora, Alberto, Martina y Danai cruzándose en finas armonías arregladas por Celso, y los vientos de Vivanco surcando la atmósfera con aquellas melodías de intensas letras proselitistas y reivindicativas del trabajo de campesinos, mineros, obreros y maestros.
De inmediato se les identificó como un grupo musical de izquierda, asociado a aquellas ideas que buscaban el cambio social y político según las tendencias vigentes. Por supuesto, Tiempo Nuevo se plegó al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado, participando en varias de las actividades organizadas por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), a través de las cuales lograron presentarse en diversas localidades del país.
En 1977 grabaron su primer LP, titulado Por la tierra y la liberación nacional, editado por el sello alemán Neue Welt. El disco es una selección de huaynos, valses, marineras y tonadas latinoamericanas entre las cuales destacan La libertad llegó, Tiempo de lucha, Canción de poder -todas composiciones de Alberto Chávez-, una versión libre de El payandé -canción tradicional afroperuana-, el poema de Javier Heraud Palabra de guerrillero -con música de Chávez- y Cuando tenga la tierra, escrita por los argentinos Daniel Toro y Ariel Petrocelli, que había sido grabada en 1973 por Mercedes Sosa. Vamos por ancho camino, una intensa letra de Víctor Jara musicalizada por Celso Garrido Lecca fue también grabada por esta primera alineación de Tiempo Nuevo, con Danai como vocalista principal, aunque no formó parte de aquel álbum debut.
Nuevos tiempos para Tiempo Nuevo
Para los últimos años de la década de los setenta, Celso Garrido Lecca sintió que el mensaje político del grupo se había comenzado a debilitar y decidió separarse de su creación, que comenzó a adquirir vida propia. Junto con él, fueron retirándose uno a uno casi todos los miembros originales, con la excepción de Marco Iriarte y Aída “Mocha” García Naranjo, quienes tomaron la dirección del grupo.
Con la llegada de nuevos integrantes como Elsa Palao, José “Lolo” Reyes, Luis “Luchín” Silva, entre otros, el grupo mantuvo su perfil de canto testimonial y de protesta, ampliando su repertorio con la interpretación de temas de artistas reconocidos del folklore latinoamericano y la nueva trova.
Durante los años ochenta, el grupo estuvo muy activo dando recitales y grabando canciones, además de acompañar a artistas locales y amigos, en la misma línea musical e ideológica, como el compositor y tecladista Arturo Ruiz del Pozo, el cantautor Daniel “Kiri” Escobar, el reconocido músico afroperuano Andrés Soto, el grupo de teatro urbano Yuyachkani, entre otros.
En esos años, Tiempo Nuevo editó un par de cassettes -Tiempo Nuevo 2 y 3-, de producción independiente, con nuevas versiones de algunas de sus primeras canciones como Recuerdos de Calahuayo, A la salida de Casapalca -acerca de una matanza de mineros en ese pueblo ubicado en la sierra limeña de Huarochirí-, y carátulas ilustradas por el artista Eliseo Guzmán, coloridas y evocadoras de la pluridiversidad nacional.
En 1982, el grupo acompañó a la recordada cantante de huaynos María Dictenia Alvarado Trujillo, más conocida como Pastorita Huaracina (1930-2001) en una histórica visita a Corea del Norte, para celebrar el cumpleaños 70 de su líder y dictador Kim Il-Sung. En esa década se consolidó el nuevo núcleo de Tiempo Nuevo, encabezado por Iriarte, García Naranjo y Palao, a quienes se sumaron la cantante y compositora Norma “Poly” Alvizuri, los vocalistas Luis Berenguel, Alberto Orbegozo y Roberto Chávez.
El sonido de Tiempo Nuevo se mantuvo fiel a los postulados iniciales de Celso Garrido Lecca, aunque con menor predisposición a los arreglos de estilo clásico. En sus recitales era común escucharlos combinar su propio repertorio con clásicos de Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat y temas emblemáticos de la época dorada del folklore latinoamericano como Canción con todos (César Isella, Argentina), A mi palomita (Teófilo Vargas, Bolivia) o Gracias a la vida (Violeta Parra, Chile).
En 1992 lanzaron un álbum titulado 15 años construyendo Tiempo Nuevo, con una selección de canciones inéditas, mayormente compuestas por Norma Alvizuri -Simón corazón, La mala muerte- y otras como Viajero terrestre de Arturo Ruiz del Pozo, Si fuese varón de la recordada musicóloga y folklorista Rosa Elena “Chalena” Vásquez (1950-2016) y, especialmente, una polka llamada El tren eléctrico, escrita por Juan Luis Dammert, amigo del grupo, en que tratan con divertida ironía las nunca vistas bondades de aquel fallido proyecto del primer gobierno de Alan García. Posterior a ello, los integrantes de Tiempo Nuevo se dedicaron a proyectos personales y, aunque nunca se declaró oficialmente su disolución, el grupo no tuvo la misma presencia que en las décadas previas.
Siglo XXI: reencuentros y reediciones
Así, entre guitarras y cantos trovadorescos, la trayectoria entrecortada de Tiempo Nuevo se hizo mítica entre ciertos sectores del público peruano -y esencialmente, limeño- simpatizantes de ideologías socialistas y de izquierda, algo que sus integrantes buscaron siempre de manera deliberada.
Sin embargo, las transformaciones sociopolíticas del Perú fueron relegando esa forma de pensar hasta estigmatizarla por lo que las canciones de Tiempo Nuevo, musicalmente limitadas pero, después de todo, diferentes a lo común y corriente en lo relacionado a decir cosas que no eran necesariamente amables con el statu quo, fueron abandonando el imaginario colectivo. Hoy, las nuevas generaciones no tienen la menor idea de su existencia y los medios tradicionales solo se ocupan de ellos como de un objeto del pasado.
En el año 2015, para celebrar un aniversario más del grupo, Tiempo Nuevo se juntó para ofrecer unos recitales en el circuito de conciertos de Lima, en los que presentaron una colección de ocho CD, titulada Antología de un canto testimonial (edición limitada), conteniendo sus grabaciones clásicas, temas inéditos y conciertos, además de una nueva producción llamada Por la vida un canto necesario, que contiene temas propios y versiones de algunos de sus principales referentes como Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, entre otros.
En aquellas actuaciones, el grupo estuvo integrado por Aída García Naranjo (voz, percusiones), Marco Iriarte (voz, guitarra), Elsa Palao (voz, charango, percusiones), Roberto Chávez (voz, bajo, guitarra), Norma Alvizuri (voz, charango, percusiones), Luis Berenguel (voz, batería, guitarra), Arturo Pinto (vientos) y Alberto Orbegozo (voz, bajo, guitarra, vientos).
Músicos, compositores y cantantes
En sus cincuenta años de intermitente trayectoria, han pasado por las filas de Tiempo Nuevo alrededor de treinta personas, entre cantantes, compositores e instrumentistas. Algunos de los integrantes originales desarrollaron interesantes carreras como solistas:
Martina Portocarrero: se convirtió en una de las intérpretes más conocidas de folklore andino, con letras cargadas de mensajes sociales y políticos. Flor de retama -composición del maestro ayacuchano Ricardo Dolorier que grabara en 1971- le trajo muchas satisfacciones y dolores, llegando a ser estigmatizada por su orientación ideológica. Postuló a varios cargos públicos, sin éxito. Falleció en el 2022, a los 72 años.
Danai Höhne Ramírez: chilena de nacimiento, Danai llegó al Perú en 1973 a los 19 años. Tras su paso por Tiempo Nuevo tuvo una exitosa carrera como vocalista de pop-rock, primero con el grupo TV Color y, posteriormente, al frente de su grupo Pateando Latas, que registró varios éxitos radiales entre 1986 y 1989, como Maquillaje sensual, Ídolos, entre otros. En 1992 falleció, prematuramente, a los 38 años.
Aída “Mocha” García Naranjo: combinó su carrera musical con la política desde sus inicios, participando en diversos movimientos estudiantiles y partidos. Entre julio y diciembre del 2011 fue Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, durante el gobierno de Ollanta Humala, dejando un muy mal recuerdo. Posteriormente, fue embajadora del Perú en Uruguay (2012-2014), lo cual causó aun más controversias. Es, junto al guitarrista Marco Iriarte, la integrante más antigua del grupo.
Alberto “Chino” Chávez: fundador y compositor de varios de los primeros temas de Tiempo Nuevo, salió en 1978 para iniciar una prolífica carrera como productor de rock nacional. Fundó el grupo TV Color en 1983 -donde se reencontró con Danai- y, años más tarde, creó el sello discográfico L25, produciendo a bandas peruanas de rock alternativo como Leusemia, Masacre, La Sarita, entre otros.
¿Quién fue Celso Garrido Lecca?
El fundador de Tiempo Nuevo fue un compositor peruano de música instrumental contemporánea -equivalente a lo que llamamos comúnmente música clásica o sinfónica- que es, junto a Édgar Valcárcel (1932-2010) y Enrique Iturriaga (1918-2019), uno de los que más se ha preocupado por integrar las sonoridades andinas a la música moderna instrumental.
¿Quién podría decir que en el Perú se compone música serial o dodecafónica, las dos vertientes de la música «culta» más desafiantes y complejas de la historia de la música a nivel mundial? Garrido Lecca colocó el nombre del Perú en festivales internacionales a través de sus composiciones en esos estilos académicos, aun cuando en nuestro propio medio su música, compuesta durante siete décadas de trayectoria, solo sea conocida por círculos, cada vez más pequeños, de conocedores y allegados personales.
Vivió durante los años sesenta y setenta en Chile, donde se relacionó con artistas y músicos populares en esas épocas de fuerte activismo político y nacimiento de corrientes de izquierda. Trabajó muy de cerca con Víctor Jara y Quilapayún. Fue amigo personal de José María Arguedas (1911-1969) y dirigió el Conservatorio Nacional de Música entre 1973 y 1979, periodo en el cual conformó el Taller de Música Experimental que fue la génesis de Tiempo Nuevo.
En el año 2015, la institución previsional del magisterio peruano, Derrama Magisterial, le hizo entrega de la Medalla de Honor José María Arguedas, en reconocimiento a su trayectoria artística. Celso Garrido Lecca falleció a los 99 años, el pasado 11 de agosto.