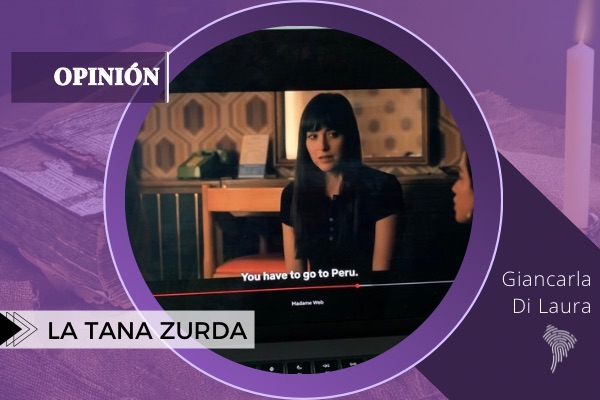Para todos aquellos melómanos que conocen a fondo la obra musical de Frank Zappa (1940-1993) no es ningún secreto la fascinación que el guitarrista y líder de The Mothers Of Invention tenía por todo lo que fuese percusión, hecho que se reflejaba tanto en sus composiciones como en las diversas configuraciones de sus bandas, especialmente a partir de 1973.
Si previamente ya había contado con dos bateristas -Jimmy Carl Black (1938-2008) y Arthur Tripp III, quien fue luego reemplazado por Billy Mundi (1942-2014) o con los amplios recursos de un virtuoso como el británico Aynsley Dunbar (John Mayall & The Bluesbreakers, Journey), desde ese año Frank incorporó de manera definitiva a su sonido a la familia de los vibráfonos, marimbas, xilófonos, campanas tubulares y percusiones menores en todas sus versiones y tamaños.
Para ello contó, primero, con Ruth Underwood, entre 1972 y 1976, responsable de las grabaciones originales de complejos y vertiginosos segmentos en dichos instrumentos que pueden escucharse en canciones como Inca roads (One size fits all, 1975), St. Alfonzo’s pancake breakfast (Apostrophe, 1974) o Echidna’s arf (Of you) (Roxy & elsewhere, 1974) y después, cuando la extraordinaria vibrafonista decidió apartarse del grupo, con Ed Mann, quien falleció la semana pasada, el 1 de junio, a los 70, a solo tres años de que abandonara toda actividad musical debido a la trágica muerte de su hija Anaïs, de apenas 27, víctima del cáncer.
Ed Mann fue el músico que más tiempo permaneció en la banda, desde 1977 hasta 1988. En ese tiempo no solo replicó en vivo las complicadísimas y físicamente exigentes líneas de Ruth Underwood –“Frank escribía cosas que requerían que tus manos se movieran en direcciones opuestas a la manera normal en que los brazos te lo permiten”, comentó alguna vez- sino que, además, estampó en varios vinilos las suyas propias. Por ejemplo, podemos oírlo en Sinister footwear II (Them or us, 1983), Let’s move to Cleveland (The best band you never heard in your life, 1991) o Wild love (Sheik Yerbouti, 1979), solo por mencionar algunas.
Además, ambos desarrollaron una sociedad profesional y personal muy profunda. “En el pico de nuestra relación, Frank y yo compartimos un gran afecto el uno por el otro” dijo en una entrevista a la revista especializada Modern Drummer, que le concedió el premio como mejor percusionista varios años consecutivos, debido a su capacidad para dominar un amplio rango de instrumentos. La conexión entre Frank Zappa y Ed Mann era casi psíquica. “Siento como si lo escuchara todo el tiempo. Tengo sueños vívidos cada semana y no estoy bromeando. Literalmente, puedo sentir que me está hablando”, dijo en el año 2004, durante su participación en la edición 15 del Festival Zappanale, al que asisten miles de seguidores del genio de Baltimore cada año desde 1989, en la ciudad de Bad Doberan, al norte de Alemania.
En ese periodo de once años, el vibrafonista que había estado bajo la égida de John Bergamo (1940-2013) en el instituto California Arts y había tomado lecciones con verdaderas leyendas del instrumento como Victor Feldman, Dave Samuels o Emil Richards, integró la sección rítmica de las bandas de Frank junto a tres de los mejores bateristas de todos los tiempos, muy diferentes entre sí: Terry Bozzio (1977), Vinnie Colaiuta (1978-1981) y Chad Wackerman (1981-1988). Este último fue el primero en reaccionar en redes sociales tras su muerte: “Descansa en paz mi viejo amigo. Ed fue un percusionista magistral y brillante. Podía leer cualquier cosa que Frank le lanzara y nunca lo escuché cometer un error”.
Ed Mann estudió en la Escuela de Música de Hartford, Connecticut. Allí se hizo amigo del tecladista Tommy Mars, a quien luego recomendaría para unirse también a la banda. Antes de trabajar para Frank Zappa, Mann y Mars formaron World Consort, un combo de jazz experimental, cosas eléctricas y progresivas, con el que anduvo un par de años como baterista. Luego, desde 1976 se hizo integrante de Repercussion Unit, un colectivo de percusionistas creado y liderado por su maestro y mentor Bergamo, experimentado docente y promotor de carreras jóvenes que ha ayudado a cientos de músicos a hallar su propio camino.
Bergamo y sus alumnos/colegas -Steven Mosko, Larry Stein, Paul Anceau, Gregg Johnson, James Hildebrandt y Ed Mann- se especializaron en llevar las posibilidades de la percusión a otros niveles de experimentación, usando instrumentos convencionales -baterías, marimbas, xilófonos, steel drums- con juguetes, bloques de madera y objetos de todo tipo, con un espíritu innovador y extremadamente lúdico, combinando el jazz con el avant-garde y convirtiéndose en pioneros del uso libre y terapéutico del ritmo y los sonidos.
Con ellos ha tocado y grabado en paralelo a su recargada agenda con Zappa, la cual terminó abruptamente en 1988 cuando Frank decidió desarmar su último grupo. Como miembro de Repercussion Unit, Ed Mann ha participado en varios álbumes: el epónimo Repercussion Unit (1978, en el que figura una composición suya, Dream toon), Christmas party (1984), In need again (1987) y Repercussion Unit goes abroad (1991).
En 1975 Bergamo estaba ensayando con Frank algunas composiciones de música de cámara y un día llevó a Ed al estudio para presentárselo. Dos años más tarde, cuando Frank llamó a John para que hiciera unos overdubs de percusión para el álbum Zappa In New York, el extraordinario doble en vivo que resume cuatro noches en el Palladium Theater de New York, con la participación especial de la sección de metales de Saturday Night Live y del legendario presentador de dicho programa humorístico, Don Pardo (1918-2014), Bergamo se excusó de ir por sus propios compromisos y recomendó a Ed Mann para que vaya en su lugar.
En esas sesiones, Mann tocó junto a Ruth Underwood sin saber que poco tiempo después sería su reemplazante, cuando ella decidió retirarse del extenuante mundo de las giras. Su ingreso a la banda fue totalmente inesperado para él. Ruth lo llamó a medianoche para preguntarle si conocía a algún buen tecladista, porque Frank estaba buscando uno para complementar el trabajo acústico del pianista austriaco Peter Wolf. Ed recomendó a su amigo Tommy Mars, que se acababa de mudar a Los Angeles. Cuando llamó a Frank esa misma noche, lo invitó a su casa. Allí estaban Patrick O’Hearn (bajo), Adrian Belew (guitarra) y Terry Bozzio (batería), ensayando. Lo puso delante de una inmensa marimba y, en el atril, estaba la partitura de Montana (LP Over-nite sensation, 1973). Para las dos de la mañana ya era parte de la banda que después vimos en acción en la película Baby snakes (1979), que documenta los conciertos de Halloween de 1977.
Ed Mann se encargó de todas las percusiones en discos elementales del último periodo de Zappa como “solista”, desde el fundamental Sheik Yerbouti (1979) -escuchar por ejemplo Flakes o Dancin’ fool– hasta la tríada de álbumes en vivo que salieron de aquella última gira, Broadway the hard way (1988), The best band you never heard in your life y Make a jazz noise here (1991). En los estudios, Mann se adaptó a los formatos rockeros como en Joe’s garage (1980), You are what you is (1981) o Them or us (1984); orquestales como en el doble grabado con la sinfónica de Londres (1983), bajo la dirección de Kent Nagano; o semi electrónicos en Jazz from hell (1987), disco que da inicio a sus experimentaciones con el Synclavier y la creación de una biblioteca de sonidos pregrabados, con la ayuda precisamente de Ed.
Asimismo, se le puede ver en los videos Baby snakes (1979), Video from hell (1987), Halloween (2003) y The dub rooom special (2007). En vivo, Mann aportaba mucho a la dinámica divertida y la atmósfera de permanente cinismo y critica a la política, sociedad y cultura pop norteamericana que Zappa imprimía en sus conciertos. Por ejemplo, se encargó de la imitación de Bob Dylan que solían incorporar en temas como Flakes -en la versión original la imitación la hace Adrian Belew- y la versión alterada de Lonesome Cowboy Burt, clásica del LP 200 Motels (1970), con letra modificada para burlarse del conocido tele-evangelista Jimmy Swaggart y el escándalo que se generó al ser descubierto en actividades, digamos, poco santas. Mann estuvo en todas las giras de Zappa desde 1977, menos en la de 1984. Según el vibrafonista, aquella vez Frank había contratado demasiados vocalistas y no había espacio sobre el escenario para su arsenal de instrumentos, por lo que aprovechó para aceptar una invitación de la banda de jazz fusión y new age Shadowfax, con quienes salió de gira ese año.
Con respecto a la abrupta disolución de la banda en 1988, Ed Mann comentó: “En ese momento, Frank tomó decisiones que reflejaban su cansancio y su salud en general. Él nunca hubiera permitido que una situación así continuara en décadas anteriores. Donde Frank iba, su banda iba con él. Cuando él estaba bien, la banda estaba bien. Si él estaba mal, la banda estaba mal. Para todos los que estuvimos allí, la meta era sobrevivir cada día, fue devastador. Pero también hubo momentos grandiosos, los samplers y las voces extrañas eran nuestro escape, nos reíamos juntos de eso”. Un buen ejemplo de esa manipulación y collage auditivo es la canción When yuppies go to hell (Make a jazz noise here, 1991) que tiene de jazz, música concreta y humor sonoro.
Durante los noventa, la carrera de Ed Mann se concentró en colaboraciones con otros artistas, proyectos de diseño y producción de sonido con tecnología digital/electrónica y la composición de material propio, desplegado en cinco álbumes: Get up (1988), Perfect world (1990), Global warming (1994), Have no fear (1996) y (((GONG))) Sound of being (2002). Este último es el primer volumen de una serie de producciones dedicadas a la música compuesta para el gong, instrumento oriental utilizado en rituales, meditación y oración desde tiempos ancestrales, que ha sido incorporado con mucho éxito en géneros musicales más modernos.
“Dentro de una orquesta sinfónica o de una banda de rock, el gong sugiere misterio y poder. Pero al ser utilizado como instrumento solista, se convierte en un universo sonoro único”. Ed Mann ha trabajado incluso con asociaciones de musicoterapia debido a las propiedades curativas de este peculiar instrumento de percusión, cuyas resonancias y frecuencias producen atmósferas que van de lo plácido y relajante a lo tenso e impredecible. Aquí lo podemos ver, en la edición 2017 del festival Wormtown en su ciudad natal Greenfield (Massachussets).
Entre los artistas con los que Ed ha grabado o salido de gira figuran, entre otros, la banda Ambrosia, el ex guitarrista de The Police Andy Summers o Kenny Loggins, con quien se le puede ver en el DVD Outside: Live from The Redwoods de 1993, tocando clásicos del soft-rock setentero como I’m alright, Love will follow, This is it, Your mama don’t dance o el clásico de The Doobie Brothers, What a fool believes.
Pero, definitivamente, Mann dedicó la mayor parte de su carrera a difundir y mantener la vigencia del material de Frank Zappa, a través de diferentes encarnaciones de Banned From Utopia -también conocida como The Band From Utopia-, creada en el año 1994 por ex músicos de Frank como Robert Martin (voz, teclados, saxo), Arthur Barrow, Scott Thunes (bajo), Ray White (voz, guitarra), los hermanos Tom y Bruce Fowler (bajo y trombón), entre otros. Ed Mann se integró recién en el 2004 y ha interactuado en varias ocasiones con ellos desde entonces.
Asimismo, Mann ha participado en muchas ediciones del Festival Zappanale, en conversatorios, exposiciones y, por supuesto, conciertos, ya sea con su propio grupo o acompañando a varios de los conjuntos que, a lo largo de los años, se han formado para mantener vivo este complejo y atemporal legado musical. En el caso de Ed, se trató siempre de un compromiso personal, de amor y respeto por quien fuera su jefe y mentor, a quien todo el tiempo recordaba. “Me encantaba sentarme con Frank en su estudio de noche. Le gustaba entretener a los demás: se sentaba y ponía esta grabación y la otra, cintas de habitaciones de hotel, algo de doo-wop, contaba historias, etc. En forma física, la última vez que hablamos fue en junio del ’88 en Italia”.
Además de sus encuentros con Banned from Utopía, Ed Mann ha tocado con Project/Object -el grupo liderado por Ike Willis, otro de los lugartenientes de Zappa en los ochenta-, la big band de Ed Palermo, el combo liderado por el baterista original de The Mothers Of Invention, Jimmy Carl Black, The Grandmothers; The Muffin Men de Inglaterra y, más recientemente, con The Z3, un trío de New Haven, Connecticut formado por Tim Palmieri (guitarra, voz), Bill Carbone (batería, voz) y Beau Sasser (teclados, voz). En el Zappanale del año 2015, The Z3 y Ed Mann ofrecieron un show de más de dos horas con lo mejor del repertorio zappesco, desde Take your clothes off when you dance (We’re only in it for the money, 1967) hasta Heavy duty Judy (The best band you never heard in your life, 1991). Si nunca oíste hablar de Ed Mann ni lo escuchaste tocar, esta es tu gran oportunidad de hacerlo…
Tags:
Ed Mann,
Frank Zappa,
Jazz Fusión,
percusión,
rock clásico