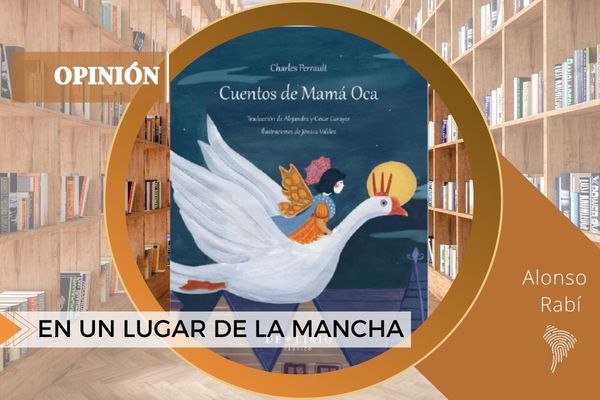Soñar con ser director de orquestas sinfónicas en este país de reggaetoneros que celebran sus cumpleaños y despiden a sus muertos a balazos debe generar una sensación de inmensa soledad y desubicación, como si de repente un joven amante de la literatura se viera a sí mismo sentado a la mesa con la Comisión Permanente del Congreso -con un par de Acuñas de invitados de honor- manejando con delicadeza sus tenedores mientras los demás gruñen y sacuden las cabezas dentro de sus platos con fragmentos y salsas de colores por toda la ropa y las manos. O como si, caminando por un basural uno se encontrara, de repente, un diamante.
Quizás fue por eso que Dayner Tafur Díaz tuvo que emigrar, huir de este país de miserias, siendo aun muy joven, para labrar a pulso su sueño de sostener con fuerza una batuta y guiar a sus músicos, ejecutando firmes movimientos corporales y mirándolos fijamente, para que esa máquina llamada orquesta, que puede llegar a tener 100 o 120 piezas -cada una con sus propias emociones, sus propias reacciones somáticas, sus propios buenos o malos días- suene como una sola cosa. Puede ser un plácido interludio de Mozart o una tormentosa pieza de Wagner. No importa. La conexión mística entre director e instrumentistas, si es la correcta, puede crear memorables interpretaciones que, en un solo recital, recorrerán con fluidez y naturalidad todo el espectro de los sentimientos humanos.
La mezquina y efectista cobertura que la prensa convencional le ha dado a Tafur Díaz, brevísima si la comparamos con las interminables páginas y minutos que le dedican a la vida y milagros de faranduleros y futbolistas que nada bueno hacen por la autoestima nacional, me hizo retroceder tres décadas para recordar a otro director de ensambles de música académica nacido en el Perú que, sin internet ni redes sociales, llegó a tener su entrevista en El Comercio y su reportaje en Somos para luego desaparecer del imaginario colectivo popular. Miguel Harth-Bedoya llegó al Perú luego de estudiar en las prestigiosas escuelas de música Curtis Institute de Philadelphia y Julliard de New York, Estados Unidos, para dar unos cuantos conciertos en el auditorio del antiguo Museo de la Nación y colaborar con la formación de la Orquesta Filarmónica de Lima. Precisamente, aquellas presentaciones motivaron que la prensa le dedicara algunos pequeños espacios a Harth-Bedoya, hijo de la maestra y directora de coros escolares y universitarios Luchy González, muy conocida en los elitistas cenáculos limeños dedicados a la música clásica (los más memoriosos la recordarán como la creadora del coro de la desaparecida línea aérea nacional Aeroperú).
Hoy, salvo los conocedores y melómanos de siempre, algunos periodistas y los fieles oyentes de Radio Filarmonía, nadie sabe quién es Miguel Harth-Bedoya, a pesar de la brillante carrera que ha tenido, como pupilo del japonés Seiji Ozawa (fallecido en febrero de este año a los 88) y protegido del finés Esa-Pekka Salonen (65) -uno de los directores de la segunda mitad del siglo XX más reconocidos internacionalmente- quien lo promovió para que se haga conductor de la Orquesta Filarmónica de Los Angeles, entre otros logros artísticos que aquí, por supuesto, pasaron desapercibidos para el gran público que vibra de emociones patrióticas cuando la selección de fútbol empata. Me temo que algo de eso le sucederá a Dayner Tafur Díaz quien tiene exactamente la misma edad que tenía Harth-Bedoya en aquel lejano 1994, 26 años.
Por supuesto, no sería racional esperar que los directores de orquesta tengan la misma popularidad masiva de la cual gozan, por ejemplo, los cantantes de cumbia, pop-rock, salsa o reggaetón. Nunca lo han sido. El asunto es que antes, por lo menos, existían dentro de un esquema de difusión en el que incluso los niños eran expuestos a diversas formas musicales. Por ejemplo, para quienes fuimos niños o adolescentes durante los años ochenta, antes de saber quiénes fueron Arturo Toscanini (Italia, 1867-1957), Herbert Von Karajan (Austria, 1908-1989), Leonard Bernstein (EE.UU., 1918-1990) o Daniel Barenboim (Argentina, 1942), la figura del director de orquesta quedó instalada en nuestros cerebros a través de dibujos animados.
Podía ser de manera irreverente y lunática como en aquel clásico episodio de Bugs Bunny en que el conejo de la suerte, disfrazado de implacable director, lleva al extremo de sus capacidades humanas a un encopetado y obeso tenor; o misteriosa, como cuando Mickey Mouse puede controlar el mundo desde su podio, en la legendaria Fantasia (1940). Actualmente es muy poco probable que niños de 8 o 10 años entren en contacto con el fascinante mundo de lo orquestal, viendo maratones de Bob Esponja o Peppa The Pig. En la histórica película de los estudios Disney aparece también, en las sombras, otro extraordinario director de ensambles sinfónicos, Leopold Stokowski (1882-1977). Dicho sea de paso, en aquella parodia de 1949 titulada Long-haired hare, los ilustradores disfrazan a Bugs Bunny del recordado conductor británico de origen polaco.
Dayner Tafur Díaz es uno en un millón. En el 2013, cuando él tenía 15 años, las canciones que más sonaban en radios y canales populares de televisión eran las de Pitbull, Shakira, Katy Perry, El Grupo 5, Nene Malo y un largo etcétera de personajes similares que, con un cien por ciento de seguridad, mantenían cautivos a sus compañeros de colegio con sus melodías pegajosas, ritmos homogéneos y letras insulsas. Es fácil imaginar al adolescente Dayner totalmente ensimismado, escuchando con audífonos algún pasaje instrumental de Beethoven, Mozart o Bach -los tres primeros autores que aparecen cuando uno escribe “música clásica” en el buscador de YouTube- en el más absoluto aislamiento. Como es natural, también debe haber estado en contacto con la música popular de su generación. Después de todo, es una etapa difícil en la que hay que interactuar, no quedarse atrás- pero, definitivamente, no tendría con quien conversar de su secreto gusto por los violines y las óperas.
Dayner nació en 1998 en Chimbote, capital de Santa, una de las veinte provincias de la región Áncash, conocida como activo puerto pesquero y, hasta hace poco, centro de operaciones de una de las tantas organizaciones políticas-criminales que padecemos los peruanos, liderada por el tristemente célebre César Álvarez, alias “La Bestia”. Ser de una familia de provincias y vivir en una de las zonas más aquejadas por la corrupción son condiciones que no permiten hacer buenos pronósticos sobre el futuro de sus pobladores más jóvenes. A contracorriente, comenzó a tocar la trompeta, su primer instrumento, durante su etapa escolar. Luego se integró a la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote, creada en el 2010 por dos esforzados centros culturales de la zona, Centenario y Arpegio, con el apoyo económico de Siderperú para sacar adelante a jóvenes músicos diferentes al promedio.
Tafur Díaz, hijo de un conocido periodista chimbotano, Hugo Tafur Julca, acaba de ser admitido en la Orquesta Filarmónica de Berlín, una institución con más de 140 años de existencia y que ha tenido como directores principales, entre otros, a estrellas de la batuta y el podio como Sergiu Celibidache (Rumania, 1912-1996), Claudio Abbado (Italia, 1933-2014) o el mencionado Karajan, entre otros. Nuestro compatriota será nada menos que director asistente del ruso Kirill Petrenko, de 52 años, uno de los mejores de su generación, quien asumió el puesto de director principal en el 2019, en reemplazo de Sir Simon Rattle, reconocido conductor británico que estuvo dieciséis años al frente del ensamble alemán, del 2002 al 2018.
«El director de Perú impresionó con su comprensión musical y expresividad en su trabajo con la orquesta», declaró el panel de expertos que lo seleccionó entre 70 competidores de diversos países del mundo. Durante los siguientes dos años, trabajará junto a Petrenko en la preparación de repertorios, ensayos, pruebas acústicas y organización de conciertos. Asimismo, en su calidad de director asistente tendrá también oportunidad de dirigir a la orquesta misma, en las ocasiones que se lo pida el titular. Según comentó en una nota del medio digital Áncash Noticias, su rol es “similar al de un asistente de entrenador en un equipo de fútbol, encargado de detalles que el director principal no puede atender durante la dirección”.
La carrera de Dayner Tafur Díaz va en franco ascenso en el competitivo y exigente mundo de la música clásica. Desde que llegó a Alemania el año 2017, “como parte de un voluntariado” como dice escuetamente su página web, se dedicó a estudiar de forma perseverante y metódica. Como saben todos los que han tenido oportunidad de visitar ese país europeo, los conjuntos de cámara y las grabaciones de compositores legendarios son tan comunes en calles, centros comerciales, restaurantes y plazas públicas, como aquí las majaderías de los reggaetoneros. Definitivamente, el entorno determina que los potenciales talentos de una persona afloren o queden sepultados de por vida. En el caso de Dayren el ambiente contribuyó a que ese brillo que llevaba por dentro comenzara a salir hacia la superficie.
Ha sido primer lugar, en el año 2022, en el II Concurso Internacional de Dirección de la Ópera Royal de Wallonie (ORW) en la ciudad de Lieja (Bélgica). Y el año pasado ganó uno de los certámenes más importantes dedicado a promover a directores de orquesta menores de 33 años, el German Conducting Award (GCA) que entrega cada dos años el Consejo de la Música Alemana, una organización no gubernamental fundada en 1953 en Bonn, capital de la antigua República Federal de Alemania. Tras la fusión de 1990, incorporó a sus pares de la República Democrática de Alemania, instalándose definitivamente en la recuperada Berlín.
Originalmente, el Consejo de la Música Alemana -Deutscher Musikrat en alemán- comenzó a entregar este galardón desde 1995 pero solo a músicos locales. En el 2017, en alianza con diversas asociaciones privadas de la ciudad de Colonia, se abrió la participación a otros países. El peruano es el cuarto ganador de la versión internacional del GCA. Los anteriores fueron el iraní Hossein Pishkar (2017), el español Julio García Vico (2019) y el belga Martijn Dendievel (2021).
Como suele pasar cada vez que los medios convencionales huelen una noticia que les permita fingir interés en cuestiones culturales, el caso de Dayner Tafur Díaz también fue usado durante una semana por aquí y por allá, con titulares que no dejaban de incluir la frase “orgullo peruano”. Hasta alguno se apuró en buscar las declaraciones de Juan Diego Flórez, felicitándolo, para llamar la atención y conectarlo con una personalidad vigente y muy mediática de la ópera mundial. También hubo medios serios como Filarmonía -en sus versiones radial y digital- que le dieron genuino realce a la persona misma, con entrevistas como esta en la que podemos ver y oír a Dayner, su evolución como persona y como músico.
Estamos hablando de un individuo que hoy, después de cinco años de trabajo duro, estudio y talento, está construyendo su propio camino en un terreno donde la excelencia y la disciplina son indispensables para avanzar. La música clásica le ha permitido a este joven peruano no solo sobresalir sino insertarse en un medio en el que está en contacto con cuestiones que el Perú, su país, no puede ni podrá dar jamás a sus hijos.
Como ha ocurrido con otros músicos peruanos que desarrollaron sus carreras al margen del Estado y sus paupérrimos sistemas educativos y de promoción cultural -Alex Acuña (jazz), Juan Diego Flórez (ópera), Ramón Stagnaro (pop-rock)-, el joven director de orquestas hoy es un artista cosmopolita, capaz de expresarse con solvencia en varios idiomas, que además de la trompeta ahora toca también piano. Y aun tiene un amplio margen de tiempo para seguir creciendo y aprendiendo. Esto para orgullo suyo y de su familia, no para un país que les niega oportunidades diariamente a millones de jóvenes que, como él, tienen que alejarse por completo para poder explotar sus potencialidades y destacar.
Un aspecto especial de Dayner Tafur Díaz es que, como buen centennial, nacido en la generación Z (entre 1995 y 2015 aproximadamente) es que, además de la dirección orquestal especializada en la ópera italiana -Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini- y en autores del periodo romántico como Felix Mendelssohn (Alemania, 1809-1847), Johannes Brahms (Alemania, 1833-1897), Georges Bizet (Francia, 1838-1875), Gustav Mahler (República Checa, 1860-1911)- pero que también puede interpretar obras contemporáneas como las de Alberto Ginastera (Argentina, 1916-1983), Aaron Copland (EE.UU., 1900-1990) o Arnold Schoenberg (Austria, 1874-1951), es muy activo en redes sociales, específicamente a través de su canal de YouTube, donde publica videos de divulgación musical como este, en el que explica una ópera de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), La flauta mágica.
Su misión, dice, es “democratizar la música clásica, haciéndola accesible para todo tipo de audiencia, independientemente de su nivel de conocimientos musicales”. Un loable esfuerzo que no lo convertirá en el YouTuber más famoso pero que sí servirá de inspiración para otros que sueñan con alejarse de este país de sicarios, políticos corruptos y farándula de agresiva vulgaridad para convertirse en diamantes en medio del basural.
Tags:
Dayner Tafur,
maestro,
Música,
musica maestro