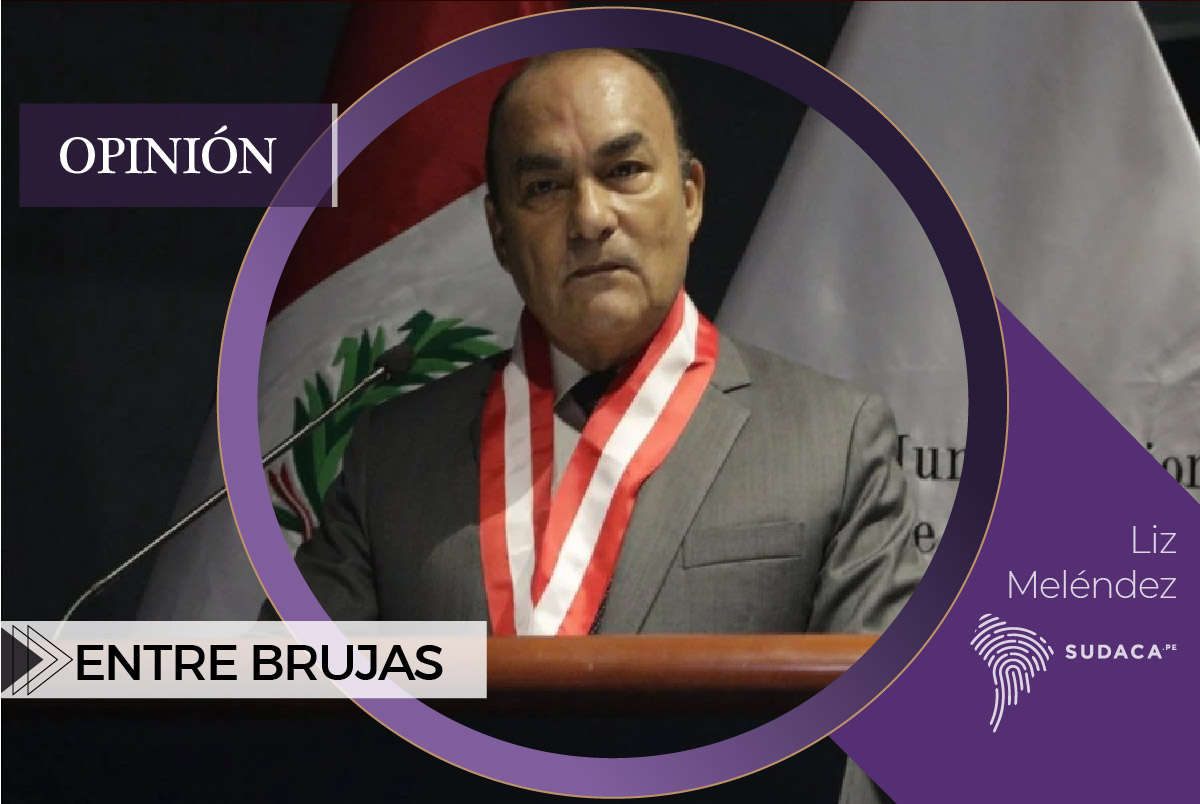[MÚSICA MAESTRO] Segundos himnos nacionales
La música peruana es, junto con la gastronomía, nuestra mejor carta de presentación ante el mundo. Puede ser una señorial marinera, un triste huayno ayacuchano, un alegre festejo o un valsecito picado. Cada género lleva en sus acordes algo de nuestra rica diversidad étnica y cultural. Pero además de nuestro variado folklore hoy tenemos también toda una variedad de sonidos, estilos y expresiones musicales que reflejan el alma del Perú.
“Sobre mi pecho llevo tus colores / y están mis amores / contigo Perú, / somos tus hijos y nos uniremos / y así triunfaremos contigo Perú” (Contigo Perú, 1977). Esta canción que el ayacuchano Augusto Polo Campos escribió a pedido del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez para acompañar a la delegación futbolística que iría al Mundial de Argentina ‘78, podría ser fácilmente considerada como nuestro segundo Himno Nacional.
Podríamos decir lo mismo de El cóndor pasa (Daniel Alomía Robles, 1913) o La flor de la canela (Chabuca Granda, 1950). La conexión emocional entre estas melodías y los ciudadanos peruanos despierta fuertes sentimientos de identificación con el país, especialmente en quienes somos mayores de 30 años, salvo excepciones. Sin embargo, para las nuevas generaciones esta conexión no es tan evidente ni fuerte por dos razones fundamentales: a) reducida difusión de nuestras manifestaciones artísticas en los medios masivos; b) ausencia de políticas educativas específicas que generen vínculos entre la población escolar y la música peruana como manifestación de nuestra cultura e identidad nacional.
Folklore: Sabiduría popular
Esa es la traducción recta de la palabra “folklore” -cuya versión castellanizada es “folclor”- combinación de los vocablos ingleses “folk” (“pueblo”) y “lore” (“sabiduría”). Por eso, cuando hablamos de folklore peruano, nos estamos refiriendo a aquellas expresiones artísticas -académicas o populares, urbanas o rurales, capitalinas o provincianas-, que representan nuestra esencia, lo que realmente somos.
En la costa tenemos valses, marineras y música negra con sus múltiples variaciones y subgéneros. En la sierra, una inmensa riqueza de tonalidades, cantos y danzas que van desde los recios conjuntos del Valle del Mantaro hasta los danzantes de tijeras de la Sierra Sur, los melancólicos guitarristas ayacuchanos o las brillantes arpas puneñas. Todas estas músicas que combinan raíces oriundas con instrumentos ajenos -saxo, guitarra, arpa, violín- nos pertenecen y nos contienen en sus melodías, instrumentaciones mestizas y mensajes que pueden ser románticos, nostálgicos, festivos o costumbristas.
El folklore peruano ha sido, durante décadas, atravesado por profundos prejuicios y una heredada ignorancia respecto de lo que significa verdaderamente nuestra nacionalidad. La hoy tan mentada pluriculturalidad no era tan popular como ahora. El mejor ejemplo de ello es el poco (o nulo) conocimiento que tenemos de la música amazónica. Más allá de la popularidad masiva de ciertas cumbias grabadas en los setenta por colectivos como Juaneco y su Combo, Los Mirlos o la canción Anaconda, compuesto por la chiclayana Flor de María Gutiérrez, no sabemos prácticamente nada acerca de las expresiones musicales de las más de sesenta etnias que pueblan nuestra selva.
La combinación música-baile es fundamental para entender nuestra música. En ese sentido, la marinera norteña se ha convertido en emblema folklórico del Perú, gracias a su vistosa vestimenta, simbología romántica y el uso característico del pañuelo. Pero también tenemos otras danzas coreográficas costeñas como el festejo, el tondero, la zamacueca y la marinera limeña. En los Andes, las más populares son el huaylarsh (Huancayo), los negritos (Huánuco), la diablada y la morenada (Puno). Por su parte, de la selva tenemos danzas rituales como los Tulumayos, muy popular en Loreto y Ucayali.
Sin embargo, es imposible hablar de música peruana sin remontarnos a siglos pasados. Las investigaciones del guitarrista limeño Javier Echecopar rescataron formas musicales practicadas durante la Colonia. Sus recopilaciones constituyen una continuación del trabajo que realizó el sacerdote vasco (Presbítero) Matías Maestro, a finales del siglo XVIII. Tampoco podemos dejar de mencionar, por supuesto, a José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, músicos criollos que escribieron en 1821 nuestro Himno Nacional, una marcha sinfónica de estilo europeo posteriormente restaurada por el compositor peruano-italiano Claudio Rebagliati.
Música peruana: ¿Qué es exactamente?
Cuando pensamos en música peruana vienen a nuestra mente, primero que nada, valses, marineras, festejos y los géneros asociados a ellos (polka, tondero, landó). Esto se debe, por supuesto, a la preponderancia que siempre ha tenido la cultura costeña por encima de la serrana y selvática, un lastre cargado de racismo y discriminación, atizado desde el inicio de nuestra vida republicana como rezago del colonialismo español.
El fenómeno migratorio de los años cincuenta y sesenta trajo a la capital a destacados artistas como Jaime Guardia, Pastorita Huaracina, Princesita de Yungay, Picaflor de los Andes, Máximo Damián y muchos otros quienes, al ritmo de huaynos, yaravíes, carnavales y mulizas, comenzaron a hacer notar la existencia de otras músicas en el país, más allá de lo que se escuchaba en peñas y jaranas familiares de los callejones afroperuanos y fiestas criollas de la vieja Lima.
Así, al amplio listado de artistas de música criolla, norteña y negra se sumaron los principales exponentes de géneros musicales provincianos, que competían en popularidad con músicos, intérpretes y compositores criollos consagrados como Los Morochucos, Los Troveros Criollos, Los Embajadores Criollos y un larguísimo etcétera. A pesar de los esfuerzos integradores de gente como Alicia Maguiña, Chabuca Granda, Luis Abanto Morales, Manuel Acosta Ojeda o Nicomedes Santa Cruz, a través de las décadas se impuso la “superioridad”, en términos de representatividad nacional, de lo criollo/costeño por encima de los sonidos de otras regiones.
La música instrumental andina, con composiciones como la mencionada El cóndor pasa -que es, además, parte de una composición más grande, una zarzuela-; Valicha, del cusqueño Miguel Ángel Hurtado Delgado (cuya versión original sí tiene letra); o Vírgenes del sol, creación del pianista Jorge Bravo de Rueda, nacido en Chancay (Huaral, Lima); también fue ganando espacio en las preferencias del público peruano, como una opción frente a los conjuntos más tradicionalistas como, por ejemplo, Los Reales (Cajamarca), Lira Paucina (Ayacucho) o Los Campesinos (Cusco/Apurímac), solo por mencionar a algunos de los más populares.
Entre fines de los setenta y mediados de los ochenta, surgieron nombres como Wayanay (Huancavelica), Inkakenas (Lima), La Familia Rodríguez (Cusco) o Grupo Yawar (Lima) que comenzaron a producir discos con canciones clásicas del repertorio andino, en versiones cantadas o instrumentales, siguiendo la estética marcada por bandas bolivianas como Los Kjarkas y Savia Andina, incorporando instrumentos más modernos a las tradicionales quenas y zampoñas. De esta tendencia se derivan grupos de enorme éxito en la década siguiente como Los Hermanos Gaitán Castro (Ayacucho) o Alborada (Apurímac), quienes llevaron a otro nivel su espectáculo con uniformes, puestas en escena y cruces con el pop.
Un caso particular fue el de Yma Súmac, cantante cajamarquina cuyo impresionante rango vocal le permitió destacar en Hollywood, como exponente de un género totalmente nuevo en la década de los años cincuenta, denominado “exotica” pues recogía expresiones musicales de África, Oceanía, Asia, Centro y Sudamérica para fusioarlas con bases orquestales de jazz y mambo.
Música hecha por peruanos
Paralelamente, durante la segunda mitad del siglo XX apareció toda una generación de artistas peruanos que desarrollaron populares estilos de otros países, como por ejemplo los boleristas de cantina (Lucho Barrios, Pedrito Otiniano, Iván Cruz, Guiller), las orquestas de cumbia (Los Destellos, Los Mirlos), pop-rock (Los Belkings, Los Yorks, Saicos) y cantantes nuevaoleros que compartían escenario con las estrellas del criollismo, los conjuntos de boogaloo -una forma primigenia de salsa y rock latino- y la música andina en hoteles, coliseos, restaurantes y las (no muy) recordadas matinales.
Mientras la música costeña iba retrocediendo en las preferencias del público, los sonidos andinos se transformaron en la medida que las migraciones fueron superpoblando los extramuros de Lima Metropolitana, con fenómenos artísticos y sociales como la chicha en los ochenta, la cumbia norteña/amazónica, la salsa y el huayno electrónico en los últimos veinte o treinta años, hasta hoy vigentes en el ambiente musical peruano, con cientos de artistas capaces de llenar estadios en Lima y provincias y hacer cantidades alucinantes de dinero en cada presentación.
Actualmente hablar de música peruana ya no alude únicamente a aquellos géneros musicales oriundos del Perú sino a la música hecha por peruanos. Por ello artistas internacionales como Juan Diego Flórez, Tania Libertad, Eva Ayllón, Gian Marco o Susana Baca combinan constantemente sus estilos habituales –ópera, trova/boleros, pop-rock- con nuestro folklore criollo, andino y negro.
Asimismo, han surgido generaciones nuevas de artistas que fusionan géneros modernos como la electrónica, el jazz y el rock con instrumentos vernaculares, con la finalidad de acceder a públicos más amplios. Artistas como Novalima, Uchpa, Lucho Quequezana o el sexteto de jazz afroperuano de Gabriel Alegría son solo algunos ejemplos de ello.
Rock peruano: Un tema aparte
Hay dos razones por las cuales no ahondo mucho en la historia y evolución del rock nativo. La primera es porque existe profusa literatura sobre el asunto. De hecho, autores como Pedro Cornejo Guinassi, Carlos Torres Rotondo o Wilder Gonzáles Ágreda vienen realizando, desde hace mucho tiempo, grandes esfuerzos personales por acercar el tema a una mirada más académica, historicista, de rescate y reivindicación. Y lo hacen de muy buena manera, por cierto.
Lo hacen tan bien que la bibliografía existente es mucho más interesante que la música en sí misma, puesto que escarba en los contextos que rodearon las diferentes etapas del pop-rock hecho en el Perú, aportando valiosos datos concretos, investigaciones complementarias y apreciaciones analíticas -que tienen la desventaja de ser, en muchos casos, sesgada y sectaria- que la prensa convencional no hace, sea por falta de interés o de pericia periodística. Y, en esa ruta, mucho han contribuido también aquellos colectivos de periodistas musicales que, a través de fanzines y revistas como Esquina, Cuero Negro, Caleta, 69, Freak Out y otras publicaciones derivadas han estudiado -y siguen haciéndolo en formatos digitales o emprendimientos individuales- las múltiples vertientes del pop-rock, tanto en Lima como en el interior del país.
Así hemos logrado conocer, en el siglo XXI, cómo se dieron las cosas para la aparición de bandas tan diferentes como, por un lado, Traffic Sound, We All Together o Telegraph Avenue y, por el otro, Saicos, Los Doltons o Los Incas Modernos. Desde los años setenta de Zulu y Jean Paul “El Troglodita” hasta las primeras asonadas subterráneas de Narcosis -que celebran 40 años este 2025-, G3 y Leusemia, cada movimiento tuvo un trasfondo social, económico y político que determinó sus avances y retrocesos.
Escenas de géneros diferentes entre sí como hard-rock/heavy metal, reggae, electrónica, punk o pop-rock comercial, desde el boom ochentero encabezado por Río, Frágil y Miki Gonzáles, pasando por Libido, Pedro Suárez Vértiz y Mar de Copas -los tres más visibles de una marea de bandas de distintos géneros y capacidades- en los noventa, hasta llegar a la variopinta oferta contemporánea capaz de aglutinarlo todo, desde los odiosos disfuerzos clasistas de We The Lion hasta la fusión andina de La Sarita o Uchpa-, todos adolecen de los mismos defectos, hermanándose en un “sabor nacional” que es inherente y transversal, sin distinción de procedencia, estilos o presupuestos.
Y no es que no haya talento nacional en el pop-rock, pero es necesario buscarlo con lupa, sin apasionamientos chauvinistas ni deseos de quedar bien con alguien. Aquella frase de Gerardo Manuel –“son peruanos y son buenos”- no aplica, lamentablemente, para todos. Esa es la segunda razón por la que prefiero dejar el tema, las idas y vueltas de sus principales personajes, la historia particular de cada etapa- a los verdaderos expertos.
A diferencia de lo que suele pasar en géneros musicales folklóricos, casi siempre ha habido en el pop-rock peruano una tendencia al amateurismo, un conformismo que es mezcla de las limitaciones propias del sistema educativo/artístico que tenemos -poca práctica, nula difusión en medios- con una vocación por el autobombo y la ausencia de autocrítica/autoexigencia, de forma que artistas que no alcanzan un nivel de calidad estimable para estándares globales, se califican a sí mismos de “genios-al-nacer” -frente a periodistas amigos, en Sonidos del Mundo o los programas de Carlos Carlín- y reciben una sobre valoración que les impide enfrentar con objetividad sus aciertos y desaciertos.
El panorama actual de la música peruana
Con fenómenos sociales y tecnológicos como la globalización y la era cibernética, las fronteras han desaparecido para casi todas las manifestaciones culturales y artísticas, y la música no es la excepción. El surgimiento de la world music y la fusión permitió que artistas de otros continentes conocieran los diversos formatos e instrumentos de música peruana y los incorporaran a sus propios lenguajes sonoros, de manera que ritmos negros, andinos y costeños son ahora patrimonio de la comunidad musical mundial.
Además, existe una tendencia que utiliza la identidad nacional como elemento integrador, para campañas mediáticas contra el racismo y la exclusión con un impacto relativamente alto en términos comerciales, turísticos y hasta de estatus social. A pesar de ello, la ausencia de un área de enseñanza en la Educación Básica Regular que incentive el conocimiento y cariño por nuestra música hace que estas campañas sean percibidas como superficiales y efectistas, en lugar de trascender y calar más hondo en el corazón de las nuevas generaciones.