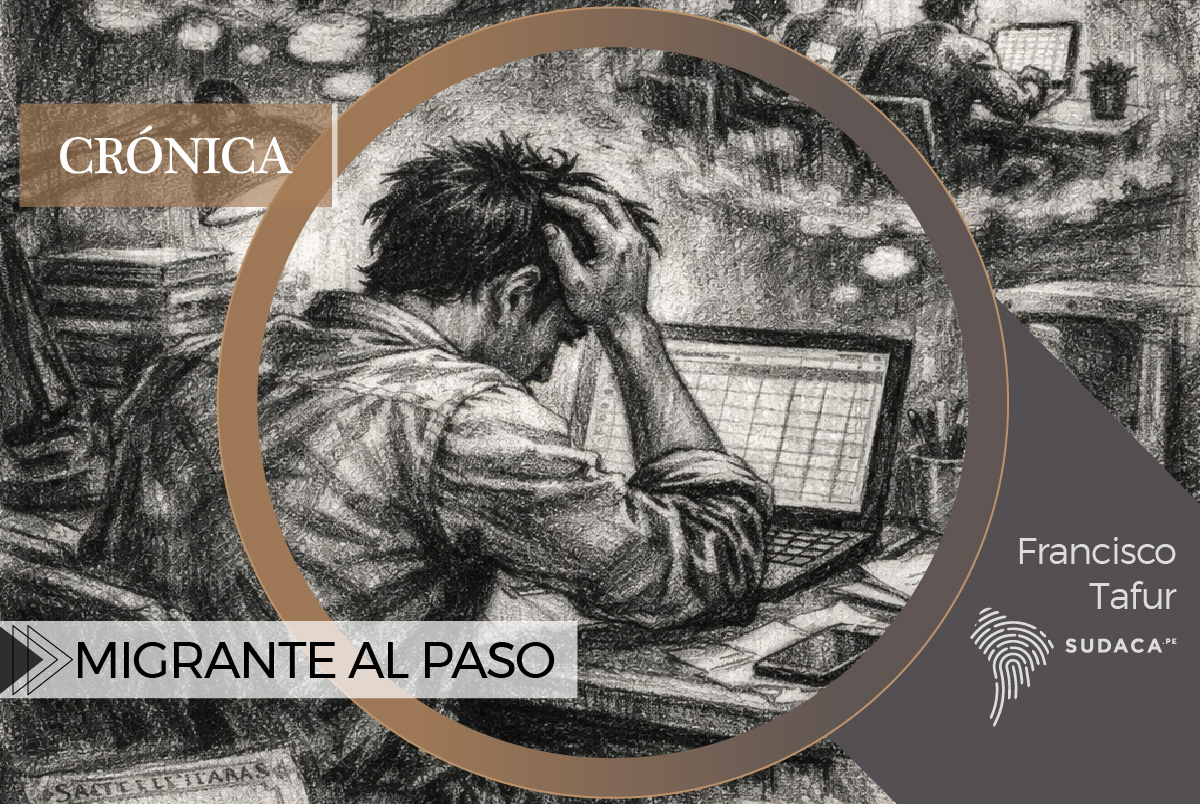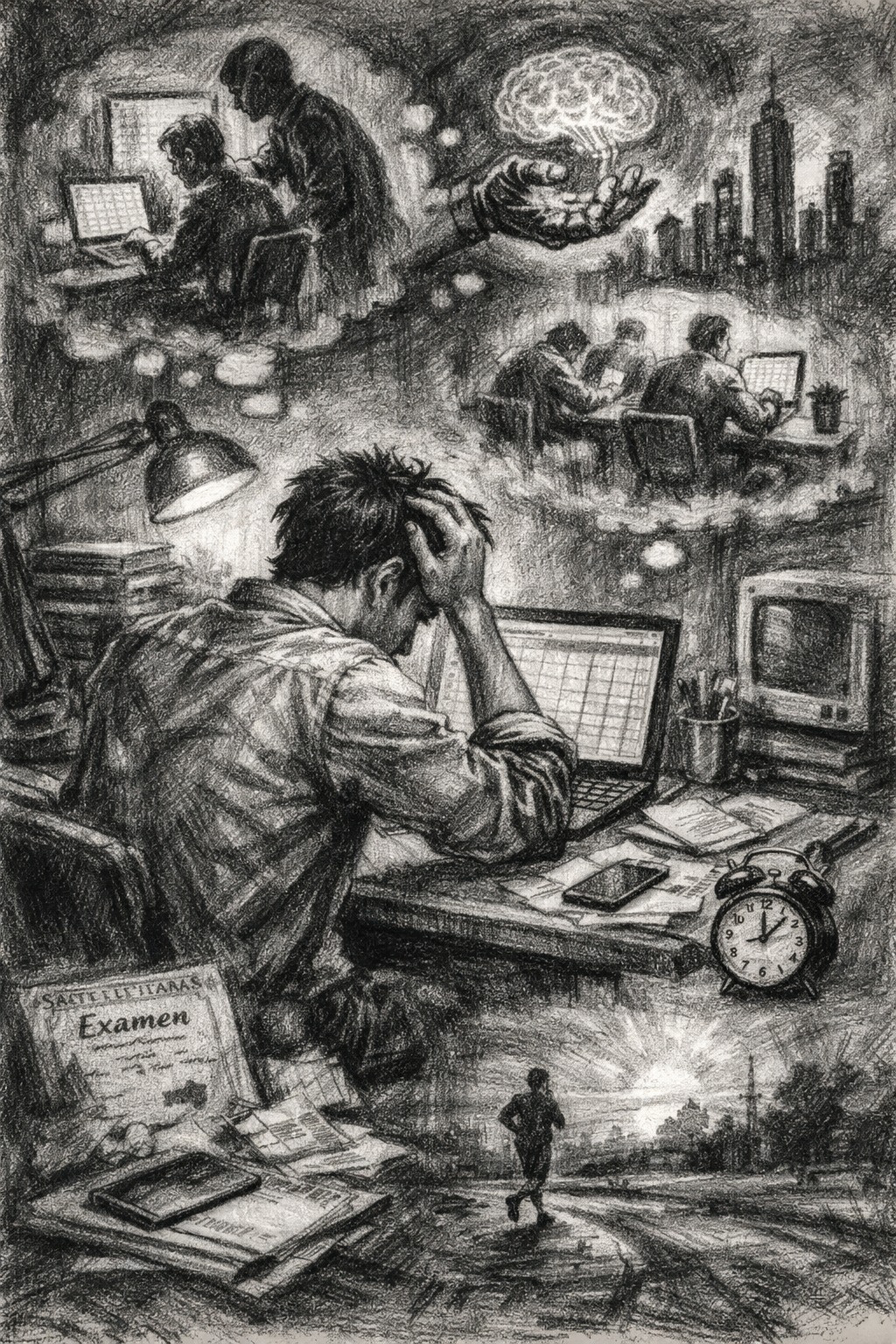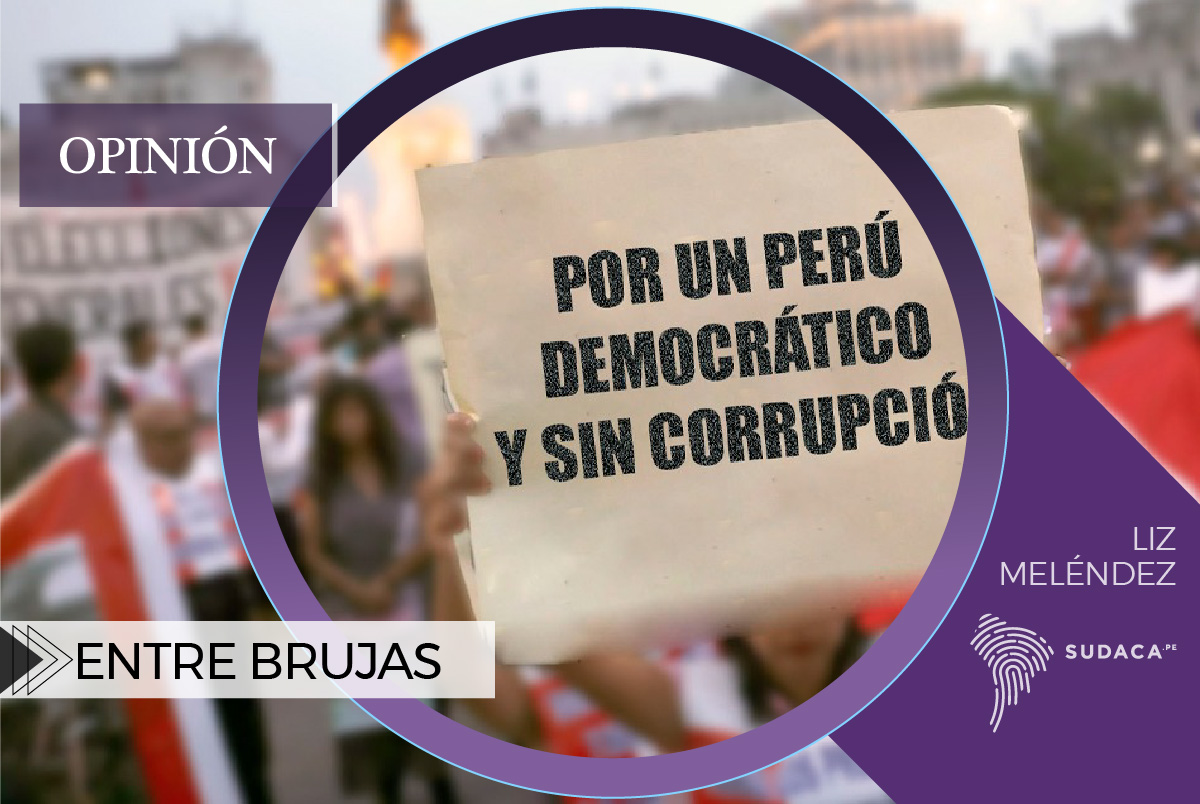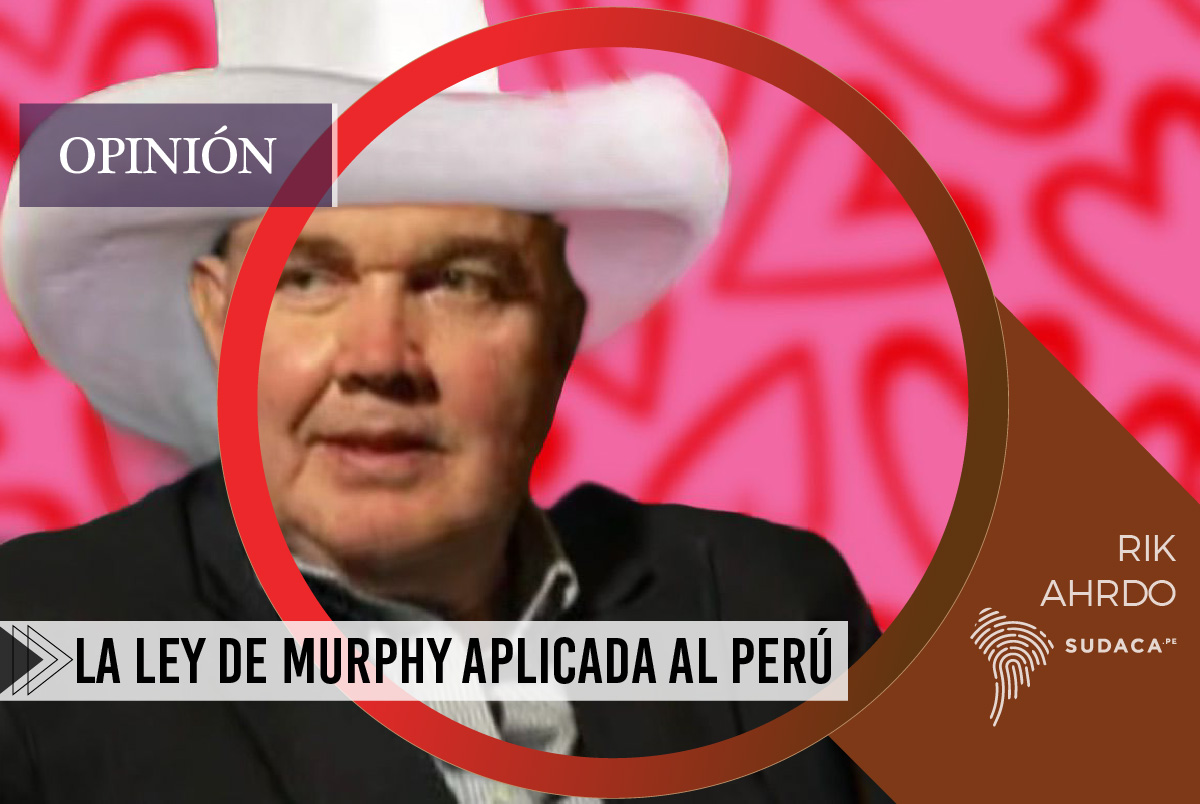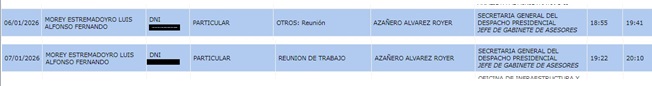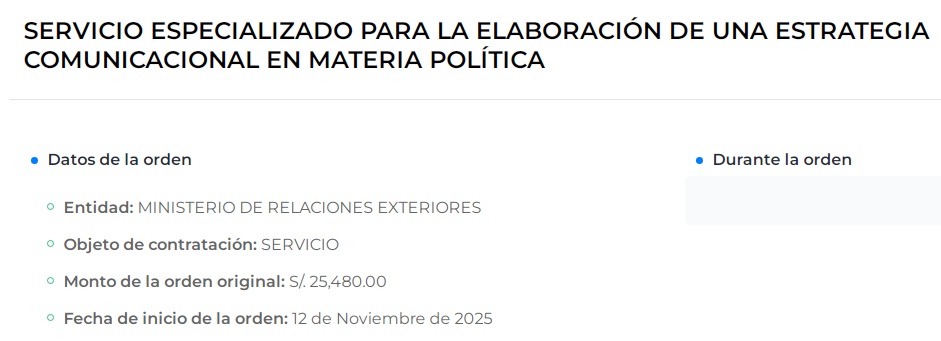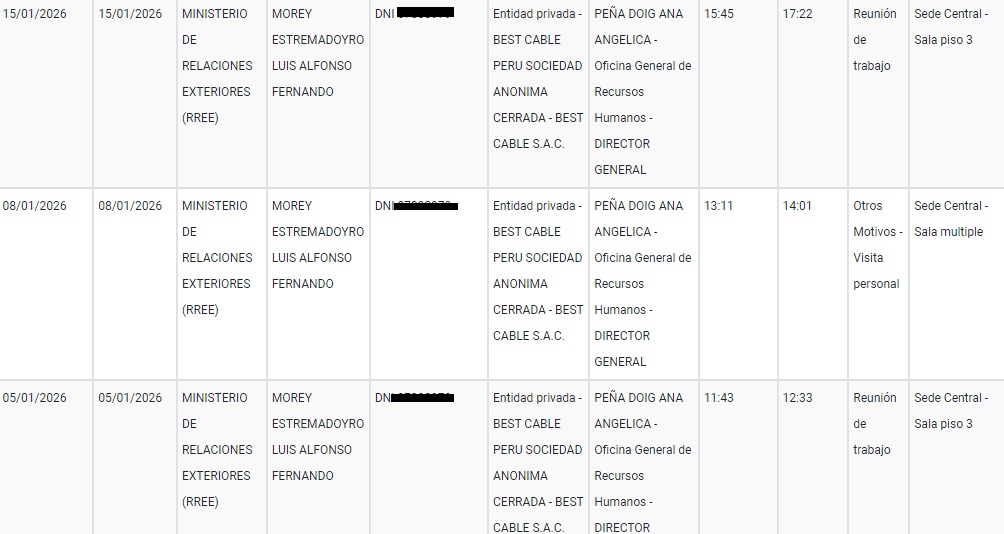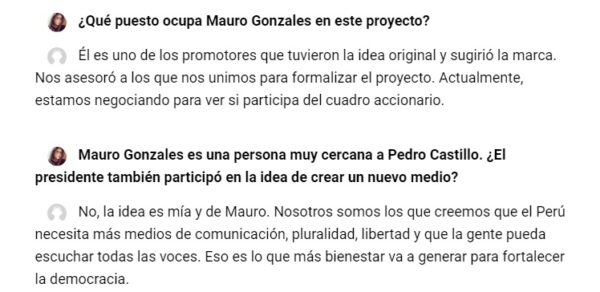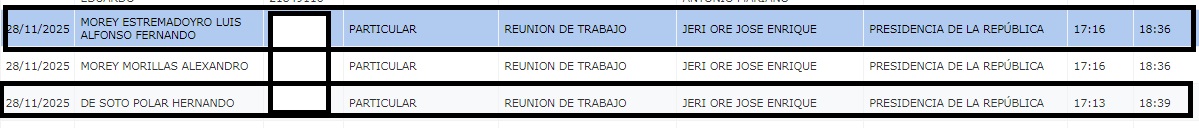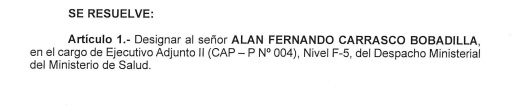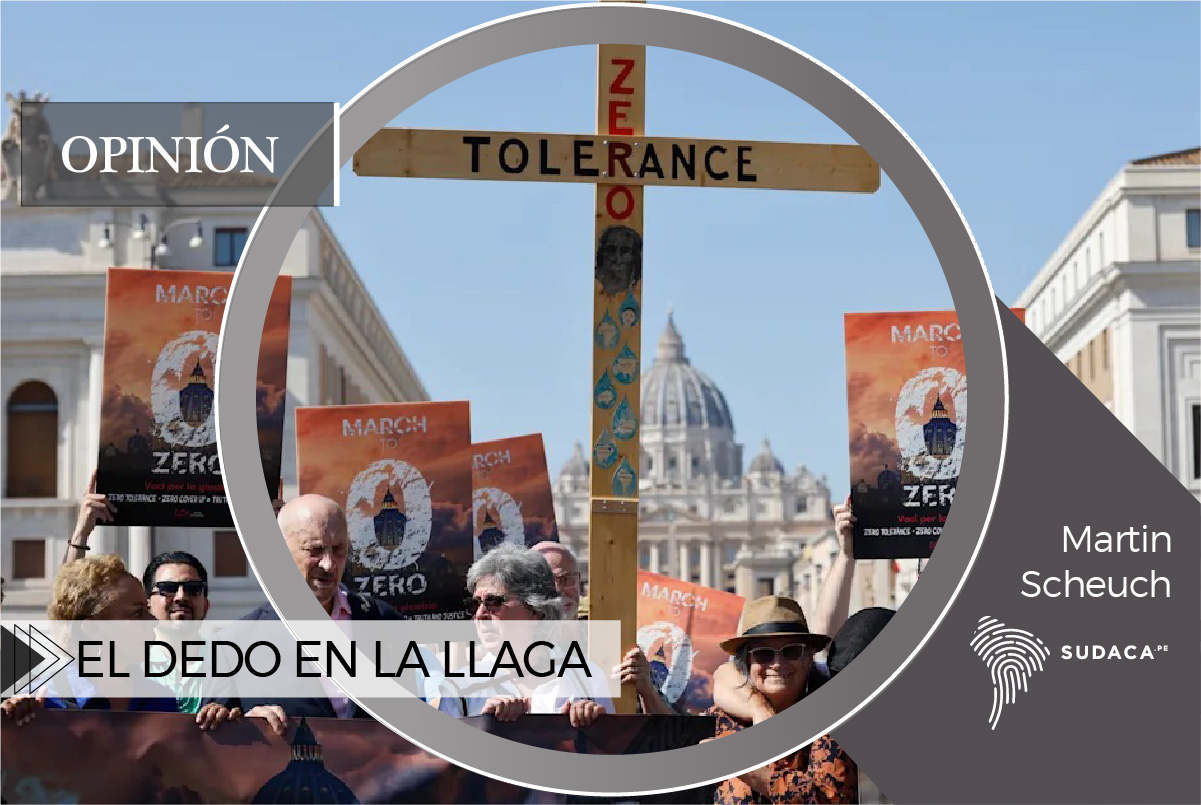[Música Maestro] El sábado, casi al mediodía, la noticia de su fallecimiento conmovió a mi corazón salsero a través de un mensaje de WhatsApp. Y supongo que lo mismo debe haber ocurrido con miles de corazones salseros a lo largo y ancho de Latinoamérica y Estados Unidos, en aquellas zonas donde el aura de su música barrial, sus arreglos inteligentes para metales y orquestas sinfónicas, su inconfundible voz nasal y esa estética de bajomundo que caracterizó a las carátulas de sus álbumes clásicos -diseñadas por el célebre “señor salsa”, Israel “Izzy” Sanabria- se impuso como el espíritu vital de la salsa dura.
Esa identidad visual y sonora que fue, por un lado, una innovación estrictamente artística que desligó a la naciente salsa de sus orígenes ambiguos -el boogaloo sonaba todavía demasiado gringo, demasiado jazzeado- y por el otro, una declaración de principios de orgullo étnico y socioeconómico, una combinación de pobreza con sofisticación que dio a Willie Colón estatus de padre fundador de la salsa, junto con los creadores del sello Fania. Si Jerry Masucci era el negociante y Johnny Pacheco el líder, Colón era el obrero que en los estudios dirigía, producía, arreglaba, ordenaba elementos y lanzaba voces al estrellato.
Lamentablemente, la vejez le trajo ciertas inconsistencias -en concreto, su incomprensible apoyo a Donald Trump- pero ese tramo de su vida no es lo suficientemente relevante como para opacar todo su legado como organizador de los primeros momentos de un género que hoy padece una nueva crisis, acaso más aguda y difícil de superar que la debacle sufrida a mediados de los ochenta con la caída de la salsa clásica y el ascenso de sonidos más aguados y accesibles a los públicos nuevos. Que en paz descanse Willie Colón, “el diablo”.
Con Héctor Lavoe: Su eterno protegido
Durante casi una década, los nombres de Willie Colón y Héctor Lavoe fueron una sola cosa, una entidad imbatible en el entorno de la nueva música latina. Johnny Pacheco (1935-2021), el flautista y director dominicano, fue quien los presentó, allá por 1966. Tenían 16 y 19 años, respectivamente. crecieron y aprendieron juntos las mieles de la fama, las caídas y recuperaciones en un torbellino de música, efervescencia creativa y excesos de todo tipo.
Colón venía desarrollando su carrera como trombonista, trompetista y productor desde jovencito. Había nacido en el Bronx, en Nueva York, pero fue criado en la patria de sus padres, Puerto Rico para después, de adolescente, llegar de nuevo a la Gran Manzana. Su pasión por el latin-jazz y el boogaloo le permitió componer varias canciones para llenar por lo menos un par de discos para Alegre Records.
Pero, cuando el sello cayó en dificultades financieras, aquel proyecto inicial se frustró. Allí aparecieron Masucci y Pacheco para llevarse al intuitivo pero aun inexperto Willie Colón a la escudería de Fania Records. Esos dos discos terminaron siendo El malo (1967) y The hustler (1968), con Héctor Lavoe compartiendo el micrófono con Elliot Romero y el legendario Gabriel Peguero, más conocido por su alias “Yayo El Indio”.
Discos y canciones inolvidables
Entre 1967 y 1975, el dúo produjo diez extraordinarios álbumes para Fania Records, todos con éxitos inolvidables y fundamentales para cualquier persona que se diga amante de la buena salsa. Imposible no emocionarse al escuchar clásicos como la poderosa Barrunto (La gran fuga, 1971), la bomba Ah-ah/Oh-no (El juicio, 1972) o los infaltables temas navideños La murga y Aires de Navidad (Asalto navideño Vol. 1, 1970). Sin embargo, son los discos Cosa Nuestra (1970) y Lo mato (Si no compra este LP) (1973) los que aportaron más canciones al canon salsero: Te conozco, Che che colé, el bolero Ausencia, Todo tiene su final, El día de mi suerte, Calle luna, calle sol.
La sociedad se acabó en 1975, aunque solo en lo relacionado a firmar discos como dúo. Luchando con sus propias inseguridades, Héctor Lavoe inició su carrera como solista ese año, con el LP La voz, que contiene exitazos como El todopoderoso, Rompe Saragüey, la versión en estudio de Mi gente -que habían estrenado con la Fania All-Stars en sus discos en vivo- y el bolero de nuestro Mario Cavagnaro, Emborráchame de amor, bajo la producción de Willie Colón.
Este trabajo conjunto se mantuvo en casi todos los álbumes en solitario de Lavoe. Así, cada vez que escuchas canciones como Juanito Alimaña, Triste y vacía (Vigilante, 1983), Periódico de ayer, Hacha y machete (De ti depende, 1976), El cantante (Comedia, 1978), escuchas, además de la inconfundible presencia vocal de Héctor, los coros y arreglos de Willie.
El sonido de Colón
Los trombones fueron el aporte central que hizo Willie Colón a la salsa, un sonido rugoso, duro y agresivo que él mismo generaba, junto a sus otros dos compañeros, los norteamericanos Barry Rogers y Lewis Kahn. Ese ataque grueso y metálico caracteriza todas las secciones instrumentales en los temas más conocidos de Colón, tanto con Héctor Lavoe como con Rubén Blades, una marca registrada. Pero cuando uno escucha los tres instrumentales incluidos en The good, the bad and the ugly (1975) -MC² (Theme Realidades), Doña Toña o I feel campesino, la cosa queda aun más clara.
Otro gran aporte de las instrumentaciones de Willie Colón fue la decidida incorporación de los dos ritmos tradicionales de Puerto Rico, la bomba y la plena, con uso de brillantes percusiones menores -triángulos, campanas- y el cuatro de Yomo Toro (1933-2012), que además forma parte de las carátulas de los asaltos navideños, esa selección de ritmos caribeños aplicados a las fiestas decembrinas, canciones conocidas en el folklore boricua como “aguinaldos”.
Por último y no menos importante está la visión modernizadora de Willie Colón, al introducir elementos nuevos a sus ensambles salseros, como conjuntos de cuerdas, coros femeninos e instrumentos del pop-rock -baterías electrónicas, guitarras eléctricas-, además de un fino oído para enriquecer su repertorio caribeño con sonidos del Brasil -Oh qué será, de Chico Buarque es un ejemplo (Fantasmas, 1983), de España -como la conocidísima Gitana (Tiempo pa’ matar, 1984) o del lejano oriente- en el instrumental Chinacubana (Solo, 1979) o Asia (Top secrets, 1989).
Con Rubén Blades: Una amistad rota por el dinero
El camino de Willie Colón continuó cosechando éxitos tras la separación parcial de Lavoe. Al frente de sus músicos regulares en Fania -entre ellos Salvador Cuevas (bajo), Joe “Professor” Torres (piano), Barry Rogers y Lewis Kahn (trombones), Milton Cardona, José Mangual Jr. (percusiones)- Colón entabló una nueva sociedad junto al cantautor panameño Rubén Blades, alcanzando cuotas más elevadas de fuerza lírica y conciencia sociopolítica.
Cinco años bastaron para hacer de este dúo el nuevo capítulo estelar de la salsa clásica. Canciones como Según el color, Pablo pueblo (Metiendo mano, 1977), Maestra vida, El nacimiento de Ramiro (Maestra vida, 1980), Tiburón, Ligia Elena (Canciones del solar de los aburridos, 1981) y todo el LP Siembra (1978), contienen algunas de las mejores grabaciones de la historia de la salsa, todas bajo la dirección musical de Willie Colón.
Aunque después de The last fight (1982) sus caminos musicales se separaron, Colón y Blades coincidieron unas cuantas veces más, antes de romper palitos en una cadena de desavenencias que solo la muerte del trombonista ha logrado cortar. Inclusive el álbum Tras la tormenta (1995), que generó un gran ingreso a los rankings de Colón con el tema Talento de televisión y se promocionó como el gran reencuentro entre ambas estrellas, fue grabado por separado. Asuntos mezquinos de contratos y regalías quebraron una de las colaboraciones más fructíferas de la música popular en nuestro idioma.
Como solista: Cantante y productor infatigable
Aunque podríamos calificar sus dos primeros trabajos -El malo y The hustler- como solistas, en realidad Willie Colón se estrena como artista individual con una extraordinaria suite instrumental, preparada especialmente para un programa de televisión, El baquiné de angelitos negros (1977) en el que incorpora violines -con solos de Alfredo de la Fe, otra estrella de la Fania- al ensamble salsero e intercala su extensa composición con una melodía muy conocida, la del bolero Angelitos negros (Andrés Eloy Blanco/Manuel Álvarez Rentería) que popularizara el cantante mexicano Pedro Infante en la película del mismo nombre.
Paralelamente a ese trabajo y sus presentaciones con Rubén Blades, Willie Colón se unió a la cubana Celia Cruz, para el disco Only they could have made this album (1977), en el que destacaron Burundanga y un arreglo de Willie de Usted abusó, clásico de la música brasileña. Dos años después lanzaría Solo (1979), con composiciones propias como Nueva York, Señora, Sin poderte hablar o el instrumental Chinacubana -que usaría en los ochenta Luis Delgado Aparicio como cortina de su programa televisivo Maestra Vida (Canal 9)- y donde exhibe una vez más sus interesantes ideas musicales, combinando arreglos sinfónicos, elegantes coros femeninos y ritmos caribeños con maestría.
Los años ochenta vieron a Willie Colón más decidido en consolidarse como voz solista, con una cadena de populares álbumes como Corazón guerrero (1982), Fantasmas (1983), Criollo y Tiempo pa’ matar (1984). Precisamente, en este último aparece la canción que se convertiría en uno de sus trabajos más sofisticados -aunque los arreglos no son suyos sino de Héctor Garrido- la canción Gitana, escrita en 1979 por el cantaor José Manuel Ortega Heredia «Manzanita», para su primer disco. Willie Colón hizo suya esta canción española hasta convertirla en la más popular de su catálogo solista.
Esa misma década produjo álbumes para Héctor Lavoe, Celia Cruz, Ismael Miranda, entre muchos otros, un trabajo que venía realizando desde sus inicios como integrante de la Fania All-Star y promotor de clásicos de la salsa como la orquesta La Conspiración del trompetista portorriqueño Ernie Agosto (1950-2003). En 1982, relanzó la carrera de la trovadora venezolana Soledad Bravo con el LP Caribe, poniendo a su servicio a los músicos de su orquesta y arreglos para salsa de composiciones de Milton Nascimento, Chico Buarque y Silvio Rodríguez.
De Idilio a El Malo II, lo último de Willie Colón
En 1986, en un disco titulado Especial No. 5, apareció un bolero con sonido sintetizado, composición del venezolano Luis Guillermo González, titulado Pregunta por ahí, que fue usado como tema de créditos finales en la telenovela La intrusa (RCTV), protagonizada por los actores Víctor Cámara y Mariela Alcalá. Debido a la popularidad de la novela -en la que el mismo Colón aparece haciendo de sí mismo- la canción se hizo muy conocida, mostrando una faceta nueva del salsero.
Luego siguieron dos éxitos radiales, Asia y El gran varón (Top secrets, 1989), cerrando una década difícil para la salsa como género musical, por el auge de la llamada “salsa sensual”. En los noventa, Willie Colón se mantuvo vigente con dos canciones que hasta hoy rotan por radios salseras: Idilio, una composición de los años treinta, de Alberto “Titi” Amadeo, en que hace armonías vocales con el productor Ángel “Cucco” Peña (de su LP Hecho en Puerto Rico, 1993) y la mencionada Talento de televisión (Tras la tormenta, 1995). Sus giras por Latinoamérica, siempre exitosas, mostraban a un artista algo desgastado por el sobrepeso y otros problemas de salud, aunque su prestigio en el mundo de la música latina se conservó intacto.
El siglo XXI vio a Willie Colón involucrándose en política y, específicamente, en temas de seguridad ciudadana. Incluso alcanzó a graduarse como teniente adjunto del Departamento de Seguridad Pública de la policía del condado de Westchester, en Nueva York. Entre 1994 y 2008 fue común verlo apoyando campañas del Partido Demócrata. Sin embargo, entre 2012 y 2013, desde que manifestó su abierta oposición a la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela -incluso hizo una canción al respecto, Mentiras frescas- su postura política fue virando hasta decantar en un inexplicable respaldo a Donald Trump, lo cual generó más de un cruce de palabras con su antiguo camarada, Rubén Blades.
Entre los años 2017 y 2019 estuvo de gira celebrando sus 50 años de carrera artística, pero el 2023 anunció su retiro de los escenarios debido a una descompensación tras un concierto en Cali, Colombia. Su última producción discográfica se tituló El Malo II: Prisioneros del mambo (2008) que incluyó un medley de su época junto a Héctor Lavoe con las canciones La banda (1973), Periódico de ayer (1976), El todopoderoso (1975) y El cantante (1978).
De La banda a Siembra: Las polémicas de Willie
En el año 2010, los medios peruanos fueron leídos por toda la América Latina salsera por un titular en sus secciones de espectáculos que daba cuenta de la detención, durante la madrugada posterior a un concierto que había ofrecido en una desaparecida discoteca en el distrito limeño de La Molina, de Willie Colón, por un caso de plagio.
La famosa canción La banda (Asalto navideño Vo. 2, 1973) -a veces consignada como “Llegó la banda”- había sido motivo de una denuncia penal hecha por el compositor y músico limeño Walter Fuentes Barriga (1948-2019) -integrante de la orquesta nacional Las Estrellas de la Máquina- quien aseguraba ser el autor original, en sus tiempos como integrante de la orquesta de música tropical del director argentino Enrique Lynch (1948-2020), muy conocido en Lima a finales de los sesenta. Y era cierto, como demuestran las grabaciones.
Luego de varias idas y vueltas, la cosa legal se entrampó sin llegar a buen puerto. Al parecer, este sería uno de esos casos en que no se respetaron los créditos por las precariedades de los controles de derechos de autor de la industria musical en esas épocas, algo similar a lo que le ocurrió al cantautor Paul Simon, tras la versión en inglés de El cóndor pasa que tituló If I could (Bridge over troubled waters, 1970, el último LP de Simon & Garfunkel). Mientras que los herederos de Daniel Alomía Robles (1871-1942) sí llegaron a un acuerdo con el músico neoyorquino, Fuentes falleció sin alcanzar justicia, aunque actualmente las reediciones de la grabación de Colón sí mencionan su nombre como autor.
El caso de Siembra, el legendario disco que grabara junto a Rubén Blades en 1978, se reactivó hace un par de años cuando el panameño recibió un Grammy por su versión en vivo, conmemorando los 45 años de su lanzamiento, sin considerar a Colón -quien había sido productor y organizador de aquella obra maestra salsera, el álbum más vendido en la historia del género-, lo que motivó una virulenta reacción de Willie y una respuesta, alturada y firme, del compositor de clásicos incluidos allí como Plástico y Pedro Navaja. Solo la muerte pudo acabar con esta pelea, que cuento a detalle en este artículo.
En estos días, en que se viene hablando desde distintos ámbitos -desde conversaciones domésticas hasta círculos académicos y líderes de opinión- acerca de Bad Bunny y su supuesto rol como máximo representante de la latinidad moderna, la muerte de Willie Colón nos obliga a mirar y escuchar a un verdadero e indiscutible referente de un orgullo racial, regional y musical que perduró durante décadas y del cual se seguirá hablando en generaciones posteriores.